Silvia Rivera Cusicanqui Parte 1: “Un llamado a repolitizar la vida cotidiana”

En La Paz, Bolivia, todos los años Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga, historiadora y ensayista integrante del colectivo Ch’ixi, lleva adelante una cátedra libre. «Sociología de la Imagen» se convierte así en un espacio de formación para descolonizar nuestras miradas. Estuvimos un mes compartiendo ese espacio y hacia el final del mismo, la entrevistamos con la intención de seguir comprendiendo nuestros feminismos latinoamericanos.
Por Redacción La tinta
Silvia Rivera Cusicanqui considera que su postura personal la ha colocado en cierto modo, “al costado” de toda la problemática planteada por el feminismo desde la década de 1960. “Digo al costado, no porque no me sienta interpelada por las ideas y esperanzas feministas, sino porque siempre he vivido la identidad femenina desde el interior histórico y político del colonialismo interno, donde la mujeridad se construye también colonizada”, narra Silvia en su libro Violencias (re) encubiertas en Bolivia.
En la entrevista que le realizamos, le preguntamos acerca de esto que ella nombra como una “forma práctica de ser mujer feminista, sin estar militando en grupos feministas”. Ella considera que ha sido, ante todo indianista, pensando que la opresión femenina y la opresión india son homólogas. Silvia nos planteó que hoy, el indianismo está totalmente abocado en un discurso nacionalista de buscar un estado aymara y una nación aymara y que para ella, “el nacionalismo es lo más antifemenino que hay. Es una vocación de poder totalmente centrada en un ethos masculino”. En esta primera entrega de la entrevista que le realizamos, conversamos con ella acerca de los encuentros y desencuentros entre indianismo y feminismo, los modos en que se estructura la violencia de género hoy y los vestigios coloniales que hay allí.
—Nos gustaría comprender cómo identificas la presencia del patriarcado en distintos momentos históricos, cómo éste se fue exacerbando o constituyendo cada vez con mayor fuerza hasta la actualidad. Y en paralelo, pensar cómo se estructuró el poder y la supervivencia de las mujeres en estos siglos desde la conquista española.
—Como les decía, hay elementos patriarcales en la estructura pre hispánica andina, pero yo creo que atenuado por el paralelismo de género, por el carácter bilateral de la autoridad y la existencia por un lado de panakas y aillus que permitían un espacio autónomo de las mujeres donde además el papel ritual que tenían ellas, era además un papel productivo: es un conocimiento de las recetas, de la chicha, de los tejidos, de las canciones y todo eso como un saber femenino reservado interiormente a las mujeres del cual no tenían conocimiento los varones. Por lo tanto había como una cierta autonomía y las fuentes de poder tenían esa doble naturaleza, el ancestro femenino y el ancestro masculino.
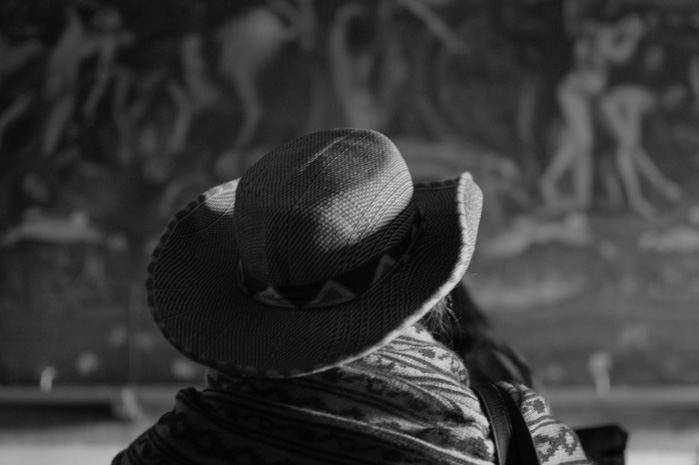
Todo eso va a ser trastocado por la invasión, sobre todo la parte ritual, pero debido a la propia ceguera de los colonizadores que enfocaron todas sus herramientas de exacción sobre el varón como jefe de familia, hubo como cierta invisiblidad de las mujeres. El rol de ellas como ritualistas de los márgenes se trasladó al margen del comercio, en tanto el varón estaba desarrollando su actividad en el centro de la comunidad, en el espacio de la producción, la mujer cada vez más tendía a ir a intercambiar fuera de la comunidad. De eso surge toda esa presencia que les impresionaba a los españoles de las mujeres en los tambos. En el siglo XVII hubo un censo y ellos planteaban “esas mujeres qué hacen ahí, deben estar vendiendo sus cuerpos”. O sea, desde la experiencia de ellos en España, la presencia de mujeres en el espacio público sólo podía interpretarse como prostitución en tanto que en realidad, las mujeres fueron claves en el nexo entre la coca y la plata en Potosí y también en el Cuzco.
Entonces a lo largo del siglo XVII, XVIII, esta presencia femenina en las ciudades se estableció como una suerte de tercera república y permitió el surgimiento de ciudades matricentradas donde el papel de estas mujeres era central. Además había un proceso como de aculturación e imitación de las mujeres españolas que terminó generando una sociedad que se podía reproducir a sí misma y que estaba en el intersticio entre la sociedad comunitaria del campo y la sociedad estamental de las ciudades. Esta presencia ha sido persistente. Tu has visto en la rebelión de Tupac Katari, el papel militar, incluso de las mujeres, llegó a ser importante y a lo largo del siglo XIX también. Entonces esos momentos de crisis de la economía exportadora eran momentos de auge del mercado interior y ahí el papel de las mujeres era muy importante. En todo esto, obviamente se ha reproducido el patriarcado porque ha habido una suerte de alianza tácita entre los varones de la sociedad dominada y la sociedad conquistadora.
Entonces, en cada caso ha habido mecanismos como de defensa de todo tipo, pero el destino de las mujeres en las ciudades oscilaba entre el comercio y la servidumbre doméstica. Y ahí ya hay todo un fenómeno de mestizaje asociado a los hijos ilegítimos de mujeres que prestaban servicios en las casas y tenían hijos para el patrón. Entonces todo eso genera una sociedad despreciada por su promiscuidad y todos estos estigmas de género. Pero a la vez, una cierta fortaleza por el carácter colectivo que tenían estas opciones. Esto lo ves ya a principios del siglo XX con la fuerza que tienen los sindicatos de mujeres, tanto de las culinarias como de las vendedoras de los mercados, las lecheras, etcétera que van a constituir los sindicatos más fuertes y perdurables en su adhesión al anarquismo.
Va a llegar al punto en que en un tiempo post guerra del Chaco, las mujeres eran la columna vertebral de la Federación Obrera Local (FOL). La Federación Obrera Femenina (FOF), llegó a ser el principal aglutinante de las y los trabajadores una vez que varios gremios de los varones fueron cooptados por el Estado y por los partidos políticos. Ahí hubo como una cierta tenacidad de las mujeres de mantener su espacio de autonomía al punto que los varones tuvieron, de alguna manera, que plegarse a las luchas de las mujeres.
Todo eso se vino abajo con la Revolución del 52, que entre otras cosas instala la forma moderna del partido y de la sociedad basada en la división de lo público y lo privado y la reclusión femenina en los hogares, a pesar de que había un grupo que se llamaban las Barsolas que no eran más que una suerte de grupo de choque femenino. En realidad las mujeres terminaron siendo muy secundarias en la política hasta los años ochenta o noventa: esta presencia de las mujeres en la política era marginal y lo sigue siendo hasta cierto punto.

—Cuando vos nombrás la política, ¿a qué te referís? ¿A las formas de hacer política más autónomas?
—Al espacio público en general. Si bien hay una apertura a nuevas formas de trabajo fuera de la casa, son formas que reproducen los roles femeninos tradicionales: enfermeras, educadoras.
—Vos nombrabas que en la Revolución del 52, la “higienización” fue una política de estado que apuntó a que la llevaran adelante las mujeres en el ámbito doméstico.
—Eso es una política estatal que viene de la época de la oligarquía de los últimos años, del Servicio Cooperativo Interamericano de Educación del departamento de Estado. Allí se introduce toda una cuestión de que la causa de la pobreza indígena es la mugre. Y además, esto viene a ser como un mercado para los detergentes, jabones y todo esto y tiene como efecto el intento de encerrar a la mujer en el hogar al cuidado de los niños y la limpieza del hogar para separar a las mujeres de las labores productivas. Obviamente que esto no lo logran de completo, porque es importantísima la labor productiva en la agricultura, la mujer es fundamental, pero de todas maneras hay un intento muy serio de instalar, pues, el american way of life generalizado a través de políticas higienistas.
—En el artículo “Mujeres y estructuras de poder en los Andes: de la etnohistoria a la política”, vos hacés una historización acerca del papel de la mujer antes de la colonia, y marcás como la sociedad boliviana, es una sociedad que tiene una historia de la mujer habitando los espacios públicos de manera muy fuerte, cuestión que hoy pareciera ha quedado un poco oculta. Teniendo en cuenta esta historia de estas mujeres, nosotras nos preguntamos cómo construir hoy un feminismo “con los pies en la tierra”.
—Yo veo que el terreno de unión es la defensa de la madre tierra. Y el nexo con las luchas territoriales y ambientales sobre todo de indígenas de tierras bajas en Bolivia. Yo creo que ahí está el lugar del nexo más fructífero porque une las reivindicaciones feministas con las luchas más territoriales y ambientales de los pueblos indígenas. De hecho yo creo que en este gobierno van de la mano las agresiones a las comunidades y las agresiones a las mujeres, de la mano de un gran incremento de los femicidios, esto es impresionante.
—Las mujeres son las que más están poniendo el cuerpo en las luchas socioambientales, no solamente acá en Bolivia sino en toda América Latina.
—Sí. Y es un nexo fructíferamente fuerte en términos teóricos. Se ha pensado siempre que el cuidado, el alimento, son las cosas del mundo privado, son las cosas de las mujeres y que las mujeres debían salir de eso, salir al mercado del trabajo… eso es un feminismo burgués, de la modernidad. Pero hoy en día, procurar el alimento tiene implicaciones cósmicas. Cuidar de la salud, del cuerpo y de la vida, son cosas de una implicación política mucho más grande a través de este nexo con el tema de la Madre Tierra. Una política de los afectos y del cuidado es hoy una forma de hacer política, es un llamado universal a repolitizar la vida cotidiana.
*Por Redacción La tinta / Fotos: Colectivo Manifiesto.
*Entrevista realizada por Sofía Bensadon y Débora Cerutti









