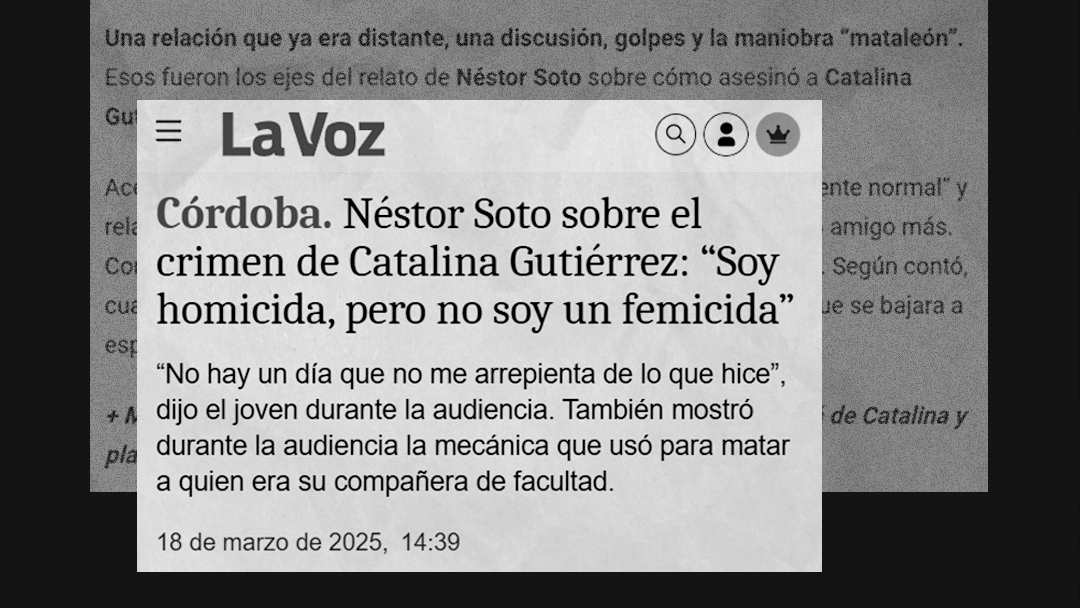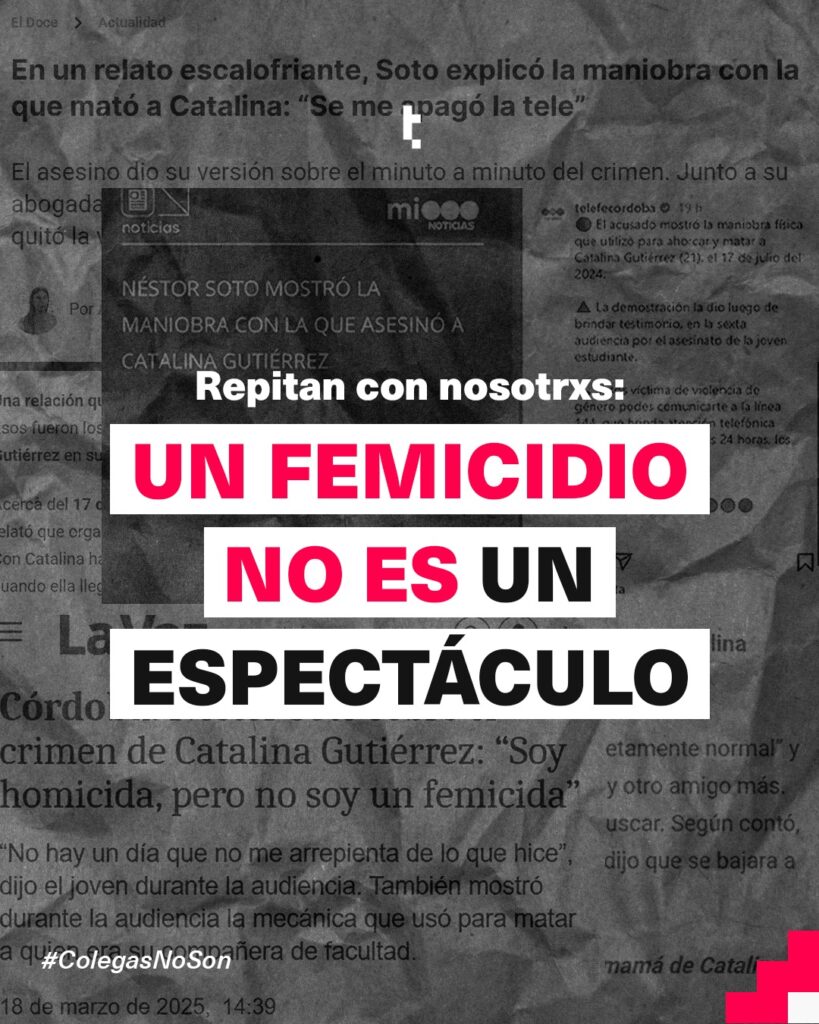Salud de personas trans y no binaries

Nos han enseñado que la salud es un derecho humano básico, sin embargo sabemos que esto no es algo que sea fácilmente accesible ni real para muchas personas por cuestiones geográficas, sociales, de clase, de género y sobre todo de identidad. Realidades y desafíos del momento.
Por Redacción La tinta
«Me llamo Susy
soy LA Susy
no soy un tipo que se viste de mujer
entonces si ves a una trava
ella es LA trava
no el trava
ah ¿y por qué es esto?
porque ese es nuestro nombrarnos
es violento no respetar como queremos que se nos nombre
sin ninguna vergüenza que no es ningún insulto
soy una trava
LA tía trava de Uriel
que vive en frente del centro comunitario
en el mismo barrio que vivís vos
LA trava del barrio
así con LA».
Susy Shock
Sabemos que las leyes abren un camino que viene escrito por una historia de lucha en las calles de los movimientos feministas y de las disidencias. También sabemos que estos marcos legales que inauguran y cristalizan demandas, no necesariamente garantizan que se cumplan por el solo hecho de existir.
La Ley Nº 26.743 de identidad de género se aprobó en mayo de 2012 en Argentina. Reconoce a toda persona el derecho a su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Se describe a la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.

Además la ley garantiza el acceso a una salud integral, tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas parciales o totales sin requerir autorización judicial o administrativa, con el consentimiento informado de la persona como único requisito. Debería de ser cubierto al 100% por todos los subsistemas de salud, es decir el sistema público, prepagas y obras sociales.
“Yo soy travesti, aunque mi DNI diga ‘mujer’. Yo soy Lohana Berkins: travesti. Sino seguimos aceptando que los genitales nos dan la identidad. El travestismo rompe con eso. Nos construimos».
Hace muy poquito tiempo que se reconoce a la identidad de género como un derecho, recién en junio de 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS), quitó la transexualidad de la lista de trastornos mentales. Esto ha llevado y lleva a situaciones de discriminación, ninguneo, humillación y otras formas de violencias que el sistema de salud utiliza, vulnerando a identidades no binaries o trans. Una persona transgénero que asiste a un hospital público a internarse de urgencia o a hacerse un tratamiento, sufre no solo su problema de salud, sino la ausencia de salud en el sistema de salud.
Según un estudio realizado por la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina (ATTTA) en el año 2013, sobre un total de 406 personas trans, el 41,2% de las personas consultadas evitó ir a un centro de salud previo a la Ley de Identidad de Género, mientras que luego de ser sancionada sólo un 5,3% decidió no concurrir. Las cifras demuestran un cambio, el reconocimiento de la identidad nos habilita a nuevas oportunidades y posibilidades, que no son sólo simbólicas sino para una vida cotidiana con mejores condiciones, sin embargo queda mucho por hacer. Aún los equipos de salud no cuentan con la formación suficiente para brindar una atención integral. Y en algunos casos, nos encontramos con resistencias y negaciones a brindar los acompañamientos, sobre todo cuando hablamos de infancias y jóvenes trans.
No solo es maltrato y desconocimiento lo que se reclama, las organizaciones del colectivo LGTTTBIQ+ reclaman que las obras sociales y prepagas todavía no cubren los tratamientos hormonales de manera integral. En los hospitales y centros de salud públicos suele haber faltantes de determinadas hormonas o hay discontinuidad en la entrega, además de que algunos tipos de hormonas nunca fueron compradas. Durante el gobierno anterior se solicitó que se dicte una Resolución para ordenar a obras sociales y prepagas el cumplimiento de la Ley incorporada al Plan Médico Obligatorio (PMO) y se cubran las hormonas al 100%, así como su producción pública para hospitales y centros públicos de salud pero no se realizó.
A raíz de esta situación, la Fundacion ECoS organiza este viernes 13 de diciembre a las 18 hs. un conversatorio para pensar/compartir/nos algunas estrategias y resistencias sobre la salud integral de personas trans y no binaries. El encuentro será en la sede de la UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) en calle San Jerónimo 560. La entrada es libre y gratuita. La actividad tiene como objetivo seguir cuestionándonos, seguir construyendo formas en las que podamos sentirnos respetadxs, valoradxs, acompañdxs en los procesos de salud.

Se contará con la presencia de Santiago Merlo. Lic. en Comunicación Social. UNC. Docente y Capacitador en ESI de UEPC. Presidente Asociación Civil Varones Trans y Familias Córdoba. Coordinador Casa de Varones Trans y Familias. Miembro Red Nacional de Docentes Trans. Luz Achaval, Etel Godoy y Vanesa San Martín. Tesistas de grado de la Lic. en Trabajo Social de la UNC, Facultad de Ciencias Sociales, aportes desde el trabajo social en la disidencia. Resistencia trans no binarie. Maria Verdugo. Lesbiana. trabajadora social. Activista Feminista. Socorrista. Integrante del Consultorio Inclusivo para Personas Trans «Claudia Pia Baudracco». Hospital Público. Cipolletti. Río Negro.
Y lxs realizadorxs de la serie «Entre muros y puentes. Salud Mental y Derechos Humanos». Productora Altroqué realizaciones, Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos y la Asociación Cooperadora del Neuropsiquiátrico Provincial. Capítulo 6: «Salud Mental y Género».
«Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia Travesti Siempre».
Lohana Berkins
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.