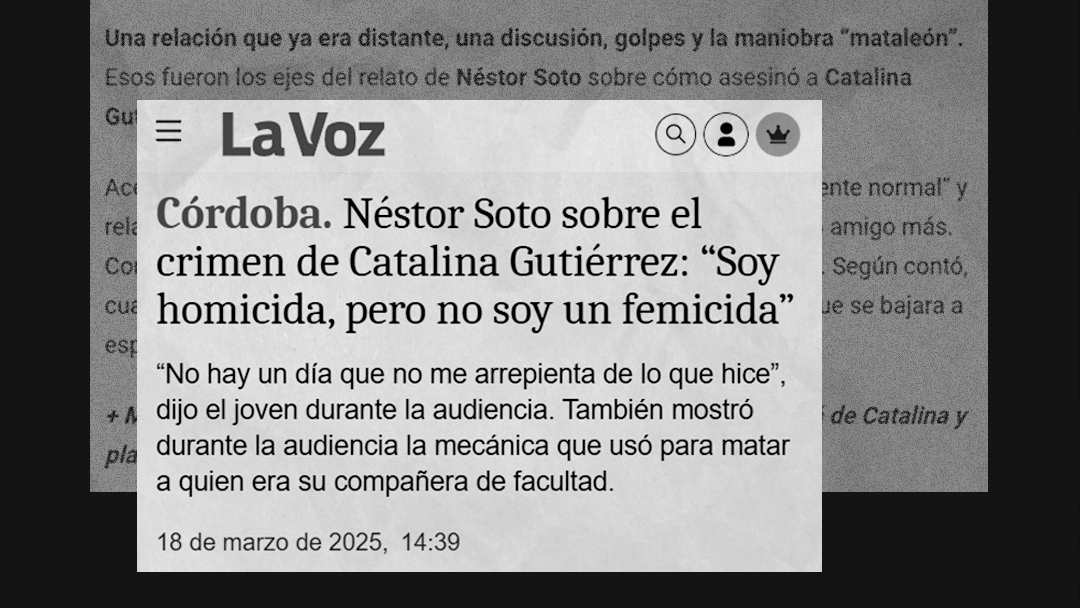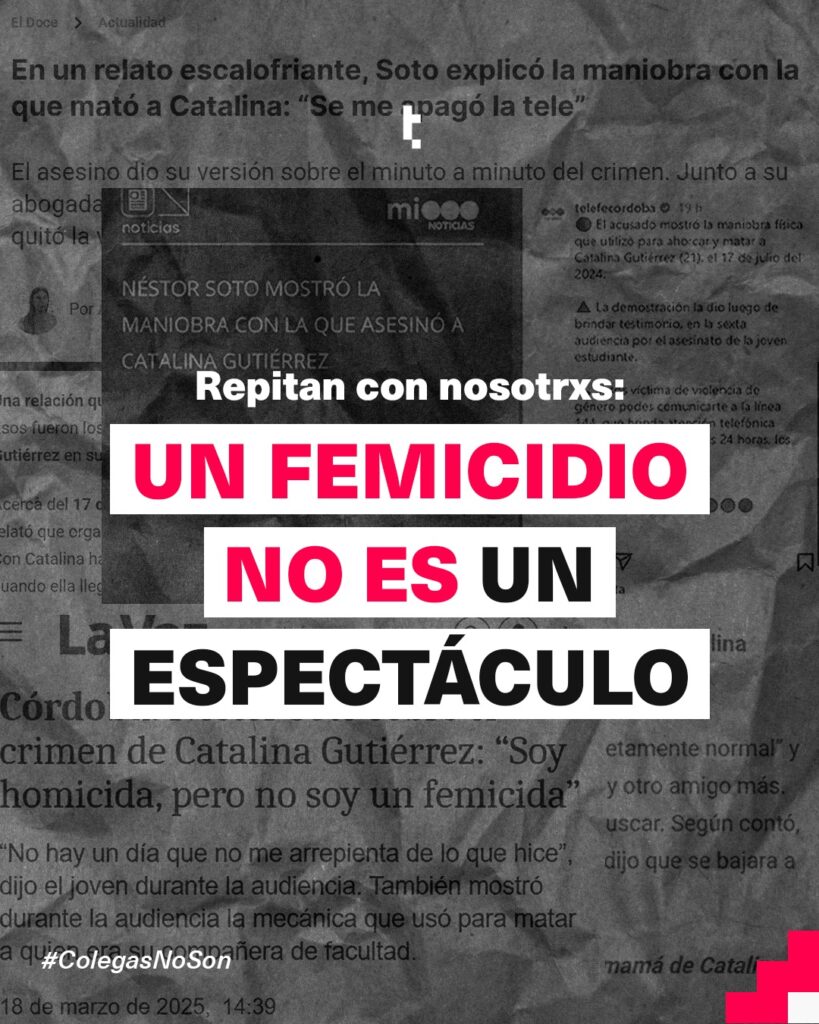Realpolitik revolucionaria

En Chile, vemos en acción las consignas y prácticas de la huelga feminista en proyección de masas como huelga general plurinacional.
Por Verónica Gago para Revista Contexto
¿Quién dijo que no hay más revolución? Escribo estas palabras frente a un Chile incendiado por el espectacular levantamiento estudiantil, mapuche, popular y feminista que ha dado vuelta el escenario predilecto del neoliberalismo en nuestra región, desde sus inicios en 1973. También podría pensar desde las protestas recientes en Ecuador, las que están aconteciendo en Haití o las que hace unos meses hicieron temblar Puerto Rico, sólo por quedarme de este lado del mapa. Lo que propongo, para este intercambio, es caracterizar un ciclo reciente como el relanzamiento del antagonismo político desde la revolución feminista.
Una y otra vez, la desconfianza con el uso de esta palabra –revolución– es un síntoma de su uso restringido a ciertos episodios históricos y ratifica una desconfianza por el presente que consiste en insistir que ya no podría estar a la altura de un contenido histórico específico de revolución. Situarme en las revueltas que están aconteciendo y en la dinámica del proceso político de la huelga feminista trasnacional de los últimos años (en más de cincuenta países que no se restringen a una geografía occidental) reivindica un realismo para ese término. La revolución feminista de este tiempo viene a discutir la proclama del fin de la revolución que, a pura fe en la derrota, termina pacificando y descalificando lo que existe como dinámicas concretas de desobediencia, revuelta y cambio radical.
¿De qué revolución hablamos?
La revolución en los cuerpos, las calles, las camas y las casas viene a situar y proyectar el alcance que expresa la consigna: ¡queremos cambiarlo todo! El deseo de revolución, vivido desde el realismo de un temblor de las relaciones sociales alteradas en todos los espacios por las formas de cuestionamiento e insubordinación, afirma que el tiempo de la revolución es ahora (y no un lejano objetivo final).

Veamos lo que sucedió en Chile: vemos en acto las consignas y prácticas de la huelga feminista en proyección de masas como huelga general plurinacional. Es un acumulado de experiencia que ha logrado cambiar la textura de las luchas, sus maneras organizativas, sus fórmulas políticas, sus alianzas históricas. Lo vemos expresado en las paredes. Tomo dos ejemplos: “Nos deben una vida”, como síntesis para invertir la deuda, el quién debe a quién, escrito en los bancos del país de los Chicago Boys, con el mayor índice de endeudamiento per cápita de la región. Frente al aumento de coste de la vida cotidiana, es decir, la extracción de valor de cada momento de la reproducción social, se plantea una desobediencia financiera con la consigna-práctica #EvasiónMasiva. Segundo ejemplo de graffiti-síntesis: “Paco, fascista, tu hija es feminista”, apunta a la desestabilización patriarcal profunda a la que responde el fascismo de nuestros días, a su filigrana a la vez micropolítica y estructural.
En esta secuencia amplia –que hoy toma a Chile como escena significativa–, podemos poner en juego el concepto de Rosa Luxemburgo de realpolitik revolucionaria. Ambos planos no se experimentan como contrapuestos: no hay reforma o revolución como coordenadas que dividen la acción. Hay una simultaneidad de temporalidades que no funcionan en disyunción: reclamos específicos sobre el malestar cotidiano y una consigna que grita “vamos por todo”.
Quisiera remarcar esta doble temporalidad porque, en la medida en que es simultánea y no secuencial-progresiva, permite una crítica radical al capitalismo neoliberal y una redefinición de la totalidad. Porque se trata de un rechazo concreto y contundente a los despojos múltiples y a las nuevas formas de explotación con que el capital avanza sobre nuestras vidas, dando la batalla en cada frontera en la que hoy se disputa cuerpo a cuerpo (de la deuda doméstica a la precarización; desde el neo-extractivismo y sus “zonas de sacrificio” a la militarización, desde la criminalización de la fronteras a la producción de “enemigxs internxs”).
El movimiento feminista, cuando se convierte en feminismo de masas, como ha sucedido en los últimos años, es una respuesta a los modos filantrópicos y paternalistas con los que se quiere subsanar la precariedad, imponiendo formas conservadoras y reaccionarias de subjetivación aceitadas por el miedo.
Realpolitik revolucionaria es un modo de enlazar las transformaciones cotidianas con el horizonte de cambio radical, en un movimiento aquí y ahora, de mutua imbricación, en una política desde abajo. Así, la teleología del “objetivo final” se desplaza, pero no porque deje de existir o quede debilitada, sino porque entra en otra relación temporal con la política cotidiana, impregnando de dinámica revolucionaria cada acción concreta y puntual. La oposición deviene así complementariedad en términos de radicalización de una política concreta que el feminismo está poniendo en las calles, en las camas y en las casas.
Pero aún más: crea una temporalidad estratégica que es el despliegue en tiempo presente del movimiento. Logra trabajar en las contradicciones existentes sin esperar a la aparición de sujetxs absolutamente liberadxs ni en condiciones ideales de las luchas ni confiando en un único espacio que totalice la transformación social. En ese sentido, apela a la potencia de ruptura de cada acción y no limita la ruptura a un momento final espectacular de una acumulación estrictamente evolutiva. Esto implica otro espesor a la noción del feminismo como revolución cotidiana, porque disputa cómo la orientación de cada crisis se determina a partir de prácticas concretas y, en esa clave, nos da una pista preciosa para la política feminista. Una política que no puede estar por debajo de una pragmática vitalista, deseosa de revolucionarlo todo y, por eso mismo, con capacidad de reinventar el realismo. Una realpolitik revolucionaria.

*Por Verónica Gago para Revista Contexto / Imágenes: Migrar Photo.