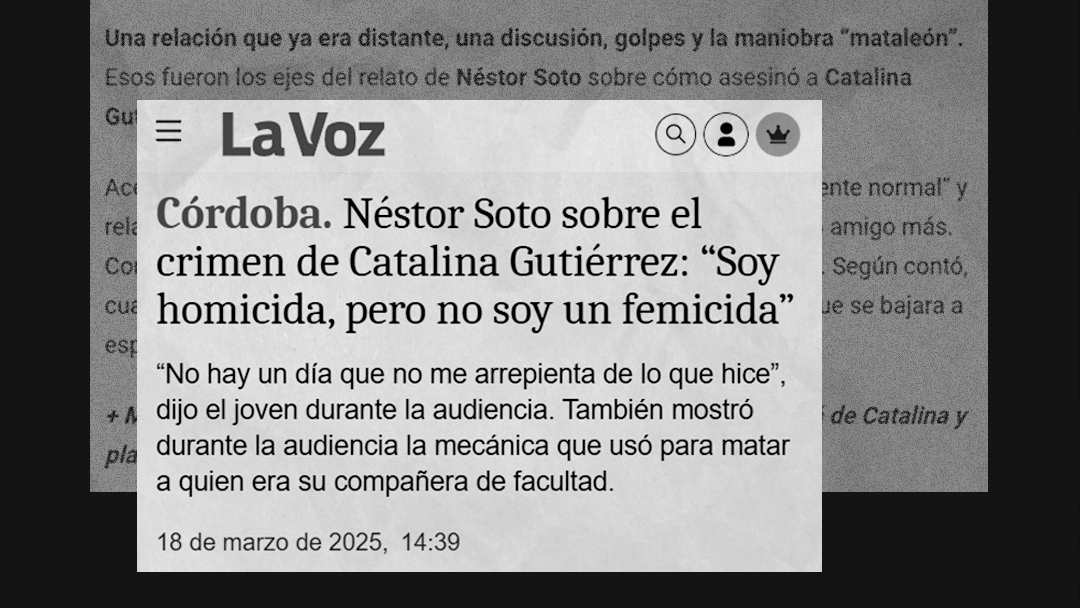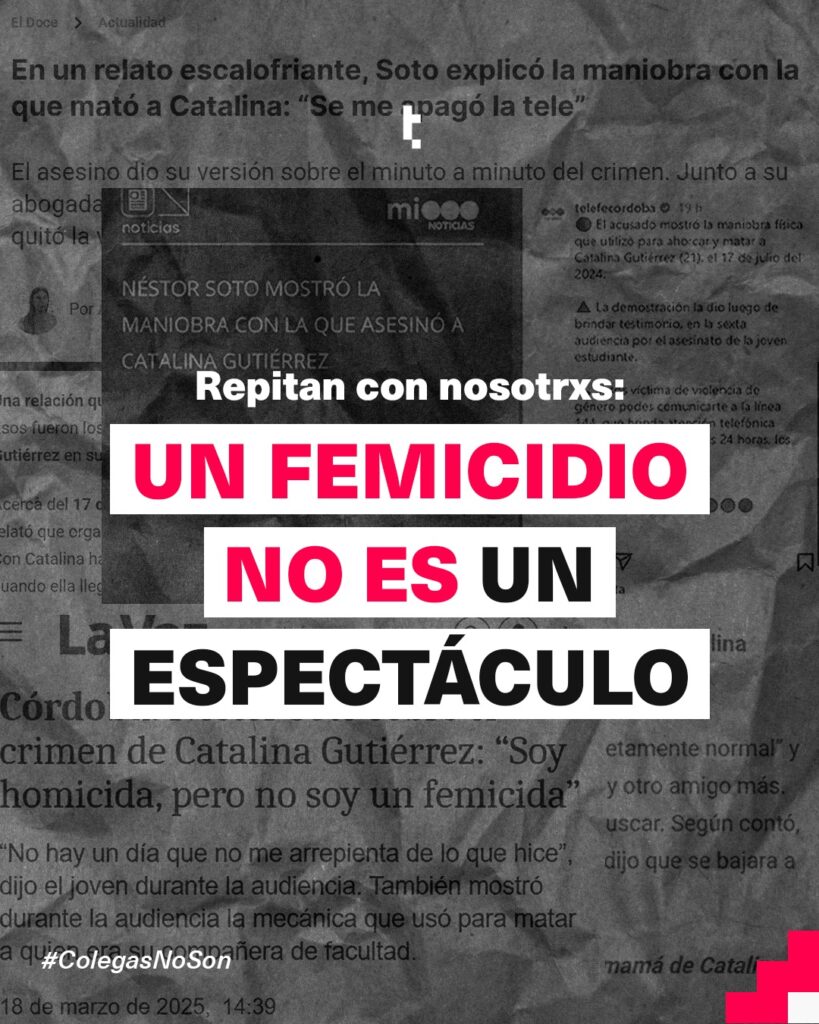La actualidad del Chagas: desigualdad social y de género

Los estudios clásicos del Chagas advertían la relación de la enfermedad con la pobreza y las viviendas rurales. En la actualidad, las poblaciones con mayor vulnerabilidad y en peligro de contagio están constituídas por mujeres y niñes que viven empobrecides en ciudades. Es necesario generar políticas públicas que, con perspectiva de género, consideren la precariedad de la vida.
Por Lucía Sánchez para La tinta
El vector de la desigualdad social
El Chagas es una enfermedad causada por el parásito llamado Trypanosoma cruzi, transmitida por un vector que, en la mayoría de los casos, es el insecto vinchuca. Los síntomas (de presentarlos) en la fase aguda o en la fase inicial incluyen fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor abdominal y tienen una duración de dos a cuatro meses. La fase crónica implica la presencia del virus en los tejidos y puede mantenerse en silencio por, incluso, décadas. La última fase, llamada crónica tardía, afecta a un 30% o 40% de las personas infectadas. Genera daños irreversibles en el sistema cardíaco, nervioso y digestivo.
La enfermedad del Chagas predomina principalmente en el Norte del país, el cual es un medio propicio debido a las condiciones climáticas (zonas secas y calurosas), pero también, más importante, por las condiciones socioeconómicas de la población, es decir, no hay acceso a la vivienda digna, a la educación ni salud pública.
Hasta hace unos siglos, el Chagas era una infección que prevalecía en zonas rurales; en la actualidad, según estudios recientes de la Fundación Cardiológica Argentina, el 60% de les pacientes con reacciones positivas vive en ciudades. Debe advertirse que este aumento tiene relación con la falta y reducción de políticas públicas por parte del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Según el informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, entre el año 2018 y el 2019, el presupuesto destinado a la prevención, contención y erradicación del Chagas se redujo un 53%. Mientras que el endeudamiento y la desfinanciación de las economías domésticas ha derivado en que más del 30% de la población argentina se encuentre por debajo de la línea de la pobreza.
Los estudios clásicos sostienen que el Chagas es una enfermedad de la pobreza porque la vinchuca encuentra “comodidades” para su reproducción y colonización bajo las condiciones materiales de los sectores socioeconómicos marginados. En Argentina, una de cada tres personas vive en una vivienda precaria; “un tercio de la población no recibe atención médica en el momento adecuado”, siendo de vital importancia el diagnóstico y tratamiento tempranos para garantizar una mejor calidad de vida; el 40% de la población vive sin cloacas y más del 15% no cuenta con acceso al agua potable.
Varios estudios de la Fundación Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi por sus siglas en inglés), desarrollados en Bolivia, advierten que, en términos económicos, resulta más barato para los Estados la prevención temprana. Por ejemplo, mediante campañas y programas que ayuden a divulgar la forma de contagio, acceso a la vivienda digna, educación sanitaria y fumigación periódica de las casas en exposición como así a través de diagnósticos “rápidos”, ya que el chagas es curable en el 90% de los casos si se comienza el tratamiento en las primeras semanas de producido el contagio.
Es importante analizar las enfermedades y las epidemias desde una mirada integral de la medicina, considerando el acceso a la salud, los factores climáticos y la distribución de la riqueza. El Chagas es una enfermedad que suele diagnosticarse en personas vulneradas socioeconómicamente y, por ende, la distribución de casos en Argentina no es uniforme en todo el territorio: las provincias históricamente más afectadas por la desigual distribución de la riqueza son, a su vez, donde se encuentran casi la totalidad de los casos por Chagas. La proporción de personas que viven por debajo de la línea de pobreza en la Región Norte del País alcanza entre 10% y 15% puntos de diferencia respecto a la Región Sur que está “libre de Chagas”, a diferencia del Norte del país donde los números son alarmantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Una cuestión de géneros
Si bien los registros por chagas no son uniformes en todas las regiones del país, las poblaciones con mayor vulnerabilidad y en peligro de contagio la constituyen les mujeres y niñes. Según un informe, “El Futuro de la Lucha contra el Chagas” elaborado por OMS y SAP, la mayoría de los casos de Chagas suele producirse antes de los 14 años (sobre todo, en menores de 5 años) y una significativa proporción de mujeres infectadas desconoce su estado, constituyendo la trasmisión por vía perinatal, la más problemática de las transmisiones.
Desde una perspectiva de género, no resulta casual que la población con mayor desconocimiento sobre la infección y con menor acceso al diagnóstico y tratamiento coincida con la población donde más impacta el desempleo y la vulnerabilidad. Datos del INDEC del 2° trimestre de 2018 presentan que 7 de cada 10 desempleades son mujeres y 1 de cada 2 niñes vive por debajo de la línea de la pobreza.
En Argentina, cada 6 horas, nace un bebé con Chagas y menos del 50% de ellos recibe diagnóstico. La desatención gubernamental a la población de mujeres, embarazadas y niñes es preocupante. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia denunció que, para el 2019, se había programado la atención de 600.000 mujeres embarazadas y niñes, pero apenas se cubrió a 33.210 personas (un 5,5% del programado). Las mujeres y les niñes son las poblaciones con más derechos vulnerados y a quienes más afecta el ajuste en las políticas sociales y de salud.
En 2018, la Encuesta Permanente de Hogares reveló que el 41% de las personas que viven por debajo de la línea de pobreza son mujeres que se identifican como Jefas de Hogar. Las pensiones no contributivas son una forma de reducir las brechas porque implica una mayor capacidad de decisión y acción en el presupuesto doméstico: el 90% de las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo son mujeres y cubre hasta el 30% del total de niñes del país. En coyunturas de ajuste y crisis económica, la caída real o el congelamiento de Programas que apuntan a reducir brechas de género y saldar deudas históricas, contribuyen a la precarización de la vida cotidiana, aumentando la vulnerabilidad socioeconómica y las condiciones propicias para la reproducción y colonización de la vinchuca.

Políticas públicas
Al día de la fecha, no existe un relevamiento oficial y centralizado, pero se estima que en Argentina hay entre 1 a 3 millones de personas con Chagas y 7 millones de personas expuestas. Proporción del total de habitantes que urge advertir sobre la necesidad de constituir a la enfermedad del Chagas como uno de los principales problemas de salud pública. Por ello, diseñar e implementar políticas públicas que atiendan el corazón de la problemática del Chagas debe ser desde una visión integral, reconociendo en el foco de los vectores las condiciones materiales de vivienda, el acceso a salud y educación de las poblaciones en riesgo o en contagio, y desde una mirada feminista que comprenda que mujeres y niñes son más vulnerables a este tipo de enfermedades.
Así mismo, es imperante la construcción de estadísticas y relevamientos oficiales, sistemas de salud financiados y programas de erradicación de la enfermedad, mejoras de viviendas, acceso al agua potable, fumigación en las casas en contacto con la vinchuca. Es importante entender que muchos de estos factores no resuelven únicamente el mal de chagas, sino que resuelven muchos otras problemáticas sociales como la reducción de la pobreza, la desnutrición y defensas bajas, enfermedades relacionada a la exposición de vectores, así como ingreso y permanencia en instituciones educativas. Políticas públicas con una mirada integral y de género contribuye a una sociedad más justa donde la calidad y sostenibilidad de la vida sea el foco de la cuestión.
En un país donde apenas el 10% de les infectades por Chagas conoce su diagnóstico, donde fallecen entre 7 y 10 mil personas a causa de la enfermedad y donde quienes más afectades se ven son las personas de ingresos reducidos e históricamente relegados: urgen políticas de educación, salud y vivienda que ayuden a saldar deudas de distribución de la riqueza y acceso a derechos humanos básicos de la democracia.

*Por Lucía Sánchez para La tinta / Imagen de portada: EFE/David de la Paz.