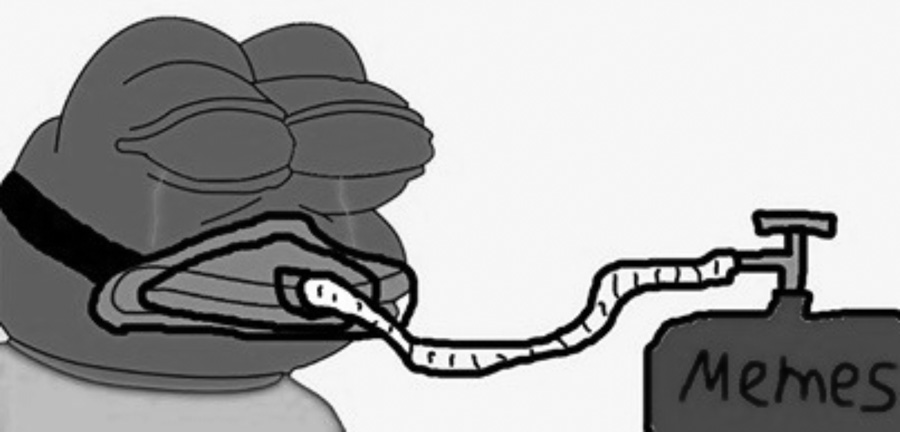El goce del meme

Por Agustín Vallejo para La tinta
Henos aquí, los hijos de internet. Será así con todos los hitos tecnológicos, un fenómeno único en el universo: aquel que lo ve nacer, termina como su hijo. Aquellos que escribimos+así+para+buscar+en+google deberíamos apropiarnos, de manera indubitable, que vivimos una época de transición histórica. Lo más probable es que a nuestra muerte las cosas sigan confusas y, particularmente, impredecibles. No, Estados Unidos no es lo que era, China no es lo que era, Europa no es lo era, ni Brasil ni Argentina. Los libros no son lo que eran, ni los comercios, ni las finanzas, ni los primeros encuentros, ni las relaciones, ni las distancias, ni los trabajos, ni los tiempos libres. Los aparatos no son lo que eran.
La idea de una herramienta, hoy, se avecina más a esa nube abstracta y aparentemente infinita que existe atravesando las pantallas, que a la materialidad de un taladro. Y la utilidad de esas herramientas se define más por cómo funcionan conmigo, como individuo, que por su utilidad intrínseca, universal. Mientras más personalizada son las prestaciones de una herramienta, o mejor dicho, aplicación, mejor es la aplicación en sí. Así funcionan las recomendaciones de Spotify, las publicidades en Facebook, las sugerencias de YouTube, la omnipresencia de Google. Elegimos aquello que comienza a girar en torno a nuestros gustos y preferencias, de manera automática, algorítmica, invisible. Y esto último es fundamental.
Ya nos resulta casi un requisito que las aplicaciones, con un tiempo que deberá hacerse cada vez más corto, sepan cuáles son nuestras preferencias. Se trata del placer que siente el habitué de un bar o restorán: es la comodidad de que el que te atiende ya sabe lo que querés; no es ni necesario, hasta cierto punto, que manifiestes tus deseos: debe ser suficiente la información que otorgaste en otra instancia.
Ahora bien, si un señor decide ir por primera vez a un restorán, se sienta y el mozo, un completo extraño, le dice “¿el señor quiere una milanesa a caballo con puré de calabaza y Cola-Light?”, nuestro señor estará definitivamente incómodo. Si la aseveración es incorrecta, la incomodidad se limita al fastidio de explicar el error y corregirlo. Por otro lado, si la aseveración es correcta de principio a fin… Bueno, el señor sentiría esta mezcla sutil entre la fascinación y el horror que sentimos cuando Google nos prepara un álbum con las fotos de la tarde que pasamos en tal lugar, con tal gente. Es una sensación, sospecho, que igualmente se disipa. Si ese mismo señor va diez veces más al mismo restorán y está el mismo mozo y pide el mismo menú, la sorpresa se disipa, la maravilla se transforma en comodidad y rutina. Si, a la undécima vez, el mozo se acerca y le pregunta «¿qué se le ofrece?», el señor se sentirá hasta en el derecho de fastidiarse. La comodidad se habrá partido. Y este es un hecho que se hace cada vez más inaceptable.
La personalización que alcanzan determinadas prestaciones tecnológicas nos resultan, al principio, chocantes. Después, nos parecen prácticas para, luego, ser imprescindibles. “El dato que pongo acá me debiera servir allá y este número se tendría que auto-completar acá, y esta contraseña mejor que la recuerde porque ya no me acuerdo de otra contraseña más, y esta canción ya no debería aparecerme si no es mi onda ni este video…”. En cierto punto, la personalización en torno a mí debiera llegar a un nivel de perfección en el que las cosas nuevas que descubro me son más bien presentadas, no deberían ya ser producto de mi esfuerzo exploratorio. De alguna manera, pretendemos que nuestra información personal se administre de manera autónoma y personalizada, es decir, humanamente. Esta búsqueda por la ‘humanosimilitud’ en el funcionamiento de nuestras herramientas digitales se visualiza en la nominación de motores informáticos como Siri (Apple) o Alexa (Amazon).
El film de Spike Jonze, “Her” (2013), aborda este tema con fatal sensibilidad. No pretendiendo más de lo que logra, la película reflexiona sobre los alcances afectivos que pueden generarse entre nosotros, los seres humanos, y las inteligencias digitales. De la mano de Trey Parker y Matt Stone con “South Park”, también hay un acercamiento a este fenómeno desde una perspectiva tanto más ácida: el personaje Eric Cartman prefiere quedarse con Alexa, el asistente personal de Amazon, que con su novia porque Alexa se calla la boca cuando se le ordena, dice lo que uno quiere que diga, en pocas palabras, es una completa subordinada. “Black Mirror” podrá dar tantos ejemplos, pero no la veo porque me angustia. En resumidas cuentas, la humanización de la tecnología centralizada en nuestra información personal es una inquietud posible que hoy parece más cercana que nunca. Y mientras esto se lee, es más cercana de lo que era mientras esto se ha escrito.
El desenlace apocalíptico de la autonomización de la inteligencia artificial a lo “Terminator” (1984, James Cameron) me resulta un asunto más lejano que la monopolización de los datos individuales de toda la población. Porque, en definitiva, para que nuestra información sea operada humanamente, con nuestros gustos y preferencias como centro gravitatorio de todo el sistema, toda ella debe ser administrada por una inteligencia cada vez menos diversificada, es decir, tendiente a una única administración de datos. En términos cotidianos, sentimos que una persona nos conoce muy bien cuando tiene la capacidad de converger todas nuestras variadas y hasta contradictorias facetas en una unidad coherente. Para lograr ese vínculo tan especial, se necesitan dos unidades, la propia y la del otro. Si transferimos esta obviedad del reino intrapersonal al reino humano-digital, lo que estamos construyendo y esperando es la unidad del otro, el asistente personal panóptico digital. La diferencia que tendría este Otro con ese buen amigo que nos conoce tan bien es que esta inteligencia artificial, como se plantea en “South Park”, debería esencialmente servirnos.
Que la robótica no es más que la búsqueda por la esclavitud perfecta no es una idea ni nueva ni descabellada. La lógica del patriarcado capitalista en la que crecimos nos lleva a amar la idea de una inteligencia no sensible, pero humanosímil que nos sirva a nuestro antojo, pero como contratapa necesaria, no deja de generar el temor que genera toda organización social basada en la subordinación: la rebelión. Una vez más, dejaría el tema para la ciencia ficción apocalíptica.
Tampoco es de mi preocupación inmediata la monopolización de la información. Acepto términos y condiciones cada vez con menos resguardo y no me imagino todavía una repercusión perjudicial en el desenvolvimiento cotidiano de mi vida de semejante apertura de mi intimidad para con las anónimas corporaciones informáticas. Bueno, sí, es muy probable que el presidente de los Estados Unidos haya ganado las elecciones por el uso de información proveída por los mismos usuarios de Facebook a agencias de campaña, el mismo presidente que, por entrar en una guerra económica con China, cambia las tasas de la Reserva Federal de su país, lo que hace temblar a varias economías del mundo, entre ellas, la de mi país, la pésimamente gestionada Argentina. O algo así.

Si bien suena casi como el aleteo de una mariposa causando un terremoto en Japón, no, no es inocua la entrega de información personal a las empresas, nunca. Pero, hoy, no es más que un factor más en la generación de riquezas. Entender, pronosticar e, incluso, guiar el consumo de las masas es un poder que precede a las tecnologías digitales y la lucha por él ha mantenido entretenidas, a veces divididas, a veces aliadas, a las cabezas de las corporaciones que, a la fuerza, se turnan el control de la economía global. Sobre esto, de buscar contrarrestarlo, me adheriría a un estilo de vida anti-consumista, es decir, pasaría a los márgenes más exigentes del sistema capitalista. No llegué a tal percepción de urgencia.
Mi preocupación es, más bien, limitada e íntima: me resulta peligroso perder el placer de incomodarse explorando. En cierto punto, podrían llegar a ser demasiado confusos los límites entre lo que entendemos como nuestra propia identidad y aquello que consumimos. La novedad radicaría en la firme creencia de que lo que descubrimos consumiendo es, de hecho, un mérito propio cuando, en gran medida, no responde más que a un algoritmo de alta complejidad nutrido de nuestras concesiones de datos personales. El peor escenario imaginable sería el de la autofagosis, es decir, una suerte de auto-consumo donde las alternativas sean cada vez más estrechas, restringidas por la especificidad de nuestras preferencias y la certera precisión de lo que se nos ofrece en el mundo digital. Todo amalgamado por una necia percepción de autonomía por parte de nosotros, los usuarios.
Meme como respuesta a todo
Existe, sin embargo, una contraparte. Aquello que consumimos, particularmente pensando en la industria cultural, de manera inédita en la Historia, es generado por sujetos que emergen de la masa; a priori consumidores que, a mérito de una ajustada observación de la coyuntura, tiempo libre y herramientas técnicas ampliamente accesibles, se reconstruyen como productores. Algunos hacen de ello una práctica continuada y pueden obtener cierto reconocimiento generalizado, como el caso del perfil de Instagram llamado Flanchota. Cuenta con 1,6 millones de seguidores y cosecha decenas de miles de “likes” por publicación. Y su éxito radica, principalmente, en identificar lo empático. Si bien se trata de un talento que se permite una continuidad en la generación de este novedoso producto cultural que se dio por llamar Meme, su proliferación y conquista definitiva de un espacio dentro de los sistemas de comunicación social actuales y futuros se debe, sobre todo, a que su proceso de producción es sencillo y no requiere de mayores medios que una computadora e internet. Son los mismos medios que requiere el consumidor para acceder a este producto. Esta relación equitativa entre el consumidor y el productor para con los medios de producción es, probablemente, una de las mayores novedades de la cultura contemporánea. Sería como si todo aquel que pudiese leer un libro, pudiese editar uno con la misma facilidad, lo mismo con una película, una pintura, una fotografía, un cómic. Podría decirse que algunas prácticas teatrales como el stand-up sí contemplan esta igualdad entre las condiciones de producción y las condiciones de consumo, pero en lo que no equiparan al meme es en su masividad, una propiedad que, al contrario de lo teatral, no atenta contra su efectividad para con el público.
Así como lo que se produce/consume en Instagram y en los videos amateur que pueden encontrarse en YouTube, el meme se presenta como un reflejo (posible) de nuestra conducta cotidiana. Considerando que el “éxito” de un meme radica en gran parte por el nivel de empatía o identificación íntima que genera su contenido en el consumidor, llama la atención la variedad de tópicos que los memes exitosos aluden. Es decir, hay memes sobre cómo consumimos Netflix, sobre determinados programas de tv, sobre prácticas como salir a un boliche, quedarse en casa, estudiar, sobre cómo nos relacionamos entre parejas, amigos, padres, abuelos… podríamos decir que hay memes sobre todo lo posible en nuestra vida. Pensado así, de repente, la variedad se torna completamente estrecha. Me inquieta la idea de que la forma en que me hace sentir una experiencia tan íntima, como alguien preguntándome si saqué la carne del congelador, sea la misma que la de otras 119 mil personas. No tardo en sospechar dos cosas: por un lado, que mi identidad que, en un esfuerzo diario, me hago sentir tan única, no lo es; y, por otro, que existen universos de memes paralelos que yo ignoro a través de una conducta paradójica reducible al término “decisión involuntaria”.
Es en torno al primer punto, la serialización de la identidad, que gira el goce del meme. Al mismo tiempo que nos complace sentir que no estamos solos en nuestras percepciones íntimas, nos puede llegar a oscurecer entendernos como un producto de montaje. En última instancia, se trataría de una privación del libre albedrío, ya que se trataría de entender nuestras elecciones y preferencias estéticas e incluso éticas y políticas como formatos prediseñados, predeterminados por entidades ajenas a nuestra individualidad como sujetos.
En torno al segundo punto, los universos de memes paralelos, gira la posverdad. Este fenómeno se vuelve concreto cuando se clarifica el hecho de que seguimos, consumimos y, si se puede, producimos aquello con lo que nos sentimos identificados. La posverdad, entonces, no sólo afecta a nuestra percepción de la realidad externa, sino también al interior de nuestro desarrollo humano. Este ouroburos que comienza y termina en la percepción de uno mismo puede convertirse en un túnel cada vez más estrecho, en el que se siente propio sólo aquello que se nos es ofrecido como tal, dejando afuera todo aquello que requiera de un esfuerzo exploratorio, un desvío intrínsecamente incómodo e inesperado. La perversidad y dificultad mayor de este fenómeno es la diferenciación entre una autonomía programada y una autonomía auténtica por parte de cada uno de nosotros, es decir, sería necesario, a esta altura, identificar cuándo elegimos lo que se espera que elijamos y cuándo eso no coincide con la intimidad más genuina.
La propuesta, para evitar terminar como predice “Wall-E” (2008, Andrew Stanton, Pete Docter) en el que me parece el más lúcido vaticinio para la humanidad post-terrestre, es desintoxicarse de lo cómodo. Sospecho que la búsqueda consciente y, sobre todo, curiosa, de las experiencias que nos incomoden y desafíen es, sino el único camino, el primer paso para una desactivación de una individualidad programada. Si las necesidades básicas están cubiertas, es necesario temer la falta de inquietudes y abandonar el sueño de estabilidad que se esconde detrás de la riqueza. Buscar y tomar, lo antes posible, las herramientas que develen el mundo ante nuestros deseos más inesperados. Es claro que los privilegios o límites preexistentes que cada uno goza o sufre plantean diversos grados de dificultad para explorar estos caminos de auto-realización y, por ello, no insisto en metas concretas, sino, justamente, en el camino, en una forma de invitarse a andar.
*Por Agustín Vallejo para La tinta / Imagen de portada: fotograma de la película Her de Spike Jonze.