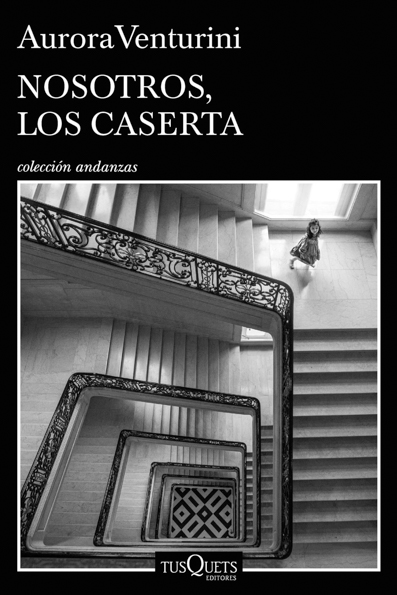Nosotros, los Caserta, huir del infierno familiar
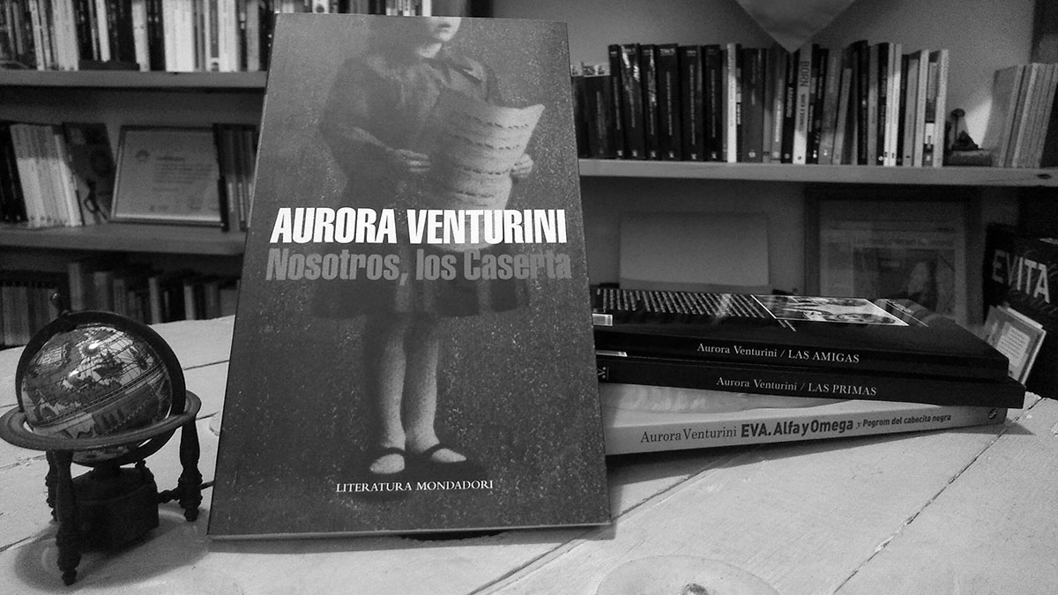
Por Manuel Allasino para La tinta
Nosotros, los Caserta es una novela de Aurora Venturini, publicada en el año 1992. La historia gira alrededor de la narradora María Micaela (Chela) Stradolini: mientras revisa papeles y fotos, la memoria la arrastra a su infancia de niña bien, superdotada y demasiado “oscurita” para el gusto nacional y aburguesado de los años cuarenta. También revive su adolescencia en un internado, con el descubrimiento de la literatura y las escapadas a Chile, Roma y París. El viaje a Sicilia al solar de los Caserta en busca de un linaje y el encuentro con su tía abuela, con quien vivirá un romance apasionado. Noches de somníferos y tranquilizantes para aplacar el dolor. De fondo, el peronismo: la expropiación, la lucha de clases, la quema de iglesias y los últimos intentos de una oligarquía en decadencia capaz de cualquier atrocidad para mantener el poder.
En Nosotros, los Caserta, todo está narrado desde el extremo porque esa niña llamada Micaela (Chela) Stradolini lo primero que conoce cuando llega al mundo es el odio. Con una potencia que desborda, Aurora Venturini describe lo infame y nos sumerge en una familia voraz y oscura.
“Golpes y porrazos me han convertido en un remedo de mi tía abuela, y acaso la enanita me esté esperando parada a la puerta del misterioso arcano haciendo señas para que entremos juntas. Subo a mi desván renqueando. El asqueroso bicho en que me he convertido revisa un antañoso arcón de papeles y fotografías, de informes de maestra y psicóloga, solicitados por mi padre, preocupado por develar el porqué del monstruo que había engendrado, para sacar en conclusión si fue culpa o la consecuencia de alguna herencia morbosa por línea materna. Puedo entrar y hasta perderme en el cofre, junto con mi alma de anciana-enana-prustiana, que solo a esto llegué después de todo. Está de más, pero repito que soy una mujer metida en un cofre de cartas, fotos, informes, tarjetas y papeles amarillos. Salta de ahí una niñita vestida de organdí: mi foto de los cuatro años cronológicos. También salta <<La alegoría de la melancolía>> de Durero. Estuvo en un marco del cual la saqué para guardarla en el cofre. Luego describiré a la niñita vestida de organdí, pero antes lo haré con mi actual foto anímica, porque soy <<La alegoría de la melancolía>> de Alberto Durero, y mi recinto es el mismo entorno del personaje. En mi desván de la casa quinta están todos los objetos del exilio, rodeándome, mientras apoyo mi cabeza ardiente y palúdica en mi mano izquierda, en la derecha sostengo un compás de inútil espera. Están aquí la escalera que a nada conduce, el amorcillo detenido en la oxidada rueda, rota la campana, los relojes sin música, desequilibrada la balanza, el perro famélico. Solo faltan los signos que Durero agregó al grabado y que son la esperanza, la estrella del fondo, y ese sello de dieciséis números que suman treinta y cuatro en cualquier dirección, asegurando fasta solución a cualquier problema. La niñita. Sostiene un canastito de mimbre con rosas de papel. Esa nena es la difunta de mí, el duende del huraño hemisferio de mis penas futuras, que mete la mano y hasta el bracito en arcones de otoño y de inevitable invernada. Había comenzado mi temporada en el Infierno cuatro años antes de esta fotografía: el día en que nací. Nena testigo, gusano en su capullo desmintiéndose y volviendo a encapullar para que el pergenio pueda latir, salir y proyectarse, a veces apacible, otras compulsivo, siempre audaz. Miro la foto y puedo ver a mi madre el día que me llevó a que la tomaran. Era un atardecer caliente de verano y llovía. Desapacible cielo entoldaba la ciudad de gris chapa, cinc ácido, ceniciento. Transpirábamos las dos, las frentes perladas de sudor molesto, cuando nos sentamos en la banqueta de cuero verde del coche tirado por un caballo oscuro. Miro los zapatitos, en la foto, rojos con presilla. Se mojaron y quise secarlos con mi pañuelito fino y mamá me dio un coscorrón. Veo la cadenita de oro con el medallón de camafeo alpino que se enredó en la carterita de hilo de plata. Di un tirón y mamá volvió a pegarme. Siento la tersura del cuero verde de la banqueta, el trac-trac de los cascos en el empedrado, los goterones infiltrados por alguna rasgadura de la capota, mi deseo ardiente de hablar con ella que se mantenía estática como cariátide en el Erecteo, el estornudo provocado por la gota continua sobre mi cabeza, imposible de esquivar porque mi mamá no me dejaba mover. Viene el estornudo. <<Cataplasma… Usted se va a resfriar de nuevo>>. El perfil clásico de mi madre, esbozado por la perfección de su frente y barbilla, corrompíase en un violento respingo nasal, tendría unos veinticinco años, pero yo me preguntaba cómo habría sido en su juventud”.
Nosotros, los Caserta está contada desde los márgenes y cada acción es entendida como un acto de venganza. Chela, que nunca fue nada de nadie, ni siquiera puede quebrarse ante la muerte de Luis, su gran amor imposible.
Desde un pueblo de la Italia profunda, huérfana de toda hermandad, la protagonista recuerda el amor que le negaron y se empecina en narrar lo horrendo de su vida.
“Mamá vivía en Buenos Aires con Juan Sebastián. Mi papá casi todos los días se quedaba en La Plata. Sara estaba íntegramente dedicada a Lulita, pero igual me cosió el vestido de primera comunión, compró los zapatos y los guantes. Luzón me evitaba. Comulgaría sin confesión, total no creía. El 8 de diciembre vestí de blanco. Sara me ayudó a enfundarme en el vestido, a ponerme el tul de ilusión; ahogada dentro del tubo de seda y acogotada por el tul, era mosca en la leche; <<en mala hora>>, maldije, y calcé los zapatos en mis patas acostumbradas a las zapatillas. Sara me había ayudado a disfrazarme de mosquitero. -Usted no cree en Dios, ¿para qué comulga? -Gané el libro de Historia Sagrada… -Sabrá Religión, pero no cree en Dios. Agarré el rosario y salí a zancadas. Sara me seguía. -Como ve, su mamá no le dio el rosario de oro porque lo guarda para Lulita. Mi rosario de marfil había sido de tía Angelina Stradolini de Caserta, una tía italiana de mi papá, para la cual me sacaron la fotografía del día tormentoso. Entonces, Angelina era solo un rosario de marfil. No sé qué pavadas mascullaba Sara, le di un empellón y corrí hacia la capilla. Gritó casi derribada en el yuyal: <<Usted es muy mala, Dios la castigará>>. Siguió tras de mí tratando de salvarme la cola de tul que se enredaba en el zarzal; sollozaba despacito. Ya podía oír el coro de niñas: <<Oh, santo altar / por ángeles guardados/ yo vengo a ti / por primera vez>>. Masselotte, ¿saldría de su cubil? Ella no estaba, pero su amiga íntima aprovechó una pausa para decir: <<Stradolini es la más fea>>. Tenía razón. Parecía un piernudo charabón en un lugar nada apropiado para un pichón de chajá. “A los pajarones no les hace falta comulgar”, me tenté de risa y se me saltaron las lágrimas en el esfuerzo por contenerlas. Al recibir el pan consagrado no podía más, seguía tentada y me ahogué. Cuando los padres besaron a sus hijas, llegué a la conclusión de que nunca me habían besado. Con violencia me incorporé del reclinatorio y el diablo de la astilla me asió la cola que se desgarró con un gemidito de tul de ilusión destrozado. “Cataplasma”, gritó Sara. A modo de información, agregó: “Es muy inteligente en el estudio, pero en cuanto a lo demás, no sirve de nada y en la casa la llamamos Cataplasma”. Más que comunión fue segundo bautismo o confirmación. Sara me rebautizó “Cataplasma”. La hubiera asesinado. Me anotaron en la escuela con certificado falso fijando la fecha de nacimiento en 1917 y a los ocho años cursé el sexto grado cuando a esa edad los niños comenzaban su escolaridad. Obtenía diez en todas las materias y cero en conducta. Las maestras respiraban cuando a mitad de año me promovían al año inmediato superior. Tan raudo era mi paso entre los cursos que no pude cosechar amistades. Mi incomunicación crecía como una trepadora tropical. Comía con los animales, es decir, con Bertoldo y los bichos de campo, apoyada contra la pared, mientras terminaba de leer el libro empezado por la mañana o repasando algún teorema o silogismo. Nunca usé cubiertos. Tuve oportunidad de salir con chicos, pero lo de <<Cataplasma>> me aisló aún más”.
Nosotros, los Caserta de Aurora Venturini es una novela extrema que está abierta a la fantasía y las alucinaciones como salvatajes del infierno familiar. La autora coloca en el cuerpo de Chela la barbarie de una parte de la historia argentina y utiliza la literatura para dejar una herida.
Sobre la autora
Aurora Venturini (1921- 2015), novelista, cuentista, poeta, traductora, docente y ensayista argentina. Se graduó en Filosofía y en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata, y trabajó como asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón, de quien fue amiga íntima.
Tras el golpe de Estado de 1955, se exilió en París. Allí compartió tertulias y noches de bohemia con Violette Leduc, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Eugène Ionesco y Juliette Greco. Escribió más de cuarenta libros, El solitario (1948), su primer libro de poemas, recibió el premio Iniciación de manos de Jorge Luis Borges. Pero fue recién en 2007, a los 85 años, cuando escribió Las primas y obtuvo el Premio Nueva Novela, otorgado por Página/12, cuando su trabajo salió a la luz.
*Por Manuel Allasino para La tinta / Imagen de portada: A/D.