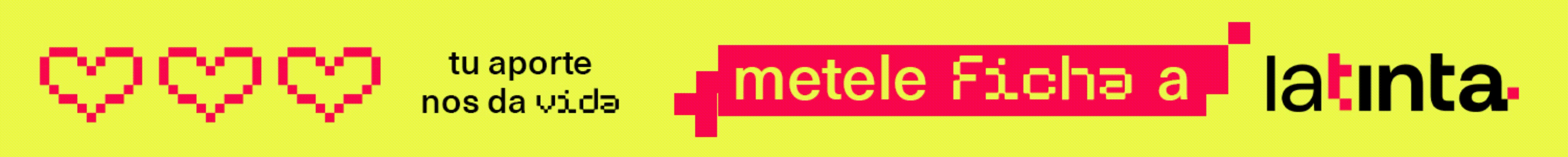¿Qué falló en el debate sobre los “discursos de odio”? Progresismo y violencia

Por Luis Ignacio García para La tinta
En un tiempo en que el progresismo ha sido llevado al banquillo por las “nuevas derechas”, tanto a nivel global como local, propongo volver sobre uno de los debates con los que el progresismo intentó ofrecer su primer diagnóstico de esas derechas extremas, mostrando debilidades y fortalezas en su estrategia que llegan hasta la actualidad. Los entrecruces entre violencia, lenguaje y moral que entonces se tornaron visibles se mantienen hasta el pantanoso escenario de nuestro presente.
El título supone que algo efectivamente falló en el debate sobre los discursos de odio. Mi intención es señalar qué pudo haber fallado, pero con el objetivo de colaborar en la reactivación productiva de ese debate, que considero fundamental para enfrentar a la ultraderecha, pues señala un terreno clave de la resistencia: el lenguaje, ese humus inapropiable de lo colectivo, que hoy busca ser destruido como experiencia de lo común en la trituradora de las redes y convertido en un instrumento más de la violencia contra toda aspiración colectiva.
La genealogía del debate en nuestro país nos conduciría a una fecha global y local a la vez, que es el 2008, año de la crisis financiera que suele ser situada como desencadenante del nuevo auge de las derechas y fecha en que, con el conflicto del campo y la ruptura de los grandes medios con el gobierno kirchnerista, sumado al inicio de la dinámica de los foros anónimos en los diarios digitales, comienza una progresiva aceleración de la violencia discursiva anónima, que encontró en la figura de Cristina Fernández su objetivo fetiche desde aquellos años. Sin embargo, en esta primera fase, no llega a constituirse en discusión pública ―salvo algunas excepciones notables que confirman la regla, como los Diarios del odio de Roberto Jacoby y Syd Krochmalny, de 2014-2016― y, en todo caso, parece ingresar como ingrediente exótico en la gramática tradicional de la disputa política.
Macerándose desde el 2008, el tópico eclosiona como debate público de manera clara durante la pandemia, cuando empezaban a configurarse las matrices discursivas sobre las que se montará la nueva derecha local articulada en el fulgurante itinerario de La Libertad Avanza. Fue entonces que se comenzó a diagnosticar esa singular e innovadora amalgama discursiva que aglutinaba malestares y resentimientos que no eran nuevos, pero que la situación generada por la pandemia hizo escalar de manera acelerada, sobre todo por la presión de las políticas de aislamiento decididas por el Estado nacional. En ese contexto inédito, se dio la posibilidad del encuentro de distintas condiciones cuya convergencia hubiera llevado mucho más tiempo sin pandemia: (a). en términos sociales, se extremaron las condiciones de precariedad que, como siempre, afectan de manera diferencial a los más vulnerables; (b). en términos técnicos, se precipitó una digitalización masiva de nuestra vida, que nos encerró en nuestras casas, pero, fundamentalmente, en nuestros dispositivos; (c). en términos políticos, precarización y digitalización condujeron a una aceleración de las críticas contra el Estado y contra la representación política en general. Aquí nacen, a la vez, el diagnóstico y la legitimidad de los “discursos de odio”, su salvajismo y su singular racionalidad, o, al menos, el anclaje real de su plasticidad delirante.
Marchas anticuarentena, discursos antivacuna, bolsas mortuorias, negacionismos varios, ideas conspiranoicas, súbitos terraplanismos fueron manifestaciones de una acelerada transformación del discurso público en la que se empezaba a filtrar un nuevo virus, ahora lingüístico: el de los discursos de odio como articulación simbólica de quienes buscaban representar a quienes habían quedado por fuera del “Estado te cuida” de la crisis sanitaria y comenzaban a organizarse en la desjerarquizada trama de las redes sociales. El humus era real (precarización, digitalización, crisis de la representación), aunque la criatura que alimentó sólo sirviera al empeoramiento de las condiciones que esos discursos venían a expresar. Sobre esa ambigüedad, se comienza a montar el debate sobre los “discursos de odio” como el diagnóstico más temprano de la infiltración de lógicas neofascistas en nuestro país.
Si entre 2020 y 2021 fue madurando la denuncia de los discursos de odio, fue en 2022 cuando se produjo un hito fundamental: el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre, que fue interpretado desde esa misma noche como habilitado por la circulación cada vez más preocupante de discursos de odio en nuestro país. Además, el episodio era la demostración más espectacular del modo en que lo que se jugaba en los “discursos de odio” no era meramente discursivo, sino que implicaba la eficacia de una palabra dispuesta a pasar al acto cuando las condiciones lo permitieran.
La excesiva visibilidad del intento de magnicidio, sin embargo, tuvo un efecto paradójico: a la vez que implicó el momento de mayor circulación de la crítica a los discursos de odio, también fue el momento de su ingreso definitivo en la trituradora de la “grieta” y, por tanto, su partidización. El efecto fue la caída en desgracia del debate, que se tornó inservible como herramienta analítica. Se perdía así, en plena gestación del fenómeno libertario, una de las herramientas con las que diagnosticar el incipiente emergente neofascista en nuestro país.


Ahora bien, resulta alarmante que el debate retorne en los momentos en que la violencia irrumpe ya como hecho consumado. Así sucedió con la reemergencia de la denuncia de los “discursos de odio” tras el brutal ataque de un hombre a cuatro mujeres en el barrio porteño de Barracas, perpetrado el pasado 5 de mayo, con el resultado del lesbocidio de tres de ellas. Este crimen fue interpretado por las distintas militancias que se levantaron para denunciarlo como efecto de los “discursos de odio” que, desde las más altas esferas de poder, están habilitando una presencia creciente de la violencia en la capilaridad de la vida social. Es en el contexto de la denuncia de ese crimen que se difunde la consigna: “No es libertad, es odio”. Por supuesto, la expresión refería al uso fraudulento de la palabra “libertad” en el discurso libertario, pero muy claramente aludía también a un aspecto central del debate que nos ocupa, que es la distinción fundamental entre “libertad de expresión” y “discursos de odio”. Lo que mostró el crimen de odio de Barracas es que necesitamos mantener un debate sostenido sobre el vínculo entre las nuevas formas del discurso público y la diseminación de una violencia capilar cada vez más alarmante. Y, sin embargo, seguimos sin lograr articular el debate sobre los discursos de odio más allá de las aporías en que se encuentra entrampado.
Volvemos entonces a nuestro título: ¿qué falló en el debate sobre los discursos de odio? Hubo dos problemas complementarios, uno presente desde su emergencia durante la pandemia, otro exacerbado desde el atentado contra Cristina. Desde sus inicios, el debate se montaba sobre una ambigüedad que siempre quedaba relegada: los discursos de odio son expresión (fraudulenta, distorsiva y autodestructiva, por supuesto) de condiciones muy duras y reales. Los discursos de odio no son un rapto de locura de una porción cada vez más amplia de la población (¡y del electorado!) capturada por una súbita voluntad sadomasoquista de (auto)destrucción, sino expresión de violentas condiciones previas, de desigualdades desatendidas, que la pandemia vino a acelerar. Por supuesto, que fueran síntoma de una crisis real no implica que sirvieran para resolver esa crisis, sino, más bien, que vinieron a radicalizarla para gobernar a través de esa crisis. Pero lo primero que quedó fuera del campo de visión del “progresismo” que planteaba, con toda justicia, el debate era este anclaje real del cual los discursos de odio eran emergentes. Los discursos de odio son causa de violencias, sin dudas, pero también son consecuencias de violencias sedimentadas.
Y este aplanamiento derivó, a partir del atentado a Cristina, en la falla estratégica mayor: eximidos de toda ambigüedad ―y ahora ante la macabra evidencia de sus efectos―, los discursos de odio ingresaron en la gramática de la grieta y comenzaron a ser utilizados como parte de la misma lógica que intentaban criticar: ellos odian, nosotrxs no. De diagnóstico de una época en crisis, pasaron a ser el rótulo con el que describir los enunciados del enemigo. La denuncia de los discursos de odio sólo parecía confirmar la lógica que pretendía impugnar. Con esto, se hizo evidente la contradicción performativa en que incurrían quienes denunciaban “discursos de odio” para expresar sus propios odios en una escena pública ya capturada por su lógica. Se veía así confirmada y exacerbada esa posición enunciativa de superioridad moral que justamente los discursos de odio (ahora sin comillas) venían a denunciar en su masiva crítica al progresismo y su sermoneo lleno de moralina autocomplaciente (es decir, negadora de las condiciones reales de las que los discursos de odio eran testimonio salvaje). En ese contexto, el diagnóstico que denunciaba los discursos de odio, en vez de servir para iniciar una discusión seria sobre nuevas derechas, envalentonó a esas derechas para denunciar el peor rostro del “progresismo”. Y con toda la razón, pues el odio moralmente sublimado es el más abyecto de todos los odios.
Ese fue el gran fallido del debate. Pero, además, estos errores del progresismo operaban en un contexto que también complicaba una adecuada apropiación del debate. En primer lugar, hay que destacar que la expresión “discursos de odio” llega a nuestro país sin el acumulado de discusiones en torno a los “crímenes de odio”. Como es sabido, “hate speech” es una expresión acuñada en la militancia y el debate jurídico norteamericano, al calor de la denuncia y resistencia a los “hate crimes”, y así sucede en la más influyente teoría sobre el tópico, esto es, la de Judith Butler. Es en la larga tradición de resistencia a la persecución de minorías raciales y sexuales que emerge esa problemática, siempre doble: crímenes de odio/discursos de odio. Por eso, es natural que en Butler implique inmediatamente una teoría de la “performatividad”, es decir, del tránsito del dicho al hecho. En la Argentina, los “discursos de odio” llegan sin ese acumulado de discusiones en torno a los “crímenes de odio”, facilitando entonces la lectura simplificadora de aquellos como meras injurias o expresiones subidas de tono, propias de cualquier discusión política.
En segundo lugar, la emergencia de la discusión que evocamos se da en un contexto de franco ascenso de las nuevas derechas a nivel global. Un componente esencial de esas nuevas derechas en ascenso es precisamente la crítica a lo que ellas llaman la cultura “woke” y uno de los rasgos esenciales de esa crítica es, precisamente, la condena a la apropiación, por esa cultura “woke”, del tópico del odio. Criticar la utilización política del odio es un rasgo esencial de esa “corrección política” que las nuevas derechas vinieron a combatir. Entonces, decir “discurso de odio” es, inmediatamente, asumir la posición que las nuevas derechas han ya estipulado y diseñado para sus enemigos en el marco de lo que ellas denominan “batalla cultural”.
Por último, y tras el desembarco en el gobierno de esas mismas “nuevas derechas” en su versión colonial local, una nueva capa de malentendidos cayó sobre la discusión. Ahora desde un “fuego amigo” que, desde las elecciones, no ha dejado de crecer. Me refiero al conjunto de explicaciones propuestas para esa enorme sorpresa que fue la victoria de Javier Milei, desde una serie de intervenciones articuladas en torno a la escritura y la voz de Pablo Semán. Considero que su voz (con sus afluentes y ramificaciones) cumplió un rol clave para articular una explicación del fenómeno Milei y de su llegada al poder, y lo hizo desde una posición ambigua de progresismo antiprogresista, y, sobre todo, antikirchnerista, que hizo que fuera escuchado tanto dentro como fuera del campo popular. ¿Y qué decía esa voz? Decía que la hipocresía del progresismo tuvo un peso mucho mayor en la llegada del fascismo que el lento colarse de la violencia política capilar a través de los discursos de odio, que la verdadera explicación del ascenso de Milei está en la “mímica de Estado” que jugó el kirchnerismo y la legitimación cínica de ese sistemático abandono de gente por parte del discurso progresista. Desde esta perspectiva, el debate sobre los “discursos de odio” fue leído como el colmo del progresismo, como una operación de chantaje moral que venía a pontificar sobre la corrección política en la lengua mientras ese “Estado que te cuida” que el progresismo defendía iba claudicando velozmente sus obligaciones para con los más necesitados. Por eso, Semán rechaza muy enfáticamente hablar de (neo)fascismo en relación a los libertarios y, por eso, el libro colectivo que editó sobre el tema (Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?) ni siquiera menciona el atentado contra Cristina como antecedente relevante del ascenso libertario. Atenido a un empirismo metodológico que aspira a evitar anteojeras ideológicas y grandes diagnósticos de época, tampoco admite vínculos relevantes con la ola de las nuevas derechas globales, sino que enfatiza las causas internas, locales, obstaculizando de ese modo la posibilidad de tornar visibles los componentes neofascistas de este proyecto.

Estas son las principales razones de lo malogrado del debate. De modo que uno diría: si tan torcido viene, ¿por qué no dejarlo ir nomás al desván de los debates olvidados? Y bueno, porque considero que más allá del fallido, todo en él era cierto, certero y necesario. Todo: que hay una relación fundamental entre discursos de odio y crímenes de odio que necesitamos diagnosticar; que hay un abismo infinito y negado entre discursos de odio y “libertad de expresión” que necesitamos caracterizar; que toda política de terror estuvo anticipada y preparada por discursos de odio; que las redes sociales son máquinas aceleradoras de estos discursos, porque el odio genera mucho más “engagement” que cualquier otro contenido; que la “rebeldía” antisistema de derecha no es ninguna rebeldía, sino sólo discurso de odio desinhibido; que los discursos de odio son un engranaje fundamental de la lógica sacrificial del chivo expiatorio, esencial en toda práctica fascista; que los discursos de odio guardan complicidad con la estructura negacionista de la conciencia contemporánea y que son un ingrediente clave de toda construcción conspiranoica, etc., etc. En una palabra: el debate de los discursos de odio fue una manera temprana de hablar de la infiltración de lógicas neofascistas en nuestra sociedad y sigue siendo una estrategia fundamental para articular los vínculos entre descomposición del discurso público y diseminación de violencias capilares en nuestra sociedad.
Hoy que el aparato oficial de comunicación moviliza una monstruosa metástasis de discursos de odio, necesitamos volver a plantear la discusión en un nuevo nivel. Hoy que los tanques digitales comienzan a organizar ―respaldados por los servicios de inteligencia― el pasaje al acto por su propia cuenta (como mostró un reciente informe de la revista Crisis), necesitamos contar con insumos conceptuales que den cuenta de las complicidades entre lenguaje, redes y violencia.
Por ello, y para cerrar, dos palabras sobre cómo encarar hoy los distintos obstáculos que señalamos para un adecuado despliegue del debate.En primer lugar, debemos desmoralizar la discusión. Los discursos de odio no pueden entrar en la lógica maniquea y moral de almas bellas que no odian y que denuncian algo que siempre está fuera de ellas, activando así un juego mimético de aniquilación con el fascismo que se quería combatir. Hay que asumir, y hacer rendir analíticamente, que los discursos de odio son síntoma de una descomposición generalizada del discurso público, alimentada por el cinismo progre de la “mímica de Estado” y aprovechado por la obscenidad neofascista en el lodazal sin verdades que llaman “batalla cultural”. Los discursos de odio llegaron para vaciar al habla social de todo sentido de verdad, memoria y justicia, y convertir a la palabra –a toda palabra, también la “nuestra”– en un engranaje más de una generalizada maquinaria de violencia. Debemos salvar el debate evitando el registro moral y convirtiéndolo en una discusión política y técnica sobre las formas de la circulación de la palabra, retirándonos del lugar de la corrección y la superioridad moral: todes somos parte de los efectos de los discursos de odio.
En segundo lugar, debemos restablecer el vínculo entre discursos de odio y crímenes de odio, un vínculo insuficientemente desplegado hasta el momento en los debates públicos en nuestro país. Ni siquiera el atentado a Cristina alcanzó a reponer esa trama. El triple lesbocidio de Barracas ha situado más claramente el vínculo. Hay que insistir sobre el modo en que las militancias contra la violencia de género habilitaron la incorporación del término “femicidio” como agravante en nuestro ordenamiento jurídico: volver sobre ello debería ayudar a demostrar que no estamos ante las taras de la corrección política, sino ante la necesidad urgente de nombrar y anticipar crímenes de otro modo inexistentes.
En tercer lugar, contra la simplificación antikirchnerista de la explicación de la emergencia de Milei, tenemos que mostrar su ascenso como un ejemplo paradigmático de un estado global de la lengua capturado por la tenaza de crisis del neoliberalismo y redes sociales que asfixia la palabra pública en una dirección inequívocamente fascista. Las nuevas derechas son el esfuerzo por utilizar las ventajas que ofrecen los nuevos medios para permitirle al neoliberalismo sobrellevar este estado de crisis perpetua que impide la estabilización de sus formas de gobernanza. Los discursos de odio son un producto de ese esfuerzo de recomposición.
En campaña, los discursos de odio sirvieron para enardecer los ánimos anti-Estado y antiperonismo de una “solidaridad negativa” que aglutinara al electorado a partir de un compartido deseo de descomposición de lo común, vivido como obstructivo u hostil. Hoy, tras el triunfo electoral, los discursos de odio comandan el vértigo de la agenda oficial: tienen oficinas en Casa Rosada, financiamiento público, programas de streaming, articulaciones orgánicas con los servicios de inteligencia para sus operaciones de “doxeo”, amparo parainstitucional para disciplinar toda oposición externa o interna, brazos no discursivos con los que garantizar el pasaje al acto cuando la situación lo requiera, etc. Una nueva agenda en torno a la violencia política se instala en nuestro país. Qué importa el progresismo y su (auto)crítica; importa la violencia que crece y que va encontrando nuevos soportes y legitimidades. Saquemos las lecciones del accidentado debate sobre los discursos de odio para prepararnos para lo que se nos viene.
*Por Luis Ignacio García para La tinta / Imagen de portada: Iván Brailovski para La tinta.