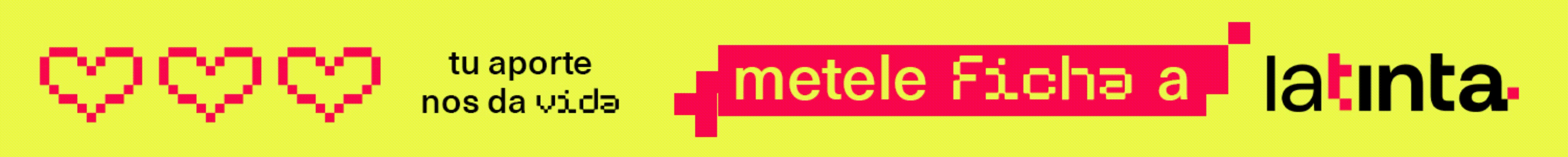La indiferencia de los tiranizados duele como la crueldad de los tiranos

Por Marina Chena para La tinta
Para John Berger, «las tiranías no solo son crueles por sí mismas, sino que, además, ejemplifican la crueldad y, por consiguiente, fomentan la capacidad para serlo y la indiferencia frente a ella entre los tiranizados”. La indiferencia de los tiranizados duele como la crueldad ejercida por la tiranía.
Estamos frente a una avanzada masiva sobre nuestras vidas. Hacia donde miremos vemos catástrofe. Despidos, comedores sin comida, cierre de programas que garantizaban derechos, desfinanciamiento de las universidades públicas, desregulación de las tarifas, represión de la protesta, el endeudamiento como mecanismo de reducción de la posibilidad de vivir y una larga lista que se actualiza día tras día. Frente a esto, se suceden expresiones que intentan revalorizar las vidas dañadas: “Nuestro trabajo era importante”, “no todos somos ñoquis” o ―peor aún― “yo no era ñoqui”, “lxs docentes no adoctrinamos”, “perdimos compañerxs que hacían”. Tenemos que producir valor a partir de la desgracia.
Vivir se convirtió en el trabajo de explicar por qué nuestras vidas y sus asuntos valen lo suficiente como para no ser reducidas a cero. ¿Hay algo más indigno que la necesidad de exponer, ante la indiferencia de los tiranizados, el cálculo que volvería a una vida imprescindible?
La indiferencia cruel es posible cuando se ha cuestionado ―como escribió Silvia Bleichmar― la noción de semejante. La idea de que el bienestar de otrxs es condición para el bienestar propio y su correlato, que la pérdida de esa compresión de lo común obtura la conmoción frente al dolor ajeno. Bleichmar sitúa ahí lo que llama un sujeto ético. Ética del semejante como posibilidad de conmoverse. Moverse con otrxs.

La crueldad destituye el semejante y barre un modo de habitar. Se insensibiliza el escenario colectivo y se amplían las condiciones de la depredación. Están en guerra contra todo lo que limite su capacidad predatoria. Una guerra contra lo que se mueve y, en el movimiento, se torna incapturable. No solo se nos exige vivir solxs, sino solxs también valorizarnos. Frente a las pérdidas, autovalorización.
Pero la guerra emprendida no es nueva; lo que antes se hizo a través del terror dictatorial continúa en democracia bajo otras formas. La amenaza del desempleo, del multiempleo, la amenaza de no poder pagar el alquiler, los medicamentos o la comida, de una epidemia sin atención sanitaria. La sensación es vivir bajo una amenaza totalitaria que, de tan inmensa, no alcanzamos a percibir sus bordes. El terror, sin la violencia de las armas, quedó en los cuerpos y abrió una herida. Un corte. Una ruptura. El terror, interrupción de un lugar de elaboración común de las tragedias históricas. Mandato solipsista. Pliegue hacia adentro. El terror desafía la capacidad colectiva del cuidado.
Sennett llama fatiga de la compasión al “agotamiento de nuestras simpatías ante realidades persistentemente dolorosas”. Insensibilidad por cansancio, debilitamiento de la fuerza de prestar atención. Cuánto dolor ―propio o ajeno― somos capaces de percibir antes de agotar nuestra piel sensitiva. Antes de que sea necesario interrumpir la conexión entre pensamiento y afecto. Porque para que pensar valga la pena, hay que hacerlo con las vísceras, los músculos y los huesos. Lo contrario es el habla vacía y cínica con que cada mañana la vocería oficial, en tono monocorde y dando pruebas de su incapacidad comunicativa, expone la burocracia del daño, la banalidad del mal.
Si es verdad que el dolor enmudece, también es cierto que no siempre sucede de ese modo. Si el dolor se dirige a otrxs, si se comunica con otrxs, si hay escucha, hay narraciones, hay comunidad de lxs dañadxs. El problema del común, el problema de la comunidad, es el problema del nosotrxs. Mucho se ha dicho, pero el asunto no pierde interés. Dice el Comité Invisible: “Habitar es narrarse en la tierra”. Lo que llamamos comunidad podría ser eso: una trama de cuerpos en una tierra. Quienes no siempre quieren estar juntxs, pero quieren darse una forma de vida y rechazar la adecuación a una vida sin hospitalidad política. Una vida sin semejantes.

Esa es nuestra fuerza, la de lxs dañadxs, la que León Rozitchner reconoce en la defensiva. La violencia de los grupos minoritarios, pero dominantes, se expresa con más fuerza en la ofensiva, por las armas militares o sus continuidades económicas democráticas. Pero ―afirma― hay que tomar conciencia de que la otra fuerza, la popular, por su poder mayoritario y colectivo, es más fuerte en la defensiva. Una contra-violencia, de cualidad diferente a la violencia de las armas. Pero eso no equivale a decir que el amor vence al odio. Postular el ejercicio de una contra-violencia de naturaleza diversa no es asumir que a la violencia ofensiva se le opone una idea abstracta de victoria, unos ideales revolucionarios sin cuerpos que los encarnen.
Tenemos derecho a la contra-violencia, a defendernos con nuestros cuerpos y afectos indóciles, a salir del terror que incomunica, del miedo a la piel desnuda, herida. El ejercicio soberano de explotar la calle y también de ofrecer escondites, como escribió tan dulcemente John Berger, un descanso físico ante la enorme responsabilidad de los cuerpos hacia el dolor. Hay que insistir en el derecho a la violencia defensiva, porque nos declararon la guerra y quieren un enemigo atomizado y débil.
En el tiempo de la infancia ―hablo de la mía―, en esas primeras exploraciones afectivas, era común preguntar: ¿querés ser mi amigx? Esa solicitación fundaba una experiencia inédita, porque el modo en que dos o más ejercen la amistad excede cualquier espacio relacional previo. Cada amigx inaugura una amistad como se funda un pueblo. Se establece el pacto según el cual, cuando haya dolor, irrumpirán lxs amigxs con sus cuidados. La crueldad insensibilizante se desvanece en el punto de encuentro con otrx humanx, frente a quien podemos decir: me importa.
*Por Marina Chena para La tinta / Imagen de portada: Marina Chena.