Bandidos fiscales


La sociedad también tiene sus leyes y su gravedad, su orden cósmico y sus átomos, sus fuerzas y resistencias. ¿Cómo era el dicho? ¿Ladrón que roba a otro ladrón…? ¿Le roba a los ricos para darle a los pobres…? Pes ta ñeaste. #Datitos sociológicos para todas y todos, como si se los explicara a mi abuelo.
José Luis Espert, legislador de la provincia de Buenos Aires, hace algunos días, llamó a la «rebelión fiscal» contra los aumentos en los impuestos a patentes, inmobiliario residencial y rural, propuestos por el gobernador Axel Kicillof. Todas esas son cargas fiscales a propietarios. De hecho, el impuesto inmobiliario rural grava rentas extraordinarias sin un volumen considerable de generación directa de empleo, siendo de los pocos instrumentos indiscutiblemente progresivos con los que cuenta nuestro país. Espert arguyó que este levantamiento era «la única defensa que tenemos los contribuyentes cuando los políticos no nos dan algo como contrapartida por los impuestos que pagamos. No hay que pagar los impuestos».
Silbando bajito, y casi sin darnos cuenta, el sedimento de alguna de las inundaciones bíblicas de las que venimos siendo víctimas los últimos años dejó asentada la idea de que los impuestos son, lisa y llanamente, un robo: un acto criminal de una organización (el Estado) que sólo se distingue de la mafia en su tamaño, pero que, en materia de legitimidad, intenciones y métodos, termina resultando prácticamente idéntica. Dejo acá un párrafo de una columna en el diario La Nación. Si no logran imaginar qué clase de funcionario público es autor de estas palabras, no tienen más que googlearlo.
«Para el pensamiento de los libertarios, la contribución es, pura y simplemente, un ‘robo’, a grande y colosal escala, que ni los más grandes y conocidos delincuentes pueden soñar con igualar. Y como si ello fuera poco, solo el gobierno puede utilizar sus fondos para cometer actos de violencia contra sus ciudadanos o contra otros. Por ello, cabe definir al Estado como la organización de los medios políticos que se basa en la sistematización del proceso predatorio sobre un área territorial dada. Una suerte de mafia con ‘respaldo legal'».
Si el Estado es criminal, abusivo y coercitivo, los impuestos son ilegítimos. La historia de este argumento se remonta al bosque de Sherwood.
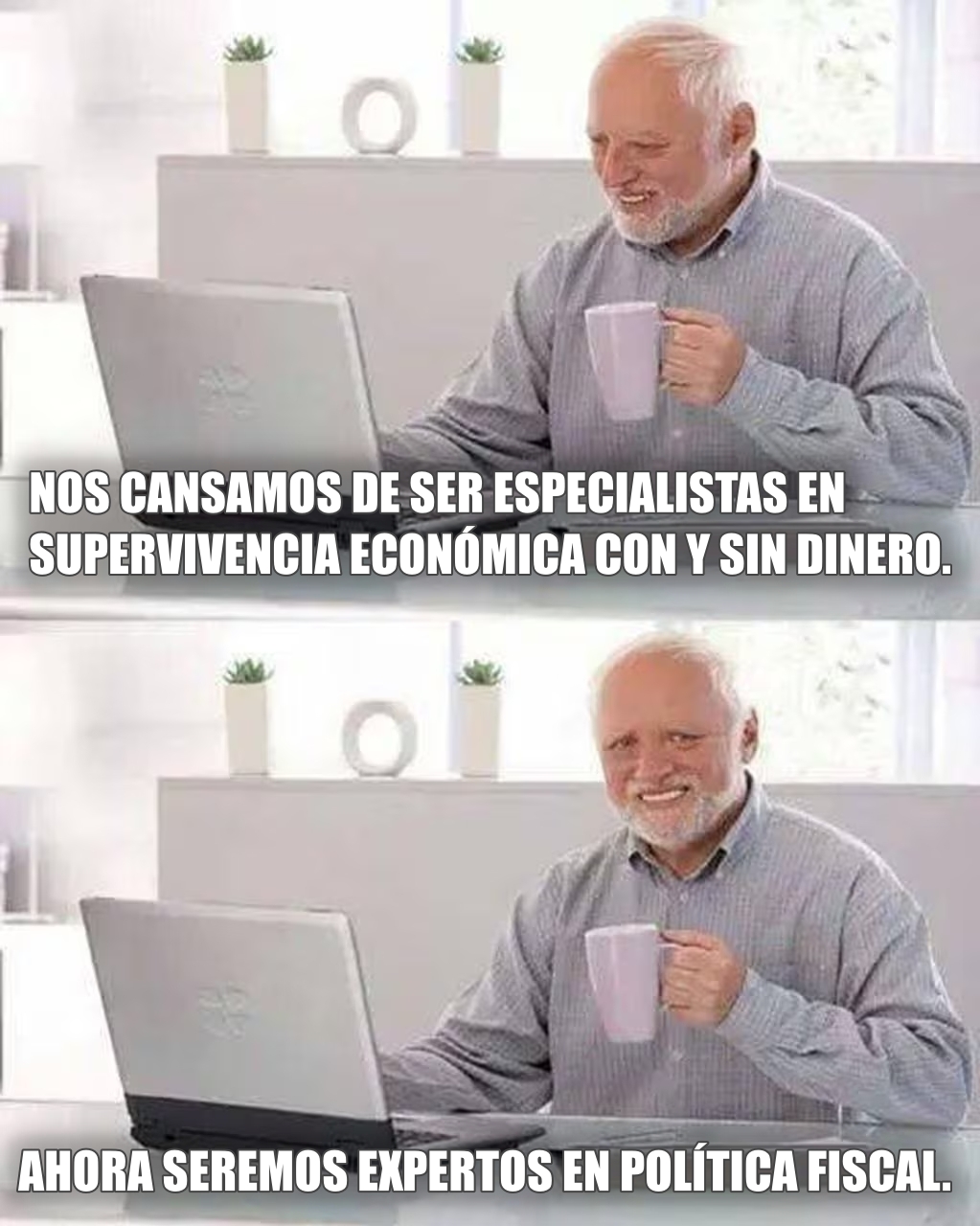
El invisible hilo argumental
Hace algo más de una década, circulaba un chiste en la academia: «Cada vez que le dicen doctor a un abogado, muere un becario de CONICET». No sé si en Argentina efectivamente la historia se repite como tragedia o como farsa, pero aquel dicho ha mutado a «cada vez que un científico cobra una beca del CONICET, muere de hambre un niño en Chaco» (la Biafra imaginaria de la geografía nacional).
Nos cansamos de ser especialistas en supervivencia económica con y sin dinero. Ahora seremos expertos en política fiscal. Pequeño manual de bolsillo: maestras, enfermeras, profesoras, agentes de seguridad, agentes de la Justicia, administrativos, gestores y tantos más pueden hacer su trabajo y vivir de eso porque cobran un salario. Siempre que vean sacar la carta de la «vocación» o que escuchen que alguien rifa su sueldo, desconfíen: quien lo hace (aunque no lo diga) vive de otra cosa que no es su propio trabajo. Ese salario de maestras, enfermeras, profesoras, agentes de seguridad y demases lo paga el Estado (empleador de los trabajadores del sector público).
¿Cómo hace el Estado para tener fondos y pagar salarios? Sobre todo, aunque no únicamente, recaudando. Los impuestos preexisten al Estado moderno, pero, en la forma en la que lo conocemos hoy, el Estado centralizó, organizó e institucionalizó este mecanismo de generación de recursos para garantizar los principales servicios públicos a los que tenemos acceso.
Hay que repetirlo, aunque parezca una perogrullada (aquí vamos, en una época de retorno a las cuestiones más básicas): ese exportador de soja que se autopercibe hoy el equivalente a un sheriff del lejano oeste gringo necesita llevar su soja desde el sur de la provincia de Córdoba hasta algún lugar desde donde su producto ingrese al «mercado internacional». Porque sabrán, el «mercado internacional» no queda en Adelia María, sino en otra parte. Digámoslo sin tapujos: sin Estado, no hay alfabetización para leer el manual de educación vial, para que el chofer del camión lleve esa soja por una ruta que no existiría sin obra pública, a un puerto que no existiría sin obra pública, con sistemas de comunicación que no existirían sin investigación ni obra pública. Andá, máquina, nomás, que nadie te detiene. Vendele vos desde Adelia María, directamente y sin mediaciones, tu yuyo a un empresario en Houston.
Para hacer algo de todo lo que le piden (ustedes eran muy chiquitos, pero, en 2020 y en cada nueva sequía, a los empresarios rurales se les actualiza el WhatsApp y pierden el contacto del manco papá Mercado, y, una vez más, vuelven llorando a pedir auxilio a mamá Estado), el sector público recauda. Para hacerlo, tiene dos grandes tipos de impuestos. Los indirectos, que gravan sobre todo el consumo, son pagados en tasas iguales por una población desigual, por lo que pesan más (en proporción) en el presupuesto de los que menos tienen (esos que poseen mayor propensión al consumo, dicen los economistas, o que, en criollo, gastan todo lo que ganan en comer y tratar de seguir sobreviviendo, solo a veces con éxito, y por eso no pueden ahorrar). Por el otro lado, están los impuestos directos, que gravan propiedades, rentas o ingresos, y que, por lo tanto, pueden tener algún tipo de criterio progresivo o igualitario, y repartir el peso de las cargas y las responsabilidades de acuerdo con las posibilidades, los recursos y las condiciones de cada quien. «La sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual, según sus capacidades; a cada cual, según sus necesidades!», como reza el aforismo marxista (o progresista, o peronista, o justicialista, o laborista).
Dato de vital importancia: en cualquier país de ese mundo desarrollado hacia el que nos encaminamos en una nave espacial que se remonta desde Córdoba a la estratósfera y llega en una hora y media a Japón, Corea o cualquier parte del mundo u otro planeta si se detecta vida, el presupuesto se nutre más de los impuestos directos y menos de los impuestos indirectos. ¿La razón? Porque existe consenso en torno a que los impuestos directos y progresivos son más justos. Pero hasta ahí llegó nuestro amor con ser descendientes de los barcos.
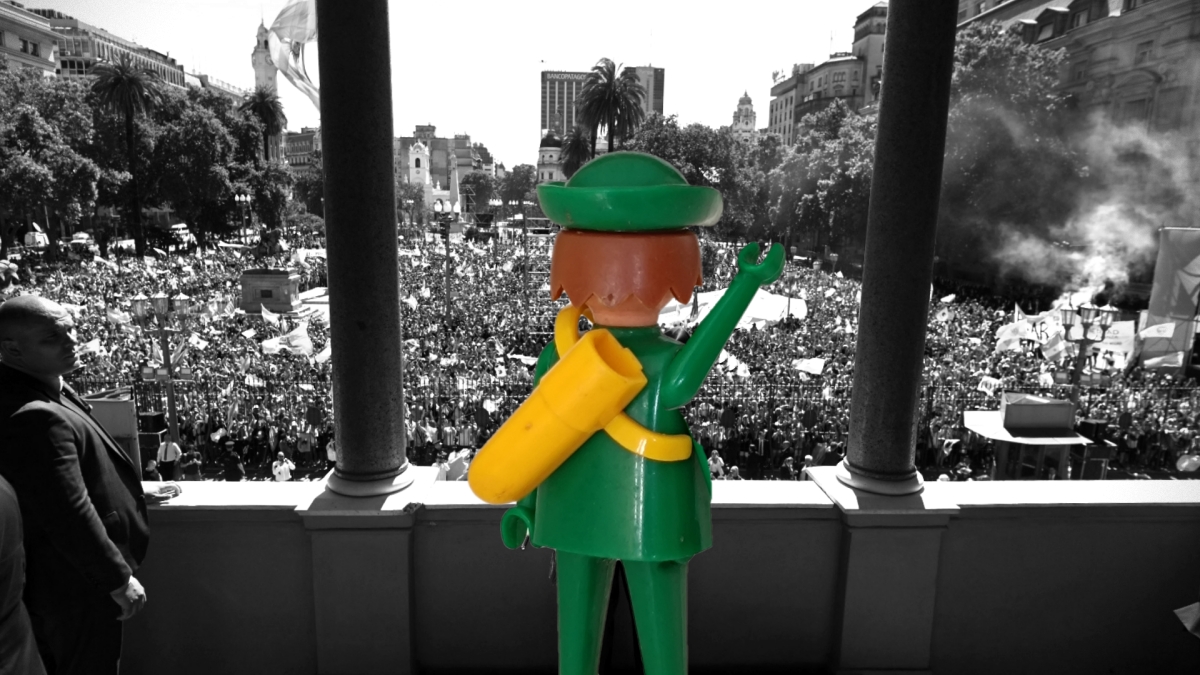
Roberto capucha, el forajido
Una vida estuve convencido de que Robin Hood era el ladrón que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero les invito a que vean cada una de las películas que mi generación vio. La protagonizada por Kevin Costner en 1991, la de Patrick Bergin en el mismo año, la de Russell Crowe en 2010 y la de dibujitos animados de 1973. Spoiler alert: en ninguna de estas películas Robin Hood le roba a los ricos, sino que organiza golpes contra el sheriff de Nottinham. Es más: Robin de Locksley, su nombre original, era (spoiler alert recargado) ¡un noble! ¿Y saben por qué con su organización asaltaba al sheriff y sus enviados? Porque ellos cometían el horroroso crimen de recaudar. ¿Qué era eso que Robin robaba y luego «regalaba» a la organización de la que formaba parte? Impuestos.
En la escena «Día de los impuestos» de la película de 1973, el sheriff es un enorme lobo gris abusivo que tortura a un perro viejo lisiado, sacándole hasta la última moneda escondida en su maltrecha y enyesada pierna, en beneficio de un antipático e impopular monarca como el príncipe Juan. Al limpiar al pobre perro, el lobo sheriff sale de la escena cantando: «Me llaman haragán, pero hago mi trabajo», para irse a otro hogar y repetir el método de abuso.
En la película de 2010, cuando Godfrey (un traidor aliado a la corona francesa que prepara el terreno para una invasión extranjera) llega a las puertas de uno de los nobles ingleses, que luego se rebelaría contra el príncipe Juan, exige que abran la fortaleza, amenazando con prender fuego todo: «Paga o arde«.
En todas estas películas, el príncipe Juan se encapricha y decide aumentar los impuestos como una forma de castigo contra el pueblo (en algunas de estas historias, pueblo significa nobles). En la película animada de 1973, el príncipe se enoja por una canción popular que lo retrata como el «peor», por lo que exige: «Dupliquen los impuestos, tripliquen los impuestos, estrujen hasta la última gota». Incluso, en la parodia Robin Hood: Men in Tights de 1993, el protagonista amenaza al príncipe Juan: «Si no baja estos diabólicos impuestos, lideraré una rebelión del pueblo inglés contra la corona».
Todas y cada una de esas Robin Hood forman parte de una tradición cinematográfica sobre la Gran Bretaña premoderna, en la que los monarcas son unos saqueadores irracionales que terminan provocando la rebelión de un pueblo que se niega a vivir oprimido y expoliado (pero que acepta de buena gana la sucesión de gobernantes por herencia y derecho divino). ¿Qué grita, antes de morir, William Wallace? VLLC.
En el centro de toda esa trama, nunca estuvieron los ricos y los pobres. Había Estado monárquico y nobles. La corona es el villano que tortura a los débiles para quitarles el dinero. ¿Quién es el héroe? Un forajido de origen noble, que tiene los suficientes códigos de clase como para saber que, en el barrio (los chetos le dicen barrio al country), no se roba. Roberto Capucha roba pura y exclusivamente a los recaudadores de impuestos. Esa es su acción rebelde y heroica. Y ese sociológico acto fallido por el cual reemplazamos «Estado» por «ricos» y «nobles» por «pobres» recorre todos esos siglos desde Sherwood hasta la legislatura bonaerense. Aunque, como dice la austeridad científica libertaria, esos temas no son dignos de ser investigados en un país como el nuestro.
Curiosamente, la academia gringa ha bautizado «Paradoja de Robin Hood» a una combinación de factores que se encuentra más en América Latina que en cualquier otro lugar del mundo: la contraintuitiva falta de apoyo a la progresividad impositiva entre personas de sectores populares: ¿cómo es que siendo pobres no respalden medidas como los impuestos a la riqueza cuando su situación objetiva está del lado de la redistribución y no de la protección de los intereses de los empresarios?
Años de cinematografías, industrias e imágenes culturales componen el sentido común y nos enseñan que el Estado recaudador es esa casta de lobos grises gigantes que se abusan de los pobres perros sabuesos con muletas, como sucede en la película animada de la década de los setenta. Maestras, enfermeras, profesoras, agentes de seguridad, agentes de la Justicia, administrativos, gestores y tantos más (como quien escribe) vieron esas películas y también lo aprendieron.
Con la nuestra, el que las hace, las paga
«Con la nuestra» se ha vuelto una expresión que tiene esa eficacia simbólica de un martillo: golpe de efecto como todo fundamento. Conecta, de la nada y por arte de magia, contra-lógica, un laboratorio científico en la metrópolis capital, que vampiriza los recursos de todo el territorio federal, con el hambre en un interior provincial profundo, camino de tierra, estudiantes diaspóricos y Facundos Quirogas listos para enfrentar su muerte anunciada en Barranca Yaco.
¿De dónde viene el envión para dar semejante salto de gigante? ¿De qué está hecho el invisible hilo argumental que ata el INCAA a una niña famélica en Chaco? La respuesta está en parafrasear la famosa campaña presidencial de Bill Clinton de principio de los noventa: «De dinero, estúpido». Pero no de cualquier dinero: del dinero del fisco. Para todo lo demás, somos punitivistas. El que las hace, las paga. Salvo que el que las haga sea un propietario rural, hermano de un legislador libertario, que el hacer sea evadir y que el pagar sea pagar impuestos.
*Por Gonzalo Assusa para La tinta / Imagen de portada: Ezequiel Luque.












