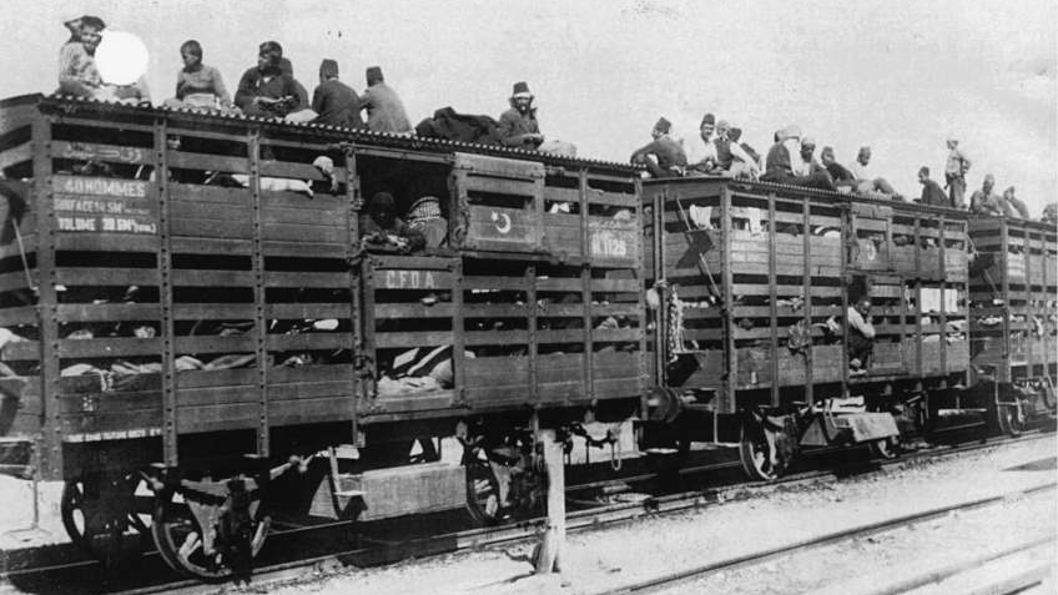Paro nacional en Colombia: jaque mate al uribismo

Desde hace varios días, las movilizaciones en territorio colombiano se multplican. El rechazo al gobierno de Iván Duque es cada vez mayor.
Por Diana Carolina Alfonso para Nodal
Lo que se ha presentado en las últimas horas como un estallido social por causa de la reforma tributaria, es en realidad el derrumbe del modelo de gobierno de coalición entre el empresariado y el paramilitarismo. Esta semana, el estudio Polimétrica de Cifras y Conceptos reveló que la desfavorabilidad de Iván Duque aumentó al 65 por ciento. En lo que va de gobierno, el presidente colombiano ha visto descender su imagen dos veces. La primera, después de las movilizaciones de 2019. Ese es precisamente el arco temporal que enmarca la caída del modelo uribista después de dos décadas de presidencialismo.
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la producción de cocaína en Colombia se duplicó en los últimos cinco años, acentuando la curva de crecimiento del principal recurso de exportación colombiano. El país cafetero no produjo esa cantidad de cocaína ni siquiera en tiempos de Pablo Escobar. La estructuración del poder en Colombia, o sea, el amalgamiento peculiar de los potentados ilegales al Estado, transformó incluso la estructura de clases. Para la congresista de oposición Aida Avella, en Colombia ya no se puede hablar de burguesía; la clase dominante está vinculada al narcotráfico, “es una clase narcotraficante”. La élite colombiana es una casta del sistema narco, y el paramilitarismo su herramienta de coacción para la acumulación de tierras y la “pacificación” de la sociedad.
El presidente Iván Duque fue lobbista financiero en Wall Street antes de ser proyectado por Uribe a la presidencia. La campaña del elegido por el ex presidente fue financiada con los dineros del narcotráfico, según indican los audios interceptados entre el narcotraficante “Ñeñe” Hernández y la ex secretaria personal de Álvaro Uribe, alias “Caya” Daza. El escándalo conocido como “ñeñepolítica” empezó a crecer desde 2018 como una bola de nieve sin que la justicia mediara intervención alguna.

La pandemia encubrió el saqueo
En abril de 2020, el gobierno colombiano pidió 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar la crisis financiera en medio de la pandemia. En agosto, el gobierno uribista anunció que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) autorizó la participación de la nación en la reestructuración de Avianca para garantizar la protección de la prestación del servicio aéreo, mediante el financiamiento de hasta 370 millones de dólares dentro del proceso que sigue la empresa por el capítulo 11 del Bankruptcy Code de los Estados Unidos.
La medida fue ampliamente rechazada y el crédito finalmente no se otorgó. Sin embargo, el desagüe de los recursos públicos prosiguió con igual descaro. La administración de Duque giró, en siete meses, cinco billones de pesos a grandes empresarios privados para auxiliarles con la crisis económica. El programa de Duque, que se negó a la iniciativa de la renta básica, solo ayudó a engrosar los bolsillos de los millonarios, entre ellos el reconocido banquero Sarmiento Angulo, gerente y articulador de la red bancaria “Grupo Aval”. De acuerdo con Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República entre 2014 y 2017, además de los dineros del narcotráfico, la campaña presidencial de Duque fue financiada en un 66 por ciento por Sarmiento Angulo a través del Banco de Bogotá, que también forma parte del mencionado Grupo Aval.
A la cleptomanía empresarial se suma el gasto en guerra. Después de Brasil, Colombia fue el segundo país de América Latina con mayor gasto militar, con 9.200 millones de dólares, según un informe divulgado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), y el primer país en gasto militar durante la pandemia. Por si fuera poco, el gobierno derrochó 2.000 billones de pesos en la compra de una flota de camionetas blindadas para la presidencia, y otros 9.000 millones más en la adquisición de 23 camionetas para la Policía Nacional. Dicha institución fue responsable de la represión policial del 11 de septiembre del 2020. Tras esa masacre, el presidente respaldó el accionar terrorista de la fuerza pública y definió garantizar sus operaciones con una inusitada inversión en armamento, camionetas y uniformes.
En medio de la sangría de los recursos públicos, y no pudiendo echar más mano de la deuda, el gobierno decidió adelantar una reforma tributaria donde se grava en un 18 por ciento artículos principales de la canasta familiar colombiana, como el café, el azúcar, los huevos y la gasolina. El Comité Nacional del Paro, que surgió al calor de las movilizaciones de 2019, emprendió una agenda de movilizaciones para afrontar el abuso del gobierno uribista, que empezó el 28 de abril.
En días previos, el gobierno colombiano desaprobó el Paro Nacional por motivo de la COVID-19, aduciendo que lo fundamental era preservar la vida.

La argumentación del gobierno para desacreditar al paro sonó como un chiste de muy mal gusto. Sólo en el 2020, Human Right Watch registró 90 masacres. En 2021, Colombia se enteró que durante el gobierno de Uribe Vélez fueron ejecutados extrajudicialmente 6.402 ciudadanos, con el objetivo de presentar bajas en la lucha anti-insurgencia. Por lo demás, en lo que va del año han sido asesinados 54 líderes y lideresas sociales, y 1.164 desde la firma de la paz en 2016. Los tres ministros de Defensa de la era Duque ostentan bombardeos a campamentos integrados por niños y adolescentes en las zonas donde aún pervive la confrontación armada con las disidencias de las FARC. Pese a todo, y contra todos y todas, el bloque uribista pretende derogar la agenda de la paz surgida en los acuerdos de La Habana. Por el contrario, se propone relanzar la guerra esta vez contra Venezuela.
El Paro Nacional en curso es el corazón de la movilización popular contra el modelo uribista. Un golpe fatal a su mancillada reputación. No se trata solamente de una reforma tributaria. Esta es la crisis de la piedra angular del modelo paramilitar/neoliberal que tiende a expandirse desde Colombia por todo el continente. La coyuntura histórica relanza la oportunidad de quebrar la hegemonía del gobierno más sanguinario de la historia continental, sobre todo en medio de la carrera presidencial más polarizada, desde el magnicidio de Jorge Eliecer Gaitán. En ese sentido, la oposición evidencia la retirada violenta de la derecha paraestatal y se ubica a la cabeza de la contienda electoral de 2022 con el senador de izquierda Gustavo Petro. Mientras tanto, el duquismo pretende cerrar la historia del uribismo con una política de tierra arrasada.
*Por Diana Carolina Alfonso para Nodal / Foto de portada: Luis Robayo / AFP