Los suicidas del fin del mundo, un destino trágico

Por Manuel Allasino para La tinta
Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico es una novela de la escritora Leila Guerriero publicada en el año 2005. Una ola de suicidios juveniles en una pequeña comunidad llamada Las Heras, es rastreada y abordada en este libro, donde resuena la ficción con la mirada atenta a lo que dicta la realidad.
A fines de los años noventa, en ese pueblito petrolero de la provincia de Santa Cruz, sucedió una seguidilla de suicidios de jóvenes que tenían alrededor de veinticinco años y eran habitantes emblemáticos de la ciudad, hijos e hijas de familias modestas pero tradicionales. Sin embargo, la lista oficial de suicidios nunca fue confeccionada.
Leila Guerriero bucea en ese universo de viento y muertes, y nos ofrece una historia marcada por el horror, los prejuicios y la indiferencia.
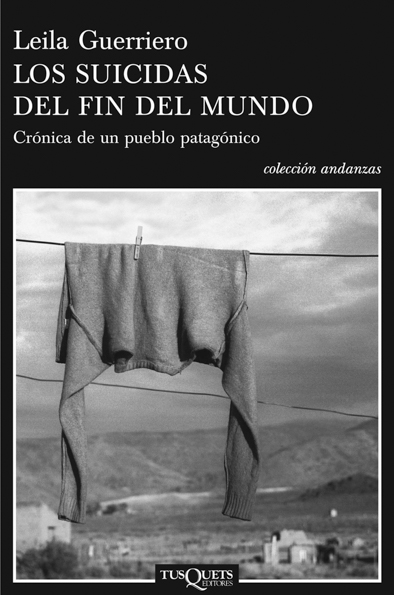 “El viernes 31 de diciembre de 1999 en Las Heras, provincia de Santa Cruz, fue un día de sol. Había llovido en la mañana pero por la tarde, bajo el augurio favorable del que parecía un verano glorioso, se hicieron compras, se hornearon corderos y lechones y se vendieron litros de vino y de sidra. Allí, y en toda la Argentina, se preparaba la juerga del milenio con fiestas, alcohol y fuegos de artificio. Pero en Las Heras, ese pueblo del sur, Juan Gutiérrez, 27 años, soltero, sin hijos, buen jugador de fútbol, no vería, de todo eso, nada. No sabía mucho de la muerte –como no lo supieron los demás, los otros once- pero el último día del milenio supo que no quería seguir vivo. A las seis de la mañana, mareado por el alcohol, húmedo por la llovizna de un amanecer del que sería un día radiante, golpeó la puerta de la casa de su madre hasta que ella lo hizo entrar. Siguieron gestos de alguien que planea seguir vivo: pidió comida, comió. Después, enfurecido, salió a la calle. Su madre se quedó laxa, temblando en un comedor repleto de estufas asfixiantes. Cuando corrió a buscarlo ya era tarde. Lo vio al doblar la esquina. Pendía como un fruto flojo de un cable de la luz, en plena calle. Eran las siete y cuarto de la mañana. Esa noche, a las doce en punto, estalló el fin del milenio y en Las Heras hubo fiestas. Nadie suspendió los encuentros, las comidas, el brindis de la medianoche. Habían sido muchas: los vecinos ya estaban habituados a esas muertes. Las Heras es un pueblo del norte de Santa Cruz, provincia gobernada desde 1991 y hasta 2003 por quien sería después presidente de la república, Néstor Kirchner. En la publicidad paga que la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Santa Cruz publicaba durante su mandato en diarios de Buenos Aires había un mapa y en ese mapa, donde debía estar Las Heras, no había nada: apenas la línea negra de la ruta 43. El pueblo brotó allí en 1911 porque el Ferrocarril Patagónico, cuyas obras comenzaron en 1909 en Puerto Deseado, desde donde se lanzaba hacia la cordillera en un intento por unir los puertos y los valles, se interrumpió por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El caserío se llamó Punta de Rieles y permaneció en remota calma y prosperidad, última estación de las 14 que había desde Puerto Deseado, y centro acopiador de lanas y cueros al que llegaban las producciones de colonias vecinas como Perito Moreno y Los Antiguos. Más tarde se estableció el 11 de julio de 1921 como fecha de su fundación y se le dio nombre: Colonia Las Heras. Con los años, sin que nadie pueda decir cuándo, perdió lo de Colonia”.
“El viernes 31 de diciembre de 1999 en Las Heras, provincia de Santa Cruz, fue un día de sol. Había llovido en la mañana pero por la tarde, bajo el augurio favorable del que parecía un verano glorioso, se hicieron compras, se hornearon corderos y lechones y se vendieron litros de vino y de sidra. Allí, y en toda la Argentina, se preparaba la juerga del milenio con fiestas, alcohol y fuegos de artificio. Pero en Las Heras, ese pueblo del sur, Juan Gutiérrez, 27 años, soltero, sin hijos, buen jugador de fútbol, no vería, de todo eso, nada. No sabía mucho de la muerte –como no lo supieron los demás, los otros once- pero el último día del milenio supo que no quería seguir vivo. A las seis de la mañana, mareado por el alcohol, húmedo por la llovizna de un amanecer del que sería un día radiante, golpeó la puerta de la casa de su madre hasta que ella lo hizo entrar. Siguieron gestos de alguien que planea seguir vivo: pidió comida, comió. Después, enfurecido, salió a la calle. Su madre se quedó laxa, temblando en un comedor repleto de estufas asfixiantes. Cuando corrió a buscarlo ya era tarde. Lo vio al doblar la esquina. Pendía como un fruto flojo de un cable de la luz, en plena calle. Eran las siete y cuarto de la mañana. Esa noche, a las doce en punto, estalló el fin del milenio y en Las Heras hubo fiestas. Nadie suspendió los encuentros, las comidas, el brindis de la medianoche. Habían sido muchas: los vecinos ya estaban habituados a esas muertes. Las Heras es un pueblo del norte de Santa Cruz, provincia gobernada desde 1991 y hasta 2003 por quien sería después presidente de la república, Néstor Kirchner. En la publicidad paga que la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de Santa Cruz publicaba durante su mandato en diarios de Buenos Aires había un mapa y en ese mapa, donde debía estar Las Heras, no había nada: apenas la línea negra de la ruta 43. El pueblo brotó allí en 1911 porque el Ferrocarril Patagónico, cuyas obras comenzaron en 1909 en Puerto Deseado, desde donde se lanzaba hacia la cordillera en un intento por unir los puertos y los valles, se interrumpió por el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El caserío se llamó Punta de Rieles y permaneció en remota calma y prosperidad, última estación de las 14 que había desde Puerto Deseado, y centro acopiador de lanas y cueros al que llegaban las producciones de colonias vecinas como Perito Moreno y Los Antiguos. Más tarde se estableció el 11 de julio de 1921 como fecha de su fundación y se le dio nombre: Colonia Las Heras. Con los años, sin que nadie pueda decir cuándo, perdió lo de Colonia”.
En las 230 páginas que tiene Los suicidad del fin del mundo, Guerriero, describe con precisión quirúrgica al pueblito de Las Heras, la capital nacional del suicidio. Los datos son escalofriantes: entre el 27 de marzo de 1997 y enero del 2000 hubo 22 suicidios, 22 muertes sin culpables. Y todos los casos tienen en común lo inexplicable de la muerte joven, un enigma sólo descifrable por la persona que tomó la decisión, y se llevó sus razones con ella.
“La de Luis Montiel fue la segunda muerte y llegó ocho meses después de la de Mónica Banegas, el 18 de noviembre de 1997. La casa de la familia Montiel está en una esquina, y desde la calle, antes de golpear, los vi. Emilio y Juana, los abuelos de Luis, miraban por la ventana. No me miraban a mí ni a la calle ni a la vereda. Miraban por la ventana como quien ha visto algo que jamás hubiera querido ver y no habían hecho otra cosa que mirar por la ventana, salvo leves interrupciones para el llanto y las compras, desde el día de la muerte de su nieto. Clara Montiel, una de las tías solteras y católicas de Luis, abrió la puerta. Iba abotonada hasta el cuello. La casa estaba helada, con las ventanas abiertas. –La gente recibe muy bien a la Madre, bendito sea Dios –dijo. Había regresado minutos atrás de uno de los barrios por los que solía pasear la imagen de la Virgen. Era maestra, jubilada, y alguna vez había sentido el impulso de casarse y tener hijos, pero se había consagrado a Dios –sin ser monja- y vivía en esa casa con sus padres y su hermana Teresa, enfermera del Hospital Distrital Las Heras. –La Virgen hace tanta falta en estos tiempos en los que está todo tan mal –decía Clara, mientras estrujaba la tela de su falda gris. Luis nunca había vivido más que ahí, con sus abuelos, sus tías y su madre soltera, poniendo la sangre joven en un hogar donde se agitaban edades más bien altas. Todo iba bien hasta que, cuando Luis cumplió 10 años, su madre de 35 murió en un accidente de tránsito y él quedó sin padre ni madre en ese nido de abuelos y tías solteras. –Diez añitos tenía él, sí. Fue difícil –decía Clara, sentada en el borde de un sofá-. Para mis padres fue muy difícil aceptar la muerte de su hija. Yo vivía abocada a mi tarea en la escuela. Vivía trabajando. Con el material didáctico para los chicos y después a la parroquia, o sea que tenía poco tiempo para estar con Luis, pobre. Y el lugar de una madre no podía suplirlo. Al principio me daba culpa no poder darle el tiempo que todo niño necesita, amor, cariño, estar con él. Porque él no tenía su mamá, no tenía su papá. -¿Y vos lo veías bien? –Sí. Pero es terrible darle todos los gustos, porque económicamente estaba bien, tenía de todo, pero lo material no es lo importante. Lo material lo tenía. Por eso digo que a lo mejor no es bueno todo porque la Virgen, en sus mensajes, dice que en las confiterías nunca van a encontrar a su hijo Jesús. -¿En las confiterías? –Sí, en los bares. A los 15 años, a pesar de los esfuerzos en contra de su tía Clara, Luis había empezado a salir de noche. En ese entonces, las únicas opciones nocturnas eran Eclipse –una cruza mestiza de bailanta y disco- y la bailanta que llevaba el nombre de Gigante. De los lugares se contaban historias de golpes, de borrachos, de cosidos a cuchillo. Estaban también los bares –Bronco, Míster, Ven a mí- pero nada de eso cuadraba con el ánimo católico de Clara, que vivía aterrada cada vez que el sobrino volvía tarde. –Mi hermana me decía: <<No lo podés tener una cajita de cristal, porque el mundo es distinto, tiene que ir preparándose>>. Pero yo, con mis ideas religiosas, lo veía mal que anduviera de noche. Qué podía encontrar en la noche. Era tan lindo. Era un picaflor. Vivían las chicas llamándolo por teléfono. Lamentablemente, en su tercer año del colegio ya se empezó a alejar del Señor. No quería ir a misa. Antes yo le hacía participar de las tareas parroquiales. Evento que había, Luisito iba. Después yo no quería ir. Empezó a salir, y no estaba protegido. -¿En qué sentido no estaba protegido? –No llevaba su cruz. Yo se la ponía y él se la sacaba porque sus compañeros se reían. Al no estar protegido, el Maligno le ha trabajado la mentecita. Es el Maligno el que se los lleva. Y pasaron tantos casos acá, que no sabemos qué pasó. Puede ser una secta, que te arranca la mente de los niños, porque fueron uno tras otro, uno tras otro. Dicen que una chica que se suicidó en el dormitorio había dejado los nombres de todos los que les iba a pasar lo mismo”.
Las Heras, con su magma de desempleo y falta de futuro para los jóvenes, tuvo un destino trágico para todos: una ola de suicidios.
Guerriero viajó al lugar y habló con los familiares y amigos de los suicidas. Desde ese desolado paraje de la Patagonia reconstruye la vida cotidiana de una comunidad alejada de las grandes ciudades.
“Del estado de algunos muertos. De eso hablaba Carlos Navarro mientras cenábamos. El televisor estaba encendido y su mujer, Sara, lo escuchaba atenta, pitando a veces su eterno cigarrillo. Los dos rondaban los 70, tenían varias hijas y un hijo, Mariano. Los Navarro son una de las familias más tradicionales de Las Heras, dueños de la empresa de servicios fúnebres Navarro. Sara tiene un rostro ario, rubio, montado sobre huesos portentosos. Carlos Navarro es un hombre expansivo, con la seguridad que da en los pueblos ser una persona conocida. La casa estaba en silencio. Apenas se escuchaban el rezongo ahogado del televisor, el tenebroso suspiro del viento que empujaba las puertas de la funeraria al otro lado del patio. Sobre la mesa había un papel, y en el papel algunos nombres anotados con la letra prolija y clara de Carlos Navarro, el único que había podido reconstruir la lista de suicidas. El hospital no tenía registro (las muertes no se catalogan como <<suicidio>>); el Registro Civil no tenía registro (los libros, decían, se envían una vez por año a Río Gallegos); la policía no tenía registro (la policía no tenía registro); el Municipio no tenía registro (el Municipio, decía, no tenía por qué). Pero Navarro, vecino de los muertos, pariente de algunos, conocido de todos, en cuadernos Gloria con letra prolija y clara había anotado edad, nombre, fecha, causa de muerte y tipo de cajón: cerrado o abierto. Él podía recordar sin miedo y sin pudor porque eso, así, formaba parte de su trabajo bien hecho. Comíamos empanadas, y Navarro contaba detalles de su oficio. Cómo pegar bocas, taponar narices y oídos para que no drenen, volver a su lugar sesos rebeldes, rearmar los cuerpos después de una autopsia, maniobrar cadáveres perforados por faunas inmundas. Le pregunté si le gustaba. -¿Ser funebrero? Después de veinte años no es que me gusta, lo hago porque lo hago. Imaginate que recibir todos esos chicos fue terrible. Uno nunca está preparado para recibir un ser querido. Afuera el viento era un siseo oscuro, una boca rota que se tragaba todos los sonidos: los besos, las risas. Un quejido de acero, una mandíbula. –Lo de Carolina para nosotros fue terrible. Terrible –dijo Navarro. –Era una hija para mí –dijo Sara. Afuera algo –una rama- estalló. Era mayo de 1998, y empezaban los fríos del invierno, cuando el pueblo se paralizó con la muerte inolvidable de Carolina Gonzaléz. El miércoles 13 de mayo de 1998, a mediodía, Carolina González tenía 19 años, estaba viva y almorzaba en casa de los Navarro, padres de Mariano Navarro, el hombre con quien ella había tenido un hijo: Matías. Carolina y Mariano se habían conocido en 1995, cuando ella tenía dulces 16, y casi enseguida había quedado embarazada. Pero Mariano se marchó a vivir a Buenos Aires, y Carolina tuvo a su hijo sola. Aun distanciada de su hombre, nunca dejó de ir a casa de los Navarro. Ese hogar no tenía secretos para ella y el clamor es unánime: los Navarro la adoraban. La relación de Carolina y Mariano fue y vino durante meses, hasta que él regresó a Las Heras y el 1° de mayo de 1998 hubo reconciliación e hicieron planes: querían vivir juntos. Doce días después, el 13 de mayo, Carolina almorzaba con Carlos Navarro y dos de sus hijas: Florencia y Liliana. Navarro, miembro del Partido Justicialista, organizaba para esa tarde la llegada del gobernador Néstor Kirchner. Habría caravana, discurso y cena posterior. Él, sus hijas y su nuera –Carolina- habían planeado ir al festejo juntos. Sara, su mujer, estaba en Buenos Aires y llegaría después. –Ese día Carolina estaba habladora, divertida, como siempre –decía Navarro-. Llamó Sara para avisar cuándo venía, la atendió ella y todavía me acuerdo que me cargaba, me decía: <<Ah, claro, ahora te vas a bañar porque viene Sara>>. Después que almorzamos, como a las tres, dijo: <<Voy a casa, lo voy a buscar a Matías al jardín y lo traigo acá para que se bañe, así vamos al acto>>. –Dicen que dejó una carta –recordaba Sara- donde decía que había tomado esa determinación porque siempre iba a haber algo que los iba a separar a ella y a mi hijo, y que ella quería que Matías tuviera un padre. Había una cena por delante. Un hijo. Una vida juntos. Pero el 13 de mayo de 1998 la de Carolina y Mariano empezaba a ser la pasión perfecta: la que no se cumple”.
Los suicidas del fin del mundo, crónica de un pueblo patagónico de Leila Guerriero es una novela que devela una realidad marcada por la muerte joven y la cruel indiferencia.

Sobre la autora
Leila Guerriero (Junín, 1967) es periodista. Su trabajo se publica en diversos medios de América Latina y España, como La Nación y Rolling Stone, de la Argentina; El País, de España; Gatopardo, de México, y El Mercurio, de Chile. Es editora para América Latina de la revista mexicana Gatopardo. Recibió, entre otros, el Premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el Premio Internacional Manuel Vásquez Montalbán. Publicó los libros Frutos extraños, Una historia sencilla, Plano americano, Zona de obras, Opus Gelber, y Teoría de la gravedad. Su obra ha sido traducida al inglés, el francés, el italiano, el portugués, el alemán y el polaco.
*Por Manuel Allasino para La tinta.



