Cicatrices de un resucitado

Por Lucas Gatica para La tinta
La mañana posterior a la representación de «Noche de Reyes» de Shakespeare, a la cual asistió y sobre la que tenía que escribir una reseña, Philippe Lançon (Vanves, 1963) vivirá su día de horror. Es el día 7 de enero de 2015 y Lançon come unas galletitas en su escritorio de Charlie Hebdo. Esa mañana, hay reunión en la redacción y se discute sobre la última novela de Michel Houellebecq, Sumisión. Lançon tenía prevista una entrevista con él en los próximos días e iba a ser ese el tema de tapa en el próximo número. Lo que pasó después de esa reunión ya lo sabemos. Y de allí, sacará el material y las escenas para su libro, El colgajo (Anagrama, 2019), donde narra el espanto de aquella mañana fría.
Malherido en el suelo, solo alcanza a ver las piernas de los hermanos Kouachi, escucha el ruido de los disparos y los gritos de “Alá es grande”. Cierra los ojos haciéndose el muerto y se libra del tiro de gracia. Aunque, a esas alturas, ya estaba más muerto que vivo: su cabeza bañada de sangre, sus manos destrozadas, inmóvil. El relato de las escenas de terror, donde el tiempo se detiene, son de una perfección admirable tanto por su objetividad como por la distancia con la que cuenta cómo le destrozan media cara a escopetazos. Todo el ataque dura menos de tres minutos, que, para Philippe, son una eternidad. En ese breve espacio de tiempo, corre una suerte distinta a la de sus compañeros. Sobrevive.
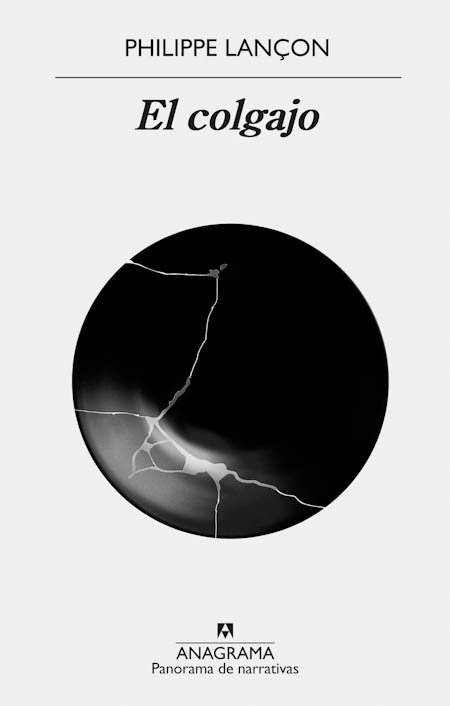 Cuenta que cruzó una mirada con uno de los terroristas y pensó que sería la última mirada que iba a cruzar con alguien, pero, misteriosamente, el yihadista se abstuvo de rematarlo. A partir de allí, este periodista y crítico literario pasará por una docena de operaciones e interminables estancias hospitalarias.
Cuenta que cruzó una mirada con uno de los terroristas y pensó que sería la última mirada que iba a cruzar con alguien, pero, misteriosamente, el yihadista se abstuvo de rematarlo. A partir de allí, este periodista y crítico literario pasará por una docena de operaciones e interminables estancias hospitalarias.
El libro es una odisea sobre la convalecencia por la que atraviesa en la reconstrucción de su vida y su rostro, un recorrido fisiológico y biográfico sin salirse de las cuatro paredes de la sala del hospital. Un relato desnudo, brutal, donde reflexiona y se piensa a sí mismo, recreando una vida que pudo ser y, también, una que ya no podrá ver la luz. Una novela dura que explicita, sin caer en el patetismo ni en lo cursi, las complejidades de aquel ataque terrorista. La vida le dio al autor el material para escribir esta experiencia horrible, no hay autoficción allí. Es un ejercicio de literatura íntima.
A Lançon, los recuerdos anteriores al 7 de enero de 2015 le parecen intrascendentes y ajenos, como si le pertenecieran a otra persona. El viejo yo le da lugar al nuevo, desterrando las experiencias pasadas. Renace.
También, tiene tiempo para detenerse en detalles insignificantes de la vida hospitalaria, en la relación con su cirujana, en la imposibilidad de poder hablar y tener que comunicarse con una pizarra. Una de las paradojas en la que los lectores no paramos de dar vuelta es que aquella reunión de enero en el semanario iba a ser la última de Lançon. Había aceptado un puesto de profesor en Princeton. Su pareja lo esperaba en Nueva York y él ya tenía el vuelo reservado.
Para Lançon, el haber pasado por tal experiencia no lo hace mejor persona ni sus opiniones son más valiosas, razonables o justas que las de cualquier otra persona. Esa es la tónica del libro, sin embargo, el autor
parece querer dar una lección: escapa de cualquier tipo de radicalización y, aunque admite no guardar rencor ni sentir odio, no esconde aspectos antipáticos debido a todo lo que ha padecido en los últimos cinco años. Apunta, sobre todo, a los nacionalistas, “salvapatrias”, justicieros y exaltados que, a pocos días del atentado, reclamaban algo parecido a una nueva Cruzada. Estamos ante la obra de un hombre que fue y volvió, ante las memorias de un
resucitado, un libro de duelo.
*Por Lucas Gatica para La tinta.



