La ley de la ferocidad, el pasado que nos persigue

Por Manuel Allasino para La tinta
La ley de la ferocidad es una novela del escritor Pablo Ramos publicada en 2007. El autor retoma a Gabriel Reyes, el protagonista principal de la novela antecesora: El origen de la tristeza. Nacido en El Viaducto de Sarandí, Gabriel, vuelve a sumergirse en el agua podrida del arroyo donde se ha criado tras recibir la noticia de la muerte de su padre. Lo espera un velorio de dos días, batallando con la familia, las ex parejas y las cuentas pendientes con un padre distante e inaccesible. Gabriel Reyes, el hombre que lucha por dejar el alcohol, vuelve otra vez a caer en la trampa de la droga y el sexo ciego. Pero también, cuando el cinismo y el rencor se corren un poco de la escena, aparece la ternura.
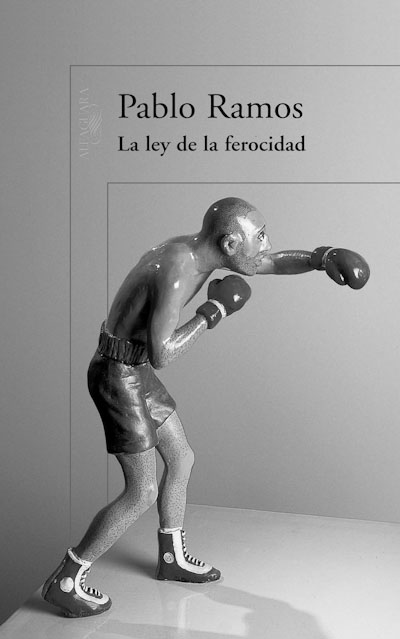 “Cinco años separan al hombre que voy a ser del hombre que soy ahora en el pasado, pero sin embargo los dos ya convergen en una mixtura inestable. Una unión de partes que no llega a ser la esencia de un nuevo todo. El hombre que lo vive no es el hombre que lo escribe, pero va a comenzar a transformase en él cuando decida escribir. Y va a terminar de transformarse en él cuando acabe de escribir. Por el hecho de escribir. Yo soy el hombre que escribe. Pero aún no lo sabía. Y aquella mañana de niebla y de muerte bajo de la terraza y me caliento los pies con la estufa eléctrica. El teléfono vuelve a sonar y sonar, de la misma manera y con los mismos intervalos de tiempo. Entro en la habitación y atiendo. La voz de mi madre, serena, más cerca de la confusión que de la tristeza, me da la noticia. – Todavía está en la cama- me dice, y entiendo que nadie va a moverlo de ahí si yo no hago algo. Despierto a Manuel, mi hermano menor (que vivía conmigo) y se lo digo sin vueltas. Manuel inclina la cabeza y casi en silencio llora. En pocos minutos salimos de la casa. En la cochera guardo dos Alfa Romeo, el mismo modelo, distinto color. Uno negro y uno gris. En el auto negro, mi hermano Manuel y yo. Siento una molestia en el bolsillo trasero del pantalón. Me levanto y saco un manojito de billetes de cien. Lo tiro en el cenicero. Miro hacia el costado derecho. Vuelvo la mirada al frente. Niebla en las ventanillas. Dolor de Manuel, que ya no llora. Seguramente juzga que a mí me va a parecer mal tanto llorar. No lo miro, lo intuyo en el límite del campo visual de mi ojo derecho. Debe pensar que cago guita. Le diría que está bien llorar, pero no tengo el valor de contradecir al que soy, o al que los demás piensan que soy porque proyecté una imagen inequívoca, y estoy convencido de que si volviera atrás esa imagen para revisarla, para ponerla bajo la luz de un punto de vista diferente, todos los juicios que salieron de mi boca se volverían contra mí; serían la piedra que golpearía a en los pies de arcilla de esa imagen de acero y bronce que edifiqué para los demás. Para mi padre. Me derrumbaría, y no sería capaz de levantarme”.
“Cinco años separan al hombre que voy a ser del hombre que soy ahora en el pasado, pero sin embargo los dos ya convergen en una mixtura inestable. Una unión de partes que no llega a ser la esencia de un nuevo todo. El hombre que lo vive no es el hombre que lo escribe, pero va a comenzar a transformase en él cuando decida escribir. Y va a terminar de transformarse en él cuando acabe de escribir. Por el hecho de escribir. Yo soy el hombre que escribe. Pero aún no lo sabía. Y aquella mañana de niebla y de muerte bajo de la terraza y me caliento los pies con la estufa eléctrica. El teléfono vuelve a sonar y sonar, de la misma manera y con los mismos intervalos de tiempo. Entro en la habitación y atiendo. La voz de mi madre, serena, más cerca de la confusión que de la tristeza, me da la noticia. – Todavía está en la cama- me dice, y entiendo que nadie va a moverlo de ahí si yo no hago algo. Despierto a Manuel, mi hermano menor (que vivía conmigo) y se lo digo sin vueltas. Manuel inclina la cabeza y casi en silencio llora. En pocos minutos salimos de la casa. En la cochera guardo dos Alfa Romeo, el mismo modelo, distinto color. Uno negro y uno gris. En el auto negro, mi hermano Manuel y yo. Siento una molestia en el bolsillo trasero del pantalón. Me levanto y saco un manojito de billetes de cien. Lo tiro en el cenicero. Miro hacia el costado derecho. Vuelvo la mirada al frente. Niebla en las ventanillas. Dolor de Manuel, que ya no llora. Seguramente juzga que a mí me va a parecer mal tanto llorar. No lo miro, lo intuyo en el límite del campo visual de mi ojo derecho. Debe pensar que cago guita. Le diría que está bien llorar, pero no tengo el valor de contradecir al que soy, o al que los demás piensan que soy porque proyecté una imagen inequívoca, y estoy convencido de que si volviera atrás esa imagen para revisarla, para ponerla bajo la luz de un punto de vista diferente, todos los juicios que salieron de mi boca se volverían contra mí; serían la piedra que golpearía a en los pies de arcilla de esa imagen de acero y bronce que edifiqué para los demás. Para mi padre. Me derrumbaría, y no sería capaz de levantarme”.
Pablo Ramos pasó por el infierno y volvió para contarlo. En literatura, la muerte del padre ha sido siempre un combustible para encender la memoria y hacer volar en pedazos los recuerdos, para contar la paliza que nos da su ausencia y la ira que despertaba su presencia. Desde Hamlet hasta La invención de la soledad de Auster. Y es también el caso de La ley de la ferocidad. Asomado al abismo de su vida, con una sinceridad que asusta, el escritor repasa con furia su pirueta existencial, una elipsis que sube, estalla y se desmorona, dentro de los años noventa con todos sus tópicos culturales y sociales; y también, con toda su decadencia.
“Una mañana, un sábado creo (yo había terminado el segundo año del colegio industrial y quería largarlo todo), tirado en la cama, no podía levantarme. Nada del industrial me gustaba, sentía que perdía el tiempo, que iba a morirme de angustia limando un fierro para hacer un hexágono. Pero no podría contra mi padre, contra su idea de que cualquier otro secundario era para maricones. Mi madre, preocupada, llamó a mi tío para que hablara conmigo. Recuerdo el miedo que tuve de decepcionarlo, si tan sólo él me hubiera dicho que su deseo era que yo estudiara ingeniería, yo lo habría hecho, hubiera sido como una orden y yo la habría obedecido con amor. Pero, lejos de eso, me dijo que no me preocupara, que yo iba a ser lo que tenía que ser y que mientras tanto fuera a la escuela y aprendiera algo. Ojalá él estuviera ahora, ojalá yo fuera un poco parecido a él. Fue la última vez que lo vi. Murió ese sábado, tenía cuarenta y seis años y creo que todo aquello murió con él. Un derrame, una vena estúpida durante un partido de fútbol marcó otra vez a la familia y tal vez la fracturó para siempre. El mensaje había sido claro: los sanos también se mueren jóvenes. Abandoné la escuela, abandoné a una chica que me amaba y me fui a la calle, a destruirlo todo, es decir, a destruirme. Juré que nunca iba a usar el apellido de mi padre, y que no iba a parar de elegir lo peor hasta morir derrotado. Mi padre, que no había podido superar la muerte de su padre, bajó definitivamente los brazos. La marca del balcón lo había convertido en un hombre que ignoraba la casa, que arreglaba las cosas cuando las cosas no daban más, y que generalmente las ataba con alambre”.
El galope de la prosa, que nos lleva a Kerouac por el ritmo sin pausa, casi al borde de la asfixia y la sobredosis, le imprime a la novela el ritmo adecuado para sostener la historia del protagonista. La ley de la ferocidad no sólo es el alegato visceral de un hombre en llaga, sino también el fresco de una época, de un lugar, y sobre todo, de un país: el de los años noventa. Y si bien esa década ha sido denostada hasta el absurdo, la literatura pocas veces la había abordado con tanta vehemencia.
El barrio que lo vio nacer a Gabriel devino en una aldea hostil, un sitio inseguro y desamparado que sólo respeta a quien lleva los bolsillos llenos y conduce una 4×4. El tener imponiéndose al ser con toda su fuerza. Gabriel Reyes se llena de plata, alcohol y cocaína, mientras Argentina se hunde en las sombras.
“Yo estaba en la cima. Por lo menos en el lugar exacto al que me había propuesto llegar. Había transformado la empresa en dos, y manejaba a las dos de taquito. Me daba cuenta de que tenía la capacidad de ganar dinero sin esforzarme demasiado. Pero me sentía asqueado también de eso. Yo sabía que mi padre se sentía orgulloso de mí, que no sospechaba o que fingía no sospechar que toda esa energía que yo desplegaba, que toda esa necesidad de ser exitoso, se correspondía no con una ambición personal sino con una necesidad extrema de venganza, un deseo profundo de ser más que él. Fue un sábado. Yo le había llevado a mi madre un cheque para cubrir un préstamo. <<Gabriel nunca se va a caer>>, me dijo mi madre que le había dicho mi padre. Me lo contó y me puse como loco. Para ellos, si se estaba bien de dinero se estaba bien de todo, y nunca pudieron ver que lejos de caerme, hacía rato que me había desbarrancado. –Porqué no se van a la mierda vos y todos los demás -le dije a mi madre. Voy a vender la empresa o la voy a cerrar. Se van a quedar todos en la calle.- Con vos no se puede hablar – La puta que te parió, mamá.- Si tu padre nunca les exigió nada -De eso se trata, de algo así. Él sólo pasó, como un huracán. Los padres exigen, se ocupan. Él hacía y deshacía. A golpes hacía, a golpes deshacía. Yo te hice, yo te deshago, ¿te acordás?, ¿o a tu memoria también se la llevó el huracán?”.
En La ley de la ferocidad, Pablo Ramos nos habla desde las sombras. Precisamente la palabra “sombras”, es una de las que más aparece en la novela. Todo el tiempo, el escritor nos empuja a un lugar adyacente y oscuro, en dónde la vida nos da la espalda, o nos muestra su peor cara. Desde ese rincón del ring literario, golpe a golpe, Ramos nos regala una historia con una gran fuerza e intensidad.
Sobre el autor
Pablo Ramos nació en 1966 en un suburbio de la provincia de Buenos Aires, donde transcurrió su infancia. Después su ámbito fue la calle, la vida difícil, a veces la desesperanza. Publicó el libro de poemas Lo pasado pisado (1997) y ganó varios certámenes de poesía. Es autor de la novela El origen de la tristeza (2004), y del libro de cuentos Cuando lo peor haya pasado (2005), que obtuvo el primer premio del Fondo Nacional de las Artes y el primer premio en el concurso Casa de las Américas de Cuba.
*Por Manuel Allasino para La tinta.




