“El pueblo saharaui vive en una resistencia diaria”


En La tinta, hablamos con Juan Soroeta, profesor vasco de Derecho Internacional Público y especialista en la situación del Sahara Occidental y la lucha de su pueblo por la independencia.
Por Leandro Albani para La tinta
Juan Soroeta, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco (UPV), es claro cuando habla del Sahara Occidental y de Marruecos, el Estado que ocupa ilegalmente gran parte de un territorio que le pertenece al pueblo saharaui. Sobre este pueblo, dice que su resistencia crece día a día. Sobre la monarquía marroquí, controlada con puño de hierro por el rey Mohammed VI, asegura que es una bomba a punto de explotar. Y esa explosión, según Soroeta, no solo afectará a África, sino a una buena parte de Europa, donde Francia y España son los aliados internacionales de un Estado policial que somete a saharauis, rifeños y a los propios marroquíes sin ningún tipo de distinción.
En diálogo con La tinta, el también presidente de AIODH (Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos) se refiere al conflicto que desde hace más de cuarenta años enfrenta al Frente Polisario, representante legítimo de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y al régimen marroquí, un ocupante ilegal con características similares -y escalofriantes- a las que Israel aplica al pueblo palestino o Turquía a la población kurda en su territorio.
La historia de los y las saharauis está marcada por la colonización española y posteriormente la marroquí. En el medio, una guerra entre el Frente Polisario y el reino alauita que finalizó en 1991 con la promesa internacional de la celebración de un referéndum de autodeterminación, que le permitiría a la población del Sahara Occidental –la que vive bajo ocupación y la que se encuentra desplazada desde la década de 1970 en los campamento de Tinduf, en el sur de Argelia- decidir si optaban por la creación de su propio Estado independiente o seguir bajo la administración marroquí. Ese referéndum nunca se realizó. Las trabas puestas por Marruecos, Francia y España fueron la principal razón para que suceda esto.
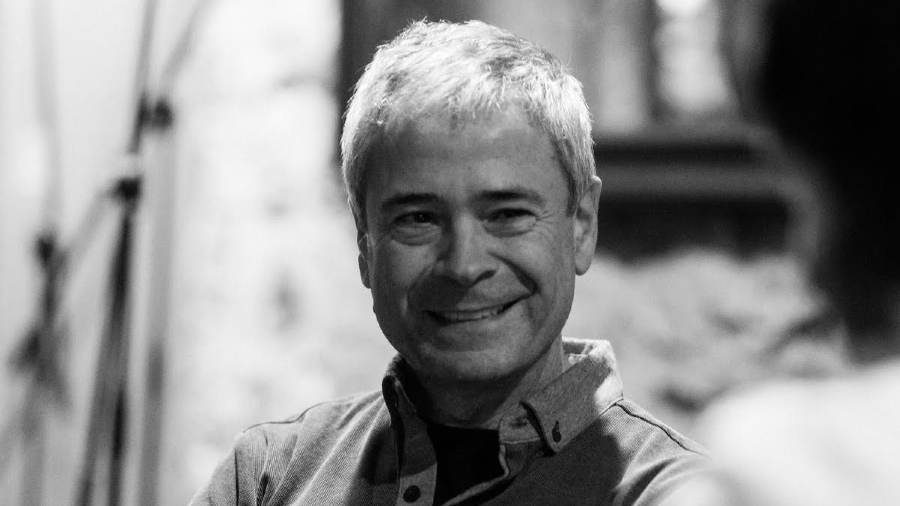
Desde el 2020, el conflicto bélico se reavivó y el Frente Polisario anunció que sus armas estaban, otra vez, en el centro de la lucha política. La guerra actual, con repercusiones mínimas en los medios de comunicación internacionales, no parece tener un final cercano.
Justicia a medias
Desde hace varias décadas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su Consejo de Seguridad y el Tribunal Internacional de Justicia emiten resoluciones y sentencias judiciales que avalan la creación de un Estado saharaui independiente. Este derrotero político-judicial, junto a las permanentes campañas de concientización y denuncias por parte del Frente Polisario, permitieron que el Sahara Occidental sea reconocido como Estado por más de 80 países e integre la Unión Africana (UA).
Así y todo, buena parte del territorio histórico saharaui sigue ocupado por Marruecos. Soroeta resume los vaivenes de esta historia: “Desde las resoluciones en la década de 1950 en la Asamblea General de la ONU hasta que España se marchó del territorio y hasta ahora, se sigue reivindicando el derecho del pueblo saharaui. Después de 15 años de guerra, en 1991, se llegó a un acuerdo que obtuvo el visto bueno del Consejo de Seguridad para la celebración de un referéndum con una pregunta que era independencia o integración, con un censo que ya está hecho por Naciones Unidas. La única razón por la que no se hace el referéndum es porque Francia veta, en el Consejo de Seguridad, cualquier solución”.
Soroeta explica que, en el derecho internacional, hay dos vías de soluciones en el marco de la ONU. El primero se basa en el capítulo sexto de la Carta de Naciones Unidas, titulado Arreglos pacíficos de controversias, que implica que el organismo internacional acompañe a las partes en conflicto para que una negociación llegue a un acuerdo. Entre Marruecos y el Frente Polisario, “esto ya se consiguió”, asevera el profesor de la UPV. Y agrega: “Desde el momento en que Marruecos, en el año 2000, dijo que nunca iba a aceptar un referéndum de autodeterminación, el capitulo sexto murió. Entonces, la forma es el capítulo séptimo y que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución en la que diga que el propio organismo va decidir la celebración del referéndum, va a realizar un censo de la población y va a hacer respetar el resultado a las partes. Pero ahí aparece Francia y veta. Esto lo hace sistemáticamente desde 1990”.
En esta historia, recuerda Soroeta, “la Corte Internacional de Justicia dejó claramente establecido que la forma de resolver el conflicto es mediante un referéndum de autodeterminación”. A su vez, existe una estancia judicial que el Frente Polisario comenzó a utilizar en 2002, cuando presentó denuncias en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para frenar los acuerdos de pesca y comercio con los cuales Marruecos comercializa la producción extraída del territorio saharaui. En 2021, el TJUE anuló esos acuerdos, argumentando que la comunidad internacional no reconoce el territorio ocupado como parte de Marruecos
“Ya tenemos las dos sentencias, una para cada acuerdo, y estamos esperando la sentencia en Casación del Tribunal de Justicia –explica Soroeta-. Si se las confirma, supone un paso fundamental para los saharauis, porque dice que los acuerdos son nulos si no cuentan con el visto bueno del pueblo saharaui, que debe ser manifestado por el Frente Polisario. Hay que ir por la vía jurídica, pero el problema es que Marruecos lo único que dice es que el Sahara es parte de su territorio y se acabó”.
Un Estado policial
Marruecos no solo ocupa el territorio saharaui. El Rif es otra región, en el norte de África, que controla con la venia de España, que fue la potencia colonizadora hasta bien entrado el siglo XX. Los y las rifeñas no se consideran marroquíes, sino que son bereberes que tienen su propia lengua –dividida en varios dialectos- y cultura.
El reino de Mohammed VI, por supuesto, no muestra ningún interés en resolver los conflictos saharaui y rifeño. “Salvando las distancias, es lo que hace Israel en Palestina. Hay resoluciones, dictámenes de la Corte Internacional y, así y todo, sigue colonizando el territorio palestino –remarca Soroeta-. En el caso de Marruecos, que está ubicado estratégicamente, pero es un país pequeño, es una bomba de relojería”.
En el Rif, según el docente de la UPV, las tensiones con Rabat siempre están latentes. Las masivas protestas que, en 2016, se dieron en la región, terminaron con la represión marroquí y juicios contra manifestantes, a los que les aplicaron penas de cárcel de 20 años a cadena perpetua.
Para Soroeta, no hay duda de que Marruecos es un “Estado policial”, donde la única respuesta a las demandas de saharauis y rifeños es la represión y los juicios “teatrales”, en los cuales se condena a las personas sin ningún tipo de pruebas. Esta metodología quedó expuesta en 1990, cuando el periodista francés Gilles Perrault publicó el libro Nuestro amigo el rey, donde detalla el sistema opresivo llevado adelante por el rey Hasan II, padre del actual monarca marroquí.
“Marruecos es el mayor puerto de entrada de droga hacia Europa. El tema de la inmigración es organizada por Marruecos. Es un Estado policial. Yo he estado en los territorios saharauis ocupados como ciudadano internacional y ahí no se mueve nadie sin que lo sepa la policía. Es imposible que una embarcación salga de las costas saharauis o de Marruecos, y que no lo sepa la policía. Es más, eso está organizado por la policía”, grafica el académico.
¿Plan de autonomía?
A principios de este año, el gobierno del presidente español Pedro Sánchez manifestó su apoyo al denominado “plan de autonomía” impulsado por Marruecos para todo el territorio saharaui. En realidad, la revelación fue hecha por la propia monarquía marroquí, que difundió una carta del mandatario español apoyando esta iniciativa. Para Marruecos, el hecho de que la correspondencia diplomática es secreta no importó. Para España, lo que ocurrió fue un golpe directo en sus relaciones diplomáticas y comerciales con Argelia, el principal país de África que apoya al pueblo saharaui.
“Cualquiera que conozca Marruecos, sabe que una autonomía es una utopía, una quimera absoluta –asevera Soroeta-. Lo digo abiertamente: España está apoyando la ocupación militar de Marruecos en el Sahara Occidental. La autonomía puede ser una opción dentro de la autodeterminación, en una consulta que también esté la independencia. Autonomía sí o autonomía no, no es autodeterminación. Un pueblo puede elegir convertirse en un Estado independiente o integrarse a un Estado, que puede ser como el Estado español, que es descentralizado, o el de Marruecos, ultracentralizado. Pero la autonomía no deja de ser la misma versión que la integración”.
Aunque públicamente España siempre manifestó su apoyo al referéndum de autodeterminación, en la realidad, nunca cumplió sus obligaciones de “potencia administradora” del territorio, luego de su huida intempestiva del Sahara Occidental en 1975.
El plan de autonomía fue anunciado con bombos y platillos por el reino de Marruecos, ¿pero existe realmente? La incógnita la revela el propio Soroeta: “No existe nada de eso, es una imagen que quieren dar. En el Plan Baker II (propuesto por la ONU en 2003), se preveía que iba a ver una autonomía en el territorio, después unas elecciones en que podían participar y ser elegidos los saharauis que habían sido incluidos en el censo de Naciones Unidas. Era una autonomía en muchas materias y, al finalizar esos cinco años, se celebraría un referéndum de autodeterminación, en el que iban a participar los saharauis y los residentes marroquíes. En ese momento, el número de marroquíes más que duplicaba el número de saharauis”.
El Frente Polisario aceptó la propuesta, pero Rabat la rechazó. ¿La razón? Según cuenta el académico vasco, los y las saharauis dijeron que, si tenían cinco años de autonomía, iban a convencer a la población marroquí que vive en el territorio del Sahara ocupado para que se sumen al nuevo Estado independiente. “Cuando le preguntaron en el Parlamento francés a Peter Van Walsum, que fue un enviado del secretario general de la ONU en la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental), cómo era posible que Marruecos no aceptaba un plan que era claramente pro-marroquí, Van Walsum respondió que Marruecos no se fía del voto de sus propios ciudadanos”, resume Soroeta.
La guerra silenciada
“Es un arma de presión, al igual que otras”, dice Soroeta sobre la vuelta a las armas del Frente Polisario. “Los saharauis son conscientes de que nunca ganarían una guerra contra Marruecos, porque tiene uno de los ejércitos más poderosos de África y los saharauis tienen poca cosa –agrega-. Creo que a esto el Polisario lo tendría que haber hecho mucho antes, porque, en el 2000, cuando Marruecos dijo que nunca iba a haber un referéndum, los saharauis dijeron ‘dejamos las armas por las urnas’, pero si no hay urnas, entonces hay que volver a las armas”.
El esfuerzo constante del Frente Polisario por encaminar el futuro del Sahara Occidental por las vías diplomáticas se resquebrajó hace dos años. La violación por parte de Marruecos de la soberanía del territorio saharaui, liberado durante la guerra que duró hasta 1991, fue el detonante. “Tal vez, el contexto era mejor antes que ahora –arriesga Soroeta-, porque, con la guerra en Ucrania, cualquier conflicto se convierte en una cosa irrelevante. Ahora se ha hecho público algo que ya sabíamos desde la época de la construcción del muro de separación que divide el territorio ocupado del liberado: Marruecos colaboraba con Israel. Para la población marroquí, ha sido un descubrimiento, porque pensaba que la monarquía era la defensora de los derechos del pueblo palestino, pero resulta que está colaborando. Marruecos está utilizando armamento israelí, todo el muro está lleno de radares y de material de seguridad israelíes, está haciendo ataques con drones israelíes. Es una guerra totalmente desigual”.
Urge más información sobre la escalada de tensión entre el Sahara Occidental y Marruecos. Muchas personas están preocupadas por lo que está pasando estos días.
El Frente Polisario emite partes de guerra diarios mientras que Marruecos opta por el silencio. pic.twitter.com/Ku4UP7MDfK— Safia babaahmed (@Safaitu1) November 20, 2020
Aunque el reino de Marruecos se percibe como un vencedor frente al pueblo saharaui, esa historia, cada día más, se asemeja a una ficción. Soroeta, que conoce de cerca el territorio ocupado, afirma que, en esa región, “ves a la gente en una resistencia diaria, con un compromiso diario”. Para el académico vasco, el pueblo saharaui que vive en los campamentos de refugiados en Tinduf está dispuesto a todo, pero a veces da la sensación de “que están medio adormecidos”. “Los que están en los territorios ocupados sufren la violación de sus derechos humanos todos los días. Y la resistencia, en vez de disminuir, va creciendo y eso no va a parar nunca”, destaca.
Esa resistencia permanente, para Soroeta, “siempre va a ser una fuente de problemas para Marruecos”, a lo que se suma la vía jurídica de la lucha, que “es una forma de complicarle la vida a la monarquía, sus relaciones con la Unión Europea y con los demás Estados”. Al considerar que Marruecos es un “polvorín”, el profesor de la UPV apuesta a que el conflicto interno en Marruecos sea favorable para el Sahara Occidental. “La Unión Europea tiene la teoría de que Marruecos garantiza la estabilidad, pero es un país que, de un día para el otro, se puede venir abajo –finaliza Soroeta-. El Rif es más de la mitad del país y de la población. Aparte, la monarquía marroquí es mal recibida en todas partes. Es evidente que la monarquía viola el derecho internacional y está integrada por matones”.
*Por Leandro Albani para La tinta / Foto de portada: Álvaro León – Flickr.

































