Del Bitcoin a los NFT: economía, arte y confusión
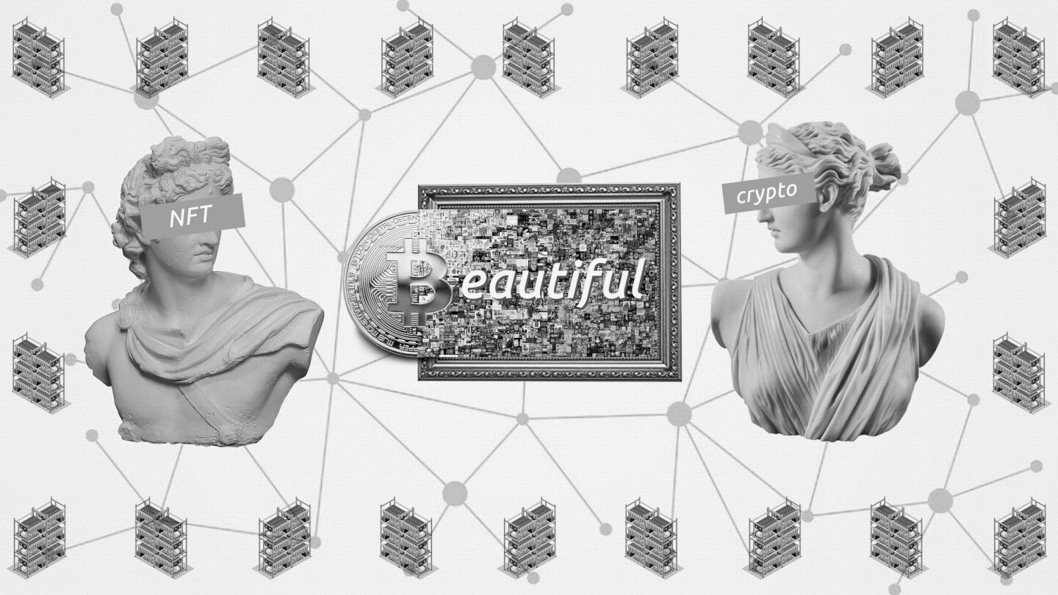
Por Lucas Villamil para Revista Almagro
Esto empezó como un intento de explicar de qué se trata el Bitcoin, eso de lo que todo el mundo habla y que parece ser el nuevo oro. Pero al raspar la superficie brillosa de la palabra de moda, apareció un gigantesco cryptouniverso paralelo en el que me sumergí y aún corro el riesgo de ahogarme. La velocidad a la que se imponen nuevos paradigmas en la actualidad, corrientes que se contraponen, se cruzan y dan luz a terceras y cuartas dimensiones, es tan apabullante que, por momentos, es mejor no tratar de entender. La ciencia y la técnica, de esta manera, se vuelven para algunos una cuestión de fe.
Pero vayamos a lo concreto: hace unas semanas, compré bitcoins. Para ser más precisos, compré satoshis, que es la unidad de medida mínima del bitcoin. Con cinco dólares, conseguí 9.000 satoshis, que equivalían en ese entonces a 0,0009 bitcoins. Fue un trámite bastante simple que hice en quince minutos desde mi computadora y ahora tengo esa pequeña reserva que sube y baja de valor en una billetera virtual.
El satoshi le debe su nombre a Satoshi Nakamoto, el presunto creador del protocolo Bitcoin, de quien no se conoce la identidad real. El tal Nakamoto (lo más probable es que se trate de más de una persona) lanzó la propuesta al ciberespacio en 2009 y la comunidad virtual de geniecillos la fue puliendo de forma colaborativa hasta que, de a poco, empezó a funcionar. Se emitieron algunos bitcoins, se hicieron algunas transacciones y, diez años más tarde, la cosa explotó. Ahora, la idea de esa entidad con nombre futurista japonés ya es una realidad. El 16 de marzo de 2020, cada bitcoin valía 4.944 dólares. Un año después, el 13 de marzo de 2021, superó los 60.500.
Para entender qué es el bitcoin, hay que entender la tecnología blockchain. Es una forma de transmitir información de manera virtual que se basa, como su nombre lo indica, en una cadena de bloques. Ningún bloque puede ser abierto o modificado sin tener la llave de los bloques anteriores y posteriores, o algo así. El asunto es que es un sistema muy seguro y rápido para hacer transacciones, y esa seguridad proviene de su naturaleza descentralizada. Para que un bitcoin o cualquier otra cosa pueda ser enviada vía blockchain, tienen que intervenir y aprobar ese envío muchos otros miembros del ecosistema. El ecosistema está formado por computadoras que se dedican a participar y hacer posibles esas transacciones, lo que se llama minería. No son simples computadoras de escritorio con muchos gigas de capacidad, son grandes cantidades de procesadores funcionando juntos, gastando enormes cantidades de energía para resolver a toda velocidad cálculos matemáticos cada vez más complejos y compitiendo con otras supercomputadoras en otras partes del mundo.
Por cada bitcoin que se quiere transferir de un punto a otro, las máquinas entran en juego y la primera que decodifica el problema haciendo posible la transacción somete el resultado a la revisión del resto de la comunidad. Si el cincuenta por ciento de la comunidad da el visto bueno, clink caja, se transfiere un bitcoin de una billetera virtual a otra en forma de token -una larga serie de caracteres alfanuméricos- y esa megacompu se gana algunos bitcoins de premio. En febrero de este año, el premio por cada bitcoin minado era de 6,25 bitcoins, es decir, algo así como 294.000 dólares. Sí, suena como un buen negocio ponerse a minar bitcoins -u otros cryptoactivos de los que hablaremos más abajo-, pero para ganar esas competencias matemáticas, hace falta gastar una energía carísima para el bolsillo argentino y carísima también para el medioambiente. Para darnos una imagen de lo que gastan estas granjas de bitcoins, algunas de las cuales son enormes galpones clandestinos, la minería de bitcoins ya consume más energía que toda la Argentina. Donde antes había una cocina de cocaína, hoy se hace minería de blockchain, pero esto tiene un aire un poco más sofisticado, los mineros más eco friendly lavan sus conciencias usando el calor de las compus para calentar el agua.

Entonces, repasando, tenemos un sistema para transferir información que parece ser muy seguro y tiene la magia de ser descentralizado, no depende de ningún banco ni de ningún Gobierno ni de un solo servidor. Es el sueño húmedo de los liberales y los anarcocapitalistas, me dijo el colega periodista Esteban Magnani cuando me introdujo a este mundo extraño. Algo de eso hay. Pero además, para que las cosas tengan un precio, tiene que haber oferta y demanda. Por el lado de la demanda: los liberales, los anarcocapitalistas y varios millones de amateurs como yo que escucharon el hit y le pusieron unas fichas con espíritu especulativo. ¿Nos haremos millonarios de un día al otro o vamos a quedar todos en el aire? A mí esos cinco dólares no me van a mandar a engrosar el 40 por ciento de pobreza, pero puede que mis cinco dólares, más los cinco dólares de algún otro, más los 1.500 millones que metió hace poco Elon Musk en esa nube, sumen una importante cantidad de plata que deja de estar circulando en la economía real. Como los 336.000 millones de dólares que ciudadanos argentinos tienen refugiados afuera del sistema por pura desconfianza con la economía local. Cuando vuelvan al mundo, si es que vuelven, esos dólares van a estar en pocas manos, eso es casi seguro.
Volviendo a los “fundamentals” del negocio bitcoin, la demanda actual es explosiva y, por el lado de la oferta, también hay un factor esencialmente alcista que es su carácter finito. Se calcula que, al día de hoy, hay algo más de 18,5 millones de bitcoins en circulación y el protocolo establece que solo se emitan 21 millones en total. Por eso, hay gurúes por todos lados que dicen que el bitcoin va a llegar a valer 70.000 y hasta a 100.000 dólares. ¿Es así? Ni idea. Otra frase de Magnani fue: “Es la moneda ideal para la especulación financiera”. Sí, hay mucho de especulación en todo esto, el olor a burbuja es indisimulable. Pero ojo que ya hay algunas noticias de la economía real que empiezan a legitimar a esta cryptomoneda. Por ejemplo, Paypal y Visa ya están viendo cómo incorporar el crypto a su cartera, y Tesla, la fábrica de autos eléctricos del magnate reptiliano Elon Musk, anunció que empieza a aceptar bitcoins para la compra de los vehículos. “Hay que ver si a la gente que compra esos autos le preguntan de dónde sacó los bitcoins”, dice Magnani. Claro, se supone que vivimos en sociedad con algunos principios solidarios y que deberíamos poder declarar cuántas cosas tenemos y de dónde las sacamos, cómo nos las ganamos, algo que hasta ahora no llegó a afectar el atractivo de los cryptoactivos, que se manejan entre el gris y el gris oscuro.
Y ahora me refiero a cryptoactivos porque, como avisé desde un principio, el bitcoin es solo la punta visible de un iceberg gigante. Con la misma tecnología de bloques y la descentralización como filosofía, proliferan unas cuantas monedas alternativas. Litecoin, dogecoin, stellar, ether… Y no solo monedas. El último grito del cryptomundo son los NFT, siglas en inglés para tokens no fungibles. En síntesis, casi cualquier tipo de archivo se puede meter en un bloque y tener un token único e inalterable, y transformarse en una reserva de valor en esta efervescencia sin sentido. Hay NFT de audio, NFT gráficos, hasta el primer tweet de la historia de Twitter se transformó en NFT y se vendió por 2,9 millones de dólares. Un video tokenizado con grandes jugadas de Lebron James se vendió por 200.000 dólares. También se tokenizan vacas, commodities, inmuebles… pero lo más cool del momento son los NFT de arte, es decir, el crypto arte. Hace muy poco, el artista Beeple, un pionero del arte virtual, metió un collage de sus obras en un pdf, lo transformó en NFT y lo vendió en una subasta por 69 millones de dólares. Las obras son espectaculares, muy flasheras, pero no es que el resto de los mortales no podamos ver esas obras y otras millones de obras por el estilo desde cualquier teléfono con acceso a internet, como accedemos a películas, libros, memes y videos con jugadas de Lebron o goles de Zlatan. Ah, claro, pero no somos los dueños. En mi humilde opinión, es casi como meter un poquito de océano en una botella y ponerle precio para que un par de delirantes pujen hasta que se remate la botella por cincuenta mil dólares. Un poco más formada y constructiva es la visión del doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Ariel Vercelli, quien en un artículo reciente dice que los NFT son una prueba de la expansión de la tecnología blochchain y explica: “La creación artificial y programable de escasez en el mundo digital aún parece atraer adeptos. Sus ideas no son nuevas: establecimiento de fronteras, control de accesos, medidas tecnológicas, modelos de negocio basados en la escasez y la promesa de grandes rentabilidades. (…) En momentos en que la copia (la acción de copiar) es vital, abundante, pervasiva, distribuida, omnipresente, es necesario preguntarse: ¿a quiénes beneficia el diseño de escasez artificial en los entornos digitales?”. Hablando de beneficios, por casualidad me enteré de que, de esta locura, están sacando provecho unos cuantos artistas locales, hay una comunidad de creativos que, en vez de vender acuarelas en Plaza Francia o en la puerta de la FADU, se volcaron a las galerías virtuales y hoy facturan varios miles de dólares por un gif psicotrónico. Aplausos para ellos.
Esto cada vez se entiende menos así que lo vamos a ir dejando por acá. Al fin y al cabo, no conozco el nivel de informatización de los lectores, pero en lo que a mí refiere, ni siquiera llegué a comprender el funcionamiento básico del sistema binario. Hay ceros y unos, cero y uno, cero… Lo puedo repetir y cantar, incluso explicarlo, pero nunca lo voy a entender, como tampoco entenderé jamás el funcionamiento del blockchain, el significado de la palabra fungible ni la razón por la que hay gente que, de un rato a otro, se hace obscenamente rica y hay otra gente que se dedica a escribir. Dentro de unos meses, me fijaré qué pasó con esos satoshis de mi billetera virtual, espero que no les pase lo mismo que le pasó a mi tamagotchi. Mientras tanto, me queda rezar, meditar y hacer la plancha para mantenerme a flote hasta que pase el tsunami.
*Por Lucas Villamil para Revista Almagro / Imagen de portada: Jesica Giacobbe.



