Mugre rosa, un mundo en crisis

Por Manuel Allasino para La tinta
Mugre rosa es la nueva novela de la escritora uruguaya Fernanda Trías, recientemente publicada en nuestro país. La historia, fruto de una oscura premonición que la autora empezó a construir a mediados de la década pasada, transcurre durante una epidemia. En una ciudad portuaria asolada por una plaga misteriosa, una mujer intenta descifrar por qué su mundo se desmorona. Calles vacías, hospitales colapsados por la cantidad de pacientes, personas que portan tapabocas y toques de queda son los elementos de esta novela que dialoga de manera directa con una coyuntura que su autora no pudo haber anticipado durante el proceso de escritura. Pero en Mugre rosa, no es sólo el acecho de la enfermedad, las algas y los vientos pestíferos lo que está en juego, sino el colapso de todos vínculos afectivos.
Con una prosa inquietante y poética, Fernanda Trías narra en primera persona la historia de un derrumbe externo, que nos deja entrever un desplome interno.
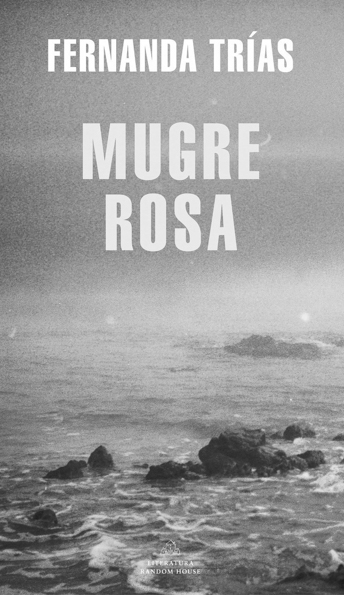 “Los pocos taxis que circulaban por la rambla avanzaban lento, con las ventanillas cerradas. Iban a la pesca de alguna urgencia, algún desgraciado que colapsara en plena calle y al que deberían dejar en la puerta del Clínicas. Valía la pena el riesgo. Salud Pública pagada el viaje y la tarifa de insalubre. Le hice señas a uno que me tocó bocina antes de seguir de largo. Me saqué la mochila de la espalda y la apoyé en el suelo. Iba llena de libros. La epidemia nos había devuelto lo que años atrás parecía irreversible: un país de lectores, sepultado lejos del mar, los ricos en sus estancias o casonas sobre las colinas, los pobres desbordando las ciudades del interior, aquellas mismas de las que antes nos burlábamos por vacías, escasas, obtusas. Dos taxis más siguieron de largo antes de tener suerte. Ni bien el taxista me saludó, reconocí su tipo. Era de los que se creían dueños de una verdad profunda, la verdad de la calle. –Con esa mochila vas llamando la atención –dijo. –No van a encontrar gran cosa. Acomodé la mochila en el asiento y le di dirección de mi madre. Por la ventanilla vi el templo masón, al otro lado de la rambla, diluido tras el telón mugriento de la niebla. –Los Pozos. ¿Vivís ahí? –Voy a ver a alguien. Él se jactó de conocer bien el barrio. Había pasado su infancia en la zona, en casa de su abuela. Yo le dije que también, aunque no fuera verdad. Después de la evacuación, mi madre decidió mudarse a una de las casonas abandonadas de Los Pozos. Los dueños las alquilaban por chirolas con tal de mantenerlas vivas, con ese orgullo de la aristocracia venida a menos. Querían los jardines pulcros, las ventanas sin tapiar, las habitaciones libres de linyeras. Ese pasado glorioso era lo que le daba seguridad a mi madre, no la distancia que había puesto entre las algas mi madre, no la distancia que había puesto entre las algas y ella. Mi madre tenía una confianza ciega en los materiales nobles y tal vez haya pensado que la contaminación no podría atravesar una buena pared, ancha y silenciosa, un techo bien construido, sin grietas por las que se colara el viento. Las aguas del riachuelo estaban menos contaminadas que las de la rambla, pero un olor pestilente, mezcla de basura, limo y químicos, inundaba el barrio. Justo en la esquina, unos metros antes de llegar, alguien revolvía dentro de un contenedor de basura. -¿Ves? Esos son los que después nos roban –dijo el taxista-. No le tienen miedo al viento rojo ni a su roja madre. Las piernas del hombre se agitaban como las patas de un insecto para mantener el equilibrio y no caer de cabeza en la basura. La niebla tampoco se diluía en Los Pozos. Al contrario, al resguardo del viento, se empantanaba más. Las nubes parecían fabricarse ahí, exhaladas por la tierra, y la humedad se sentía en la cara, lenta y fría como la baba de un caracol. -¿Sabés cómo les digo yo a los que viven acá? –dijo el taxista. -¿Cómo? –Los nifunifá. Ni tan locos ni tan cuerdos –se rio. Decime si no tengo razón”.
“Los pocos taxis que circulaban por la rambla avanzaban lento, con las ventanillas cerradas. Iban a la pesca de alguna urgencia, algún desgraciado que colapsara en plena calle y al que deberían dejar en la puerta del Clínicas. Valía la pena el riesgo. Salud Pública pagada el viaje y la tarifa de insalubre. Le hice señas a uno que me tocó bocina antes de seguir de largo. Me saqué la mochila de la espalda y la apoyé en el suelo. Iba llena de libros. La epidemia nos había devuelto lo que años atrás parecía irreversible: un país de lectores, sepultado lejos del mar, los ricos en sus estancias o casonas sobre las colinas, los pobres desbordando las ciudades del interior, aquellas mismas de las que antes nos burlábamos por vacías, escasas, obtusas. Dos taxis más siguieron de largo antes de tener suerte. Ni bien el taxista me saludó, reconocí su tipo. Era de los que se creían dueños de una verdad profunda, la verdad de la calle. –Con esa mochila vas llamando la atención –dijo. –No van a encontrar gran cosa. Acomodé la mochila en el asiento y le di dirección de mi madre. Por la ventanilla vi el templo masón, al otro lado de la rambla, diluido tras el telón mugriento de la niebla. –Los Pozos. ¿Vivís ahí? –Voy a ver a alguien. Él se jactó de conocer bien el barrio. Había pasado su infancia en la zona, en casa de su abuela. Yo le dije que también, aunque no fuera verdad. Después de la evacuación, mi madre decidió mudarse a una de las casonas abandonadas de Los Pozos. Los dueños las alquilaban por chirolas con tal de mantenerlas vivas, con ese orgullo de la aristocracia venida a menos. Querían los jardines pulcros, las ventanas sin tapiar, las habitaciones libres de linyeras. Ese pasado glorioso era lo que le daba seguridad a mi madre, no la distancia que había puesto entre las algas mi madre, no la distancia que había puesto entre las algas y ella. Mi madre tenía una confianza ciega en los materiales nobles y tal vez haya pensado que la contaminación no podría atravesar una buena pared, ancha y silenciosa, un techo bien construido, sin grietas por las que se colara el viento. Las aguas del riachuelo estaban menos contaminadas que las de la rambla, pero un olor pestilente, mezcla de basura, limo y químicos, inundaba el barrio. Justo en la esquina, unos metros antes de llegar, alguien revolvía dentro de un contenedor de basura. -¿Ves? Esos son los que después nos roban –dijo el taxista-. No le tienen miedo al viento rojo ni a su roja madre. Las piernas del hombre se agitaban como las patas de un insecto para mantener el equilibrio y no caer de cabeza en la basura. La niebla tampoco se diluía en Los Pozos. Al contrario, al resguardo del viento, se empantanaba más. Las nubes parecían fabricarse ahí, exhaladas por la tierra, y la humedad se sentía en la cara, lenta y fría como la baba de un caracol. -¿Sabés cómo les digo yo a los que viven acá? –dijo el taxista. -¿Cómo? –Los nifunifá. Ni tan locos ni tan cuerdos –se rio. Decime si no tengo razón”.
El origen de la peste que asola el mundo de Mugre rosa es misterioso. Solo se sabe que proviene del mar, de las algas, y que la arrastra un viento rojo. La protagonista, oscila entre la parálisis emocional y el cuidado de sus seres queridos. Se dedica a cuidar en su casa a Mauro, un niño que, por culpa de un trastorno, es incapaz de saciar su hambre, la agobia su tensa relación con su madre, a quien nunca puede satisfacer; y sobre todo, reniega con su ex esposo Max, un hombre cuya monstruosa inteligencia la aterra e hipnotiza.
Sin quererlo, la peste le abrió las puertas a un difuso régimen totalitario, que entretiene a su población con una televisión basura con personajes bizarros y la alimenta con mugre rosa, una pasta de carne hecha a base de carcasas de animales que huele a sangre coagulada y desinfectante.
“El comienzo nunca es el comienzo. Lo que confundimos con el comienzo es solo el momento en que entendemos que las cosas han cambiado. Un día aparecieron los peces; ese fue un comienzo. Las playas amanecieron cubiertas de peces plateados, como una alfombra hecha de tapitas de botellas o de fragmentos de vidrio. Brillaba, con destellos que herían los ojos. El ministerio mandó a los trabajadores de la basura a limpiar las playas. Los peces ni siquiera aleteaban, estaban tiesos desde hacía rato, incluso antes de que el agua los expulsara. Los hombres vinieron armados con palas y rastrillos, pero sin tapabocas. Durante todo el día fueron amontonando los pescados, palada tras palada, hasta formar pirámides resplandecientes sobre la arena. El sol aún brillaba en el cielo. Eso otro que habría de comenzar aún no había empezado. Las pirámides parecían espejismos, tiritando en la resolana de la tarde. Después llegó el ejército; envolvieron los pescados en grandes redes y subieron los costales a un camión. Se los llevaron. No dijeron adónde. Estaba volviendo del Clínicas cuando saltó la alarma. El taxista no aceleró; era del tipo escéptico. Adepto a las teorías de confabulación, dijo que todo era una mentira organizada por el Estado. -¿Entonces usted se bañaría en la Martínez? –No –dijo-, pero nunca me bañé en la Martínez. Cuando era chico mi hermano se agarró una parálisis infantil en esa playa. Imagínese cuántos años hace. Le quedó una pierna más corta que la otra y no sé si la diabetes le vino por eso, pero le vino. Fíjese, le hablo de hace sesenta años. Más de medio siglo que estos vienen preparando la historia de las algas. -¿Nunca vio un contaminado? –Mire lo que le voy a decir: los hay que, si no tienen enfermedades, se las inventan. Una vez llevé a uno que gritaba como si lo estuvieran matando. Se miraba las manos, los brazos, y gritaba. Yo le miré bien los brazos y no vi nada, excepto que tenía la piel roja de tanto gritar. -¿Y qué más pasó? –Después el ministerio me dio un tiquecito para que me desinfectaran el auto, pero yo nunca fui. Para qué perder tiempo. Y míreme, acá estoy contando la historia. Hay que dejarse de tanta cosa. La gente es la gente. Bajé del taxi y me quedé un momento en la puerta del edificio mirando la calle. La niebla se había disipado; los edificios al otro lado de la plaza se veían nítidos por primera vez en días, las hamacas solas, los árboles inmóviles, a la espera del próximo azote. Era el borde difuso entre dos tiempos, con lo bueno de los dos confluyendo en ese instante. Al principio me daba culpa disfrutarlo. La niebla era la contracara del viento rojo, y, según Max, yo quería ir por la vida sin pagar ningún precio por nada. Tal vez sea cierto, y por eso vivo dando vueltas en la calesita del pasado, arrebujada en la memoria como un sillón demasiado blando. Sin la niebla, los árboles se llenaban de detalles. Cada rama seguía una curva caprichosa y única; las hojas dejaban de ser una masa genérica de colores imprecisos y podía verse dónde terminaba una y empezaba la otra. Ya no me daba culpa pararme a mirar las calles como habían sido en otra época, los breves minutos en que las cosas se volvían tangibles, aun si eso significaba la inminencia del viento. Yo siempre había creído que el misterio era aquello oculto que intuíamos pero que se nos escapaba; ahora sé que no. El misterio iba a soplar de un momento a otro, pero yo estiré el tiempo un poco más, empujando el límite del peligro, hasta que un camión patrullero apareció en la esquina de la plaza y me hizo juego de luces para que entrara al edificio. Durante el viento rojo, los camiones blindados de la policía patrullaban la ciudad. Su tarea consistía en rescatar a los audaces e impedir que los locos saltaran al agua. Antes que nada, primaba el pudor: evitar el pequeño número exhibicionista de despellejarse en público. El patrullero no se detuvo, pero avanzó lento, vigilando mi intención. Le hice una seña tranquilizadora. Todo estaba bien”.
Mugre rosa de Fernanda Trías es una novela en donde todo se desmorona día a día, mientras la niebla invade una ciudad portuaria trayendo muerte. Es una distopía muy bien lograda que interpela con tópicos como el consumismo o la crisis ambiental.
Sobre la autora
Fernanda Trías (Uruguay, 1976) es escritora, traductora y profesora de creación literaria. Es autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible, y del libro de cuentos No soñarás flores. Su obra se ha publicado en Bolivia, Chile, Colombia, España, Francia, México y Uruguay, y próximamente también en Grecia, Inglaterra y Estados Unidos. Ha participado en numerosas antologías de nueva narrativa latinoamericana y sus relatos han sido traducidos al alemán, el inglés, el italiano, el hebreo, el francés y el portugués. Obtuvo la beca Unesco-Aschberg (Francia, 2004), el premio Fundación BankBoston a la Cultura Nacional (Uruguay, 2016) y el premio SEGIB-Eñe-Casa de Velázquez por su proyecto de novela Mugre rosa (España, 2017). Actualmente, vive en Bogotá y es escritora en residencia de la Universidad de los Andes.
*Por Manuel Allasino para La tinta.




