Confesión, heridas que no cierran

Por Manuel Allasino para La tinta
Confesión es una novela del escritor Martín Kohan, publicada en el 2020. La historia se divide en tres partes que, a su vez, forman parte de una misma gran historia. En la primera, Mirta López, la abuela del narrador, en la ciudad de Mercedes, le confiesa a un sacerdote los primeros y difusos impulsos sexuales que nota en su cuerpo, relacionados con la atracción que siente por un joven apellidado Videla, quien, cada semana, pasa bajo su ventana. La segunda se sitúa en el año 1977 y tiene que ver con la “Operación Gaviota”, una acción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que colocó dos bombas bajo la pista del Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires para liquidar a un Videla que ya no es tan joven y es conocido por todos. Y la tercera tiene como protagonistas a una anciana (la niña de la primera historia) y a su nieto: mientras juegan una partida de truco, entre jugada y jugada, ella le cuenta lo que le sucedió a su hijo, el padre del chico, en lo que resulta una nueva confesión.
En la novela Confesión de Martín Kohan, lo siniestro no se nombra, pero está presente todo el tiempo.
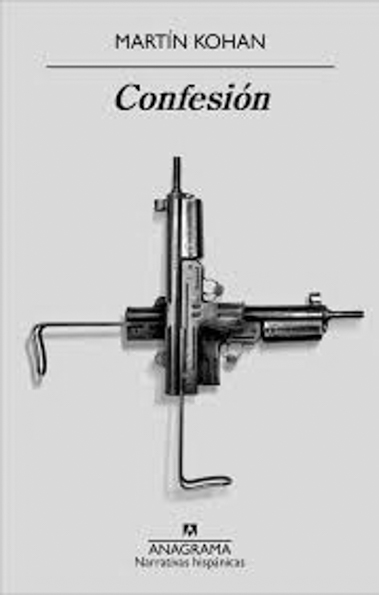 “El padre Suñé se habrá quedado un rato metido ahí, en su cabina de escuchar y de juzgar. Habrá permanecido quieto en lo oscuro, como a la espera de algún otro que pudiese acudir hasta él a despejar remordimientos, tribulaciones. Habrá oído, aun sin fijarse, puro efecto de los tacos de madera en los mosaicos helados de la iglesia, los pasos con los que Mirta López atravesó la nave y se fue alejando. Habrá oído después el quejido de despedida de una de las dos puertas vaivén: la chica ya se había ido. Habrá oído después el quejido de despedida de una de las dos puertas vaivén: la chica ya se había ido. Habrá juntado las manos, habrá entrelazado los dedos, como si fuese a rezar, aun sin rezar. Se habrá quedado pensando, ¿en qué? Puede suponerse que en Dios. Por fin, pasado un rato, se habrá dispuesto a salir del confesionario. Es más fácil estar ahí que entrar ahí (meterse y acomodarse) o salir de ahí (revolverse y emerger), por eso se habrá sentido visiblemente agitado al arreglarse con ambas manos la sotana, como quien quiere eliminar arrugas (aunque no: su atuendo habrá lucido impecable) o buscar algo en los bolsillos (aunque no: no usaría esos bolsillos mayormente). Habrá caminado después por su iglesia, despacio y arrastrando un poco los pies: fricción de suelas gastadas sobre un piso intrascendente. Al pasar frente al altar se habrá frenado, se habrá inclinado, se habrá persignado; gestos todos en apariencia automáticos, que él se habrá compuesto, empero, para dotar de premeditación y por ende actuar a sabiendas. Luego se habrá perdido, hacia el lado opuesto, por una de esas puertas laterales que desde el lugar de los fieles no alcanzan a divisarse y que expresan, por eso mismo, porque no se sabe exactamente dónde están ni tampoco exactamente adónde conducen, que hay misterios en el mundo del hombre, como los hay en el reino de Dios, y son también, aunque muy de otra forma, insondables. Mirta López salió de la iglesia de San Patricio con algo más que alivio: con alegría. Caminó rápido por la vereda despejada, pero podría haber incluso corrido, o podría haber avanzado, como antes solía hacer, saltando mientras tanto a la soga. No se cruzó en esa primera cuadra con nadie, pero, de haberlo hecho, lo habría saludado o le habría sonreído, de puro contenta que estaba. Fue hasta la plaza principal del pueblo, el lugar con más sol y con más luz de todos los disponibles. Hasta hace poco iba ahí a jugar con sus amigas, todo un escenario para su infancia, para sus tardes y sus veranos. Ahora dio una vuelta, miró en torno, se sentó en uno de los bancos de piedra. Se oyó respirar. Era feliz. No había obstáculos: podía seguir atisbando por la ventana del comedor de su casa, los sábados a la tarde, cuando llegaba del colegio pupilo en Buenos Aires, y los domingos justo antes de empezar la noche, cuando regresaba, al hijo mayor de los Videla, que pasaba sin saberla, suponerla, imaginarla”.
“El padre Suñé se habrá quedado un rato metido ahí, en su cabina de escuchar y de juzgar. Habrá permanecido quieto en lo oscuro, como a la espera de algún otro que pudiese acudir hasta él a despejar remordimientos, tribulaciones. Habrá oído, aun sin fijarse, puro efecto de los tacos de madera en los mosaicos helados de la iglesia, los pasos con los que Mirta López atravesó la nave y se fue alejando. Habrá oído después el quejido de despedida de una de las dos puertas vaivén: la chica ya se había ido. Habrá oído después el quejido de despedida de una de las dos puertas vaivén: la chica ya se había ido. Habrá juntado las manos, habrá entrelazado los dedos, como si fuese a rezar, aun sin rezar. Se habrá quedado pensando, ¿en qué? Puede suponerse que en Dios. Por fin, pasado un rato, se habrá dispuesto a salir del confesionario. Es más fácil estar ahí que entrar ahí (meterse y acomodarse) o salir de ahí (revolverse y emerger), por eso se habrá sentido visiblemente agitado al arreglarse con ambas manos la sotana, como quien quiere eliminar arrugas (aunque no: su atuendo habrá lucido impecable) o buscar algo en los bolsillos (aunque no: no usaría esos bolsillos mayormente). Habrá caminado después por su iglesia, despacio y arrastrando un poco los pies: fricción de suelas gastadas sobre un piso intrascendente. Al pasar frente al altar se habrá frenado, se habrá inclinado, se habrá persignado; gestos todos en apariencia automáticos, que él se habrá compuesto, empero, para dotar de premeditación y por ende actuar a sabiendas. Luego se habrá perdido, hacia el lado opuesto, por una de esas puertas laterales que desde el lugar de los fieles no alcanzan a divisarse y que expresan, por eso mismo, porque no se sabe exactamente dónde están ni tampoco exactamente adónde conducen, que hay misterios en el mundo del hombre, como los hay en el reino de Dios, y son también, aunque muy de otra forma, insondables. Mirta López salió de la iglesia de San Patricio con algo más que alivio: con alegría. Caminó rápido por la vereda despejada, pero podría haber incluso corrido, o podría haber avanzado, como antes solía hacer, saltando mientras tanto a la soga. No se cruzó en esa primera cuadra con nadie, pero, de haberlo hecho, lo habría saludado o le habría sonreído, de puro contenta que estaba. Fue hasta la plaza principal del pueblo, el lugar con más sol y con más luz de todos los disponibles. Hasta hace poco iba ahí a jugar con sus amigas, todo un escenario para su infancia, para sus tardes y sus veranos. Ahora dio una vuelta, miró en torno, se sentó en uno de los bancos de piedra. Se oyó respirar. Era feliz. No había obstáculos: podía seguir atisbando por la ventana del comedor de su casa, los sábados a la tarde, cuando llegaba del colegio pupilo en Buenos Aires, y los domingos justo antes de empezar la noche, cuando regresaba, al hijo mayor de los Videla, que pasaba sin saberla, suponerla, imaginarla”.
Confesión está dividida en tres partes: “Mercedes”, “Aeroparque” y “Plaza Mayor”, ambientadas en distintos momentos del siglo XX y en los cuales Jorge Rafael Videla es un personaje referencial. Son tres historias que hablan de dolor, culpa y confesiones.
“Padre, he pecado. Mirta López fue directa, taxativa. Dijo eso sin rodeos, sin vacilar. Lo sabía: había pecado. Y sabía, con plena conciencia, cuáles eran los pecados cometidos. Podía especificarlos, y de hecho los especificó. El primero: había mentido. El segundo: había insultado. Había dicho palabras falsas y había dicho palabras sucias, todas ellas dirigidas a sus padres (mis bisabuelos). Lo cual, a poco de pensarlo, bien podía involucrar a su vez un tercer pecado: el de faltar el respeto a los mayores. -¿Qué insulto proferiste? -consultó el padre Suñé. No admitía vaguedades. Mi abuela Mirta respondió: les dije hijos de puta. Atenuó, o creyó que atenueba: lo dije sin pensar. Y no por eso indultaba, que la furia la había invadido, que la rabia la desbordaba. Al contarle todo esto al cura, activando los recuerdos, algo de esa rabia, muy en contra de su conveniencia, volvía a ella. -¿Y la mentira? –quiso saber el padre Suñé-. ¿Cuál fue la mentira que dijiste? Dije que estaba muy descompuesta, dijo, dice mi abuela. Que me dolía muchísimo la panza. Que tenía muchas ganas de vomitar. Le contó al padre Suñé, es decir, le confesó, que se metií incluso en el baño, que se inclinó sobre el inodoro, que se hundió los dedos en la boca, que tiró para abajo la lengua, intentando provocarse el vómito. Obtuvo apenas dos o tres conatos de arcada y un repentino refucilo de toses que indicaban su fracaso. ¿Y todo por qué? Porque no quería ir de visita a la casa de los Zanabria, ni siquiera para ver a Clara (había sido, sí, su mejor amiga a lo largo de toda la infancia; pero ahora le parecía una estúpida). Mirta no sabe si sus padres le creyeron o no le creyeron, si advirtieron que fingía o si admitieron sus dolencias; porque en cualquier caso resolvieron que un poco de malestar estomacal no era una razón suficiente para cancelar una visita ya pactada, que podía perfectamente ir y almorzar liviano y luego tomar con todos el té, que le sentaría bien, y prescindir de los postres y de las tortas, cosa sencilla. Entonces Mirta López, desesperada, los insultó: les dijo hijos de puta. Porque interiormente calculaba, mientras le exponían, impertérritos, esas razones desquiciadas, que el tren de Buenos Aires, el que había salido a la mañana desde la estación de Once, ya se estaría acercando a Mercedes. Y en él, claro, en alguno de los asientos de alguno de los vagones, mirando serio los buenos campos, los alambrados ciertos, la lejana destreza de algún jinete, vendría el hijo mayor de los Videla, en regreso, por el fin de semana, del colegio donde era pupilo, se bajaría en la estación, caminaría por el andén, enfilaría hacia su casa siguiendo el mismo itinerario de siempre, pasaría pues, delante de su ventana, impecable y sobrio, inobjetable y austero, y ella, ella misma, Mirta López, no iba a estar en esa ventana, no iba a asomarse y no iba a verlo. Porque en ese mismo momento estaría, llevada por Miguel Ángel López y por Benicia Vega, sus padres, ese par de hijos de puta, jugando a algún juego idiota (¿la rayuela? ¿El elástico?) con la idiota de Clara Zanabria. El padre Suñé comprendió que mi abuela no estaba confesando su furia, ni mucho menos mitigándola, sino reproduciéndola: repitiéndola ante él. Entonces la cortó en seco y sentenció: cinco padrenuestros, cinco avemarías. Mi abuela Mirta se largó a llorar. Allí mismo, en el confesionario. No por algún sentimiento de culpa, claro, ya que culpa no sentía; sino por revivir en el recuerdo la sensación de impotencia infinita del sábado casi entero, almuerzo y té, pasado en lo de los Zanabria, víctima de sus progenitores, enjaulada en la familia y en sus ritos de sociabilidad, forzada a pasar el tiempo, no ya con Clara, a la que ya detestaba, sino con los restos finales de su propia infancia, a los que ya detestaba también”.
A través de las tres historias narradas con maestría literaria, Kohan nos sumerge en la última dictadura cívica, militar y eclesiástica; y su secuela de desapariciones y tormentos, y sobre todo, en cómo lo siniestro se entrelaza o se entremezcla con la sociedad argentina y su devenir de acciones que, con culpa o no, tiene cosas por confesar.
“Las cargas explosivas estaban instaladas ya justo debajo de la pista del Aeroparque. Ahora tenían que esperar a que se anunciara algún viaje al interior del país por parte de Jorge Videla. Algún vuelo de cabotaje, uno de esos que despegan siempre del Aeroparque Jorge Newbery. Los días en el país transcurrían tan oscuros y criminales, tan feroces y tenebrosos, tan de miedo y de masacre, que ellos no hicieron otra cosa que ratificar su convicción, aquella misma de la reunión de julio, de que era urgente dar un golpe al régimen: sacudir de una vez el tablero, el curso de la historia. El anuncio oficial se produjo por fin. El día viernes 18 de febrero de 1977, el presidente de la Nación, teniente general don Jorge Rafael Videla, partiría en horas de la mañana con destino a la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, donde sería agasajado por las autoridades locales y participaría de diversas reuniones sobre asuntos de interés regional y nacional. Llega el día. Llega. Es 18 de febrero ya. Es viernes. Son las siete de la mañana. Del departamento de la calle Austria salen los tres: Pepe, David y Martín (así es como ahora se llaman). Se suben a la Citroneta. Arrancan y salen. Van en dirección a los bosques de Palermo. Van los tres. Componen el comando Benito Urteaga del Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ellos tres tienen a su cargo esta operación: la Operación Gaviota. La acción en su conjunto involucra empero a unos diez hombres en total. La Tía va con un segundo, por si algo pasa y es preciso suplirlo en el instante de la acción decisiva. Hay otros guerrilleros en la zona, para cumplir tareas de contención. Y algunos choferes dispuestos en ciertos puntos estratégicos, de manera de garantizarles la huida una vez efectuada la acción, cuando las fuerzas de la represión reaccionen como hormigas en medio de un hormiguero pateado: frenéticas, ciegas, desesperadas, perdidas”.
Confesión de Martín Kohan es una novela en donde el dolor, el deseo, la intimidad y el devenir trágico de una sociedad fluyen como un río, y nos señala que la herida de la última dictadura argentina sigue sin cerrar.

Sobre el autor
Martín Kohan nació en Buenos Aires en enero de 1967. Enseña Teoría Literaria en la Universidad de Buenos Aires. Publicó tres libros de ensayo, dos libros de cuentos y seis novelas antes de ganar, en 2007, el Premio Herralde de Novela con Ciencias morales, llevada al cine en 2010. Posteriormente, publicó Cuentas pendientes, Bahía Blanca y Fuera de lugar.
*Por Manuel Allasino para La tinta. Imagen de portada: Carlos Alonso.



