El que tiene sed, la búsqueda del secreto de la vida

Por Manuel Allasino para La tinta
El que tiene sed es una novela de Abelardo Castillo, publicada en el año 1985. El escritor, luego de dejar el alcohol en 1974, creía, básicamente, que había dejado de escribir, pero, unos años después, pasó de ese retiro casi efectivo a un fenomenal despliegue de su potencia expresiva en este libro en el que fue capaz de contarlo todo.
El que tiene sed es el mejor retrato del alcoholismo que ha dado la literatura argentina, en palabras de Juan Forn. Abelardo Castillo nos sumerge en su pesadilla a través del personaje de Esteban Espósito, un hombre que, atrapado en su laberinto de alucinaciones, es capaz de romper el pico de una botella de whisky contra la mesada de una cocina para poder beber sin el incómodo gotero.
Crudeza y humor aparecen con dosis justas en esta novela que, entre la realidad y la alucinación, y el paralelismo entre la degradación física y el deterioro mental, describe una sed que no puede ser saciada porque exige una sola cosa: el secreto de la vida.
 “Se despertó de golpe, sin abrir los ojos, aterrado y cubierto de sudor. Era de mañana, lo supo por el tenue color polvo de ladrillo que filtraba la luz a través de sus párpados cerrados. El corazón le latía con grandes mazazos, al ritmo del mundo, que se bamboleaba y saltaba y caía como si estuviera a punto de partirse como un huevo. En realidad no era el mundo lo que parecía amenazado por un cataclismo (no al menos en un sentido inmediato), sólo que Esteban Espósito, con los ojos apretados y rígidos de miedo, no tenía por ahora la menor intención de averiguarlo. Dios mío pensó, si salgo de ésta. Porque lo que sí adivinaba sin mucho esfuerzo es que al llegar a este sitio, cualquiera fuese el sitio donde ahora se hallaba, debió de estar tan descomunalmente borracho como muy raras veces antes en su vida, lo que no es poco decir si tenemos en cuenta cuál había sido su manera habitual de soportar el mundo en los últimos cinco o seis años. Y aunque resulte curioso, esta comprobación lo llevó a pensar que, bien mirado, no existía ningún motivo para imaginarse en peligro. Excepto por la sed y los golpes como timbales de su corazón y la necesidad increíblemente nueva de tomarse un whisky, cosa que nunca le había ocurrido antes de despertar, excepto, pensó con algo vagamente parecido al humor, que esté en peligro de muerte, por colapso alcohólico. Pensamiento que dejó de causarle gracia al mismo tiempo que lo formuló y que tuvo la virtud de hacerle olvidar el whisky. No abrió los ojos. Hizo algo aparentemente menos lógico: cerró, con cautela, la boca. Nadie lo vería dormir con la boca abierta por más que, según todas las señales, ésta fuera la última mañana del mundo. Supo, con los ojos cerrados –lo supo mucho antes de comprender que aquello no era el mundo, sino un ómnibus expreso, ómnibus que Esteban había conseguido tomar de algún modo y que ahora acababa de entrar en un desvío de tierra- supo que era pleno día y que, dondequiera que estuviese o lo hubieran metido, podía haber testigos. Dormir con la boca abierta es una obscenidad, un signo de abandono, de abyección. Testigos o testigas. Porque, la verdad sea dicha, lo único que le importaba era que pudiera verlo una mujer. El ómnibus dio un nuevo bandazo, Esteban oyó por primera vez el zumbido del motor y tomó plena conciencia de que aquello era un ómnibus. Bueno, pensó calmado en parte, aunque sin dejar de sentir una especie de inquietud, parece que finalmente conseguí tomar el ómnibus. Se llevó, con disimulo, la mano a la frente empapada. La mano no tembló. Luego, sin abrir los ojos y con casual naturalidad de alto ejecutivo que viaja en ómnibus porque no ha conseguido pasaje en avión y tiene el coche descompuesto, se alisó el pelo: entonces sintió que le dolía terriblemente el parietal izquierdo. ¿Qué era? ¿Un golpe? O el lógico dolor de cabeza, primero de los castigos o agonías que siguen a eso que los libros llaman noches de juerga, pero para él, Esteban Espósito, treinta y tres años, ex futuro maestro de su generación, había aceptado llamar finalmente con el más apropiado nombre de alcoholismo crónico, en un acto de coraje que un mes atrás lo había ennoblecido hasta la Bienaventuranza antes el espejo del baño, peri que no modificó en absoluto su vinculación cada días más estrecha con el whisky y la ginebra, su bien siempre le quedaba el consuelo intelectual de sentirse dueño (todavía) de una lucidez implacable. Las dos cosas. El lógico dolor de cabeza y un golpe. Ahora palpaba el hematoma en el cuero cabelludo, la inflamación a lo largo del hueso. No habré cometido la idiotez de pelearme con alguien. ¡O caído! Pero de pronto recordó el taxi, con alivio recordó que esa madrugada, al tomar el taxi, y por algún misterio, calculó que el auto tenía umbral, pisó el aire, se fue hacia adelante y dio con el costado izquierdo de la cabeza contra la puerta. Lo recordó con un alivio un poco inexplicable y abrió los ojos: era de mañana, en efecto, y nadie lo miraba. Pero era tan de mañana, y con un sol tan repugnante y redondo colgado de su propia ventanilla, que fue como si le reventaran un petardo en la cabeza. Dios mío, pensó, cómo pude ponerme un traje semejante, porque de acuerdo con la altura del sol no era mucho más de las ocho y, a mediodía, ese traje de lana y su chaleco podían llegar a enloquecerlo, sin que esto fuera una metáfora. Corrió la cortinilla de la ventanilla y cerró los ojos. No se quitó el saco ni el chaleco. Otras cuestiones lo distrajeron. Con qué dinero había tomado el ómnibus, por ejemplo. Y dónde la había dejado a Mara. O cómo consiguió llegar a su casa desde la fiesta, porque ahora también recordaba la fiesta. Y sobre todo: cómo hizo para subir las escaleras hasta su departamento, vestirse, volver a bajar, tomar un taxi y llegar a la estación de ómnibus”.
“Se despertó de golpe, sin abrir los ojos, aterrado y cubierto de sudor. Era de mañana, lo supo por el tenue color polvo de ladrillo que filtraba la luz a través de sus párpados cerrados. El corazón le latía con grandes mazazos, al ritmo del mundo, que se bamboleaba y saltaba y caía como si estuviera a punto de partirse como un huevo. En realidad no era el mundo lo que parecía amenazado por un cataclismo (no al menos en un sentido inmediato), sólo que Esteban Espósito, con los ojos apretados y rígidos de miedo, no tenía por ahora la menor intención de averiguarlo. Dios mío pensó, si salgo de ésta. Porque lo que sí adivinaba sin mucho esfuerzo es que al llegar a este sitio, cualquiera fuese el sitio donde ahora se hallaba, debió de estar tan descomunalmente borracho como muy raras veces antes en su vida, lo que no es poco decir si tenemos en cuenta cuál había sido su manera habitual de soportar el mundo en los últimos cinco o seis años. Y aunque resulte curioso, esta comprobación lo llevó a pensar que, bien mirado, no existía ningún motivo para imaginarse en peligro. Excepto por la sed y los golpes como timbales de su corazón y la necesidad increíblemente nueva de tomarse un whisky, cosa que nunca le había ocurrido antes de despertar, excepto, pensó con algo vagamente parecido al humor, que esté en peligro de muerte, por colapso alcohólico. Pensamiento que dejó de causarle gracia al mismo tiempo que lo formuló y que tuvo la virtud de hacerle olvidar el whisky. No abrió los ojos. Hizo algo aparentemente menos lógico: cerró, con cautela, la boca. Nadie lo vería dormir con la boca abierta por más que, según todas las señales, ésta fuera la última mañana del mundo. Supo, con los ojos cerrados –lo supo mucho antes de comprender que aquello no era el mundo, sino un ómnibus expreso, ómnibus que Esteban había conseguido tomar de algún modo y que ahora acababa de entrar en un desvío de tierra- supo que era pleno día y que, dondequiera que estuviese o lo hubieran metido, podía haber testigos. Dormir con la boca abierta es una obscenidad, un signo de abandono, de abyección. Testigos o testigas. Porque, la verdad sea dicha, lo único que le importaba era que pudiera verlo una mujer. El ómnibus dio un nuevo bandazo, Esteban oyó por primera vez el zumbido del motor y tomó plena conciencia de que aquello era un ómnibus. Bueno, pensó calmado en parte, aunque sin dejar de sentir una especie de inquietud, parece que finalmente conseguí tomar el ómnibus. Se llevó, con disimulo, la mano a la frente empapada. La mano no tembló. Luego, sin abrir los ojos y con casual naturalidad de alto ejecutivo que viaja en ómnibus porque no ha conseguido pasaje en avión y tiene el coche descompuesto, se alisó el pelo: entonces sintió que le dolía terriblemente el parietal izquierdo. ¿Qué era? ¿Un golpe? O el lógico dolor de cabeza, primero de los castigos o agonías que siguen a eso que los libros llaman noches de juerga, pero para él, Esteban Espósito, treinta y tres años, ex futuro maestro de su generación, había aceptado llamar finalmente con el más apropiado nombre de alcoholismo crónico, en un acto de coraje que un mes atrás lo había ennoblecido hasta la Bienaventuranza antes el espejo del baño, peri que no modificó en absoluto su vinculación cada días más estrecha con el whisky y la ginebra, su bien siempre le quedaba el consuelo intelectual de sentirse dueño (todavía) de una lucidez implacable. Las dos cosas. El lógico dolor de cabeza y un golpe. Ahora palpaba el hematoma en el cuero cabelludo, la inflamación a lo largo del hueso. No habré cometido la idiotez de pelearme con alguien. ¡O caído! Pero de pronto recordó el taxi, con alivio recordó que esa madrugada, al tomar el taxi, y por algún misterio, calculó que el auto tenía umbral, pisó el aire, se fue hacia adelante y dio con el costado izquierdo de la cabeza contra la puerta. Lo recordó con un alivio un poco inexplicable y abrió los ojos: era de mañana, en efecto, y nadie lo miraba. Pero era tan de mañana, y con un sol tan repugnante y redondo colgado de su propia ventanilla, que fue como si le reventaran un petardo en la cabeza. Dios mío, pensó, cómo pude ponerme un traje semejante, porque de acuerdo con la altura del sol no era mucho más de las ocho y, a mediodía, ese traje de lana y su chaleco podían llegar a enloquecerlo, sin que esto fuera una metáfora. Corrió la cortinilla de la ventanilla y cerró los ojos. No se quitó el saco ni el chaleco. Otras cuestiones lo distrajeron. Con qué dinero había tomado el ómnibus, por ejemplo. Y dónde la había dejado a Mara. O cómo consiguió llegar a su casa desde la fiesta, porque ahora también recordaba la fiesta. Y sobre todo: cómo hizo para subir las escaleras hasta su departamento, vestirse, volver a bajar, tomar un taxi y llegar a la estación de ómnibus”.
La novela narra, con precisión quirúrgica, una pesadilla alcohólica. Y de todos los pasajes que tiene, quizás el encuentro con el “El hombre de los ojos de plata” sea el de los más logrados. Va apenas un fragmento: Afuera son las cinco de la tarde y el sol calcina la ciudad pero Esteban Espósito ha pedido un whisky doble sin hielo, y después otro, y después ha dicho al mozo que mejor le deje la botella así se ahorra sucesivos viajes. “Así se hace”, murmura desde el fondo el único otro parroquiano que hay en El Barrilito, a quien sólo conoceremos con el nombre de El hombre de los ojos de plata. Espósito lo invita a sentarse a su mesa. El hombre de los ojos de plata mira al mozo. El mozo dice: “Son las cinco”, y mientras Espósito se traslada con su botella y su vaso hacia la mesa del fondo, el mozo deposita un vaso delante del lugar que ocupa el hombre de los ojos de plata, porque ya son las cinco, y ésa es la hora en que El hombre de los ojos de plata empieza todos los días a beber. “Le voy a contar un secreto”, dice entonces El hombre de los ojos de plata. “Le voy a contar el secreto de la vida. ¿Tiene tiempo? Entonces pida otra botella. Pero cuando esté por enojarse conmigo, acuérdese de que fue usted quien vino a mi mesa».
La historia siempre deambula en la frontera confusa entre la lucidez y la locura. Pueblan estas páginas la ebriedad de Dylan Thomas en una escena dramática, las figuras de Poe, Malcolm Lowry o Jacobo Fijman, o la evocación del suicidio de Gérard de Nerval. De una manera o de otra, como el propio Esteban Espósito, todos ellos padecen una sed insaciable, una sed que no la quita el alcohol porque no es el alcohol el que la provoca: es el resultado de las ilusiones rotas, de las frustraciones y la insatisfacción que deja la distancia insalvable que separa la realidad del deseo.
“Lo del cepillo de dientes, entonces, había sido un aviso, quizás una broma, una metáfora siniestra. Como aquello del mamboretá, en Córdoba; ya que el mamboretá estaba ahí y también fue visto por Santiago, o mejor, Santiago vio algo, una especie de mántido, según dijo, una langosta. Lo cual dotaba de una cierta consistencia a la cosa, y, a menos que una alucinación pudiera ser compartida, le quitaba gran parte de su seriedad. Y aunque éste no era precisamente el momento de verificar si anotaba ciertas epifanías, de pronto le hubiera gustado releer no sólo su famoso cuaderno cuadriculado sino las tres carpetas que debían estar en alguna parte, a no ser, pensó, que las haya quemado, a no ser que las carpetas, el cuaderno, Córdoba, la muerte de Santiago, Beatriz, Mara, pertenecieran al mismo universo de objetos al que, sin duda, pertenecía eso que ahora estaba viendo Esteban Espósito, treinta y siete años cumplidos, alcohólico crónico, que sí lee pero no no no escribe, profesión de boludito de la Luna. Y entonces gritó. El grito lo tomó por sorpresa, una especie de aaajjjaaay mezclado con un sonido ronco e imbécil, una risa gutural e incrédula, hecha de baba y espanto, y se encontró sentado en el piso, en medio de la habitación. Ayudándose con las manos reculó, sentado, hacia la pared mientras su cuerpo temblaba de un modo tan convulsivo que sentía crujir no sólo las articulaciones dentro de la carne, sino los tendones y los músculos, como si él mismo fuese su propia trituradora. Cerró los ojos y volvió a abrirlos de inmediato, sin apartarlos del borde de la máquina de coser. Ahí, junto al imán de tía, sobre la caja de hilos. No había que apartar los ojos. En cuanto lo hiciera, eso no estaría más bajo su control. Aunque tomado por sorpresa, Espósito todavía conservaba su astucia. Una luz, zigzagueante, un relámpago que nació en el costado de su ojo izquierdo y se propagó por el piso ya no pudo sobresaltarlo, no era nuevo, lo nuevo fue el sonido chirriante con que la centella desapareció bajo el sillón, de modo que casi deja de mirar la máquina de coser pero se controló a tiempo. El cepillo de dientes, bien. Incluso el aguaviva. Un aguaviva al borde de su cama, hacía unos meses –pero en el entresueño, no despierto, no absolutamente despierto y con todas las luces encendidas como ahora-, algo como una aguaviva cuya constitución gelatinosa pudo sentir en la palma de su mano antes de despertarse (estaba gritando otra vez ahora, estaba gritando con los ojos muy abiertos fijos en el borde de la máquina de coser, los vecinos iban a oírlo, Mara, pensó, Padre nuestro que estás en los cielos, pensó, Ave María gratia plena dominus tecum, y se oyó gritar otra vez, oyó gritar hijo de puta y se calló de golpe), aquello, ¿por dónde iba?, la flema rosada del aguaviva, por repugnante e irreal que fuera, tenía la cualidad de estar ahí. Como la luz de hace un momento, una vieja conocida. Como las cerdas del cepillo de dientes. O al menos, para Esteban habían estado. La diferencia con esto, con eso, pensaba con la espalda apoyada en la pared y los ojos muy abiertos, es que yo sé perfectamente que esa cosa no está ahí. Como también sabía que si apartaba un segundo los ojos, si dejaba de vigilarlo, aquello se multiplicaría en el acto; donde fueran sus ojos aparecería uno de ésos, cientos, como ése o de cualquier otra especie, y lo paradojal (gritando obscenidades para darse ánimo se puso de pie, sin apartar los ojos de la máquina de coser, sin saber que se ponía de pie, sin saber que gritaba), y lo paradojal, continuó pensando, sólo que ahora en voz alta, y su voz era serena, grave y casi irónica, lo paradojal es que, aun sabiendo perfectamente que no está, no queremos, ni debemos, ni remotamente pensamos estirar la mano. Esteban, como hipnotizado, se inclinó y acercó la cara. Era más bien grande. Algo que fuera al mismo tiempo otra cosa. Durante unos segundos los dos se quedaron muy quietos, agazapados, acechándose con odio y repulsión. -¡Voy a describirte, hijo de puta! –dijo de pronto Esteban. Y la cosa se replegó sobre sí misma, blandamente, cambió de posición con lentitud y lo miró de costado-. Eso es lo que voy hacer. Sin que se me mueva un pelo. –Pero estaba temblando otra vez. Sin embargo, aunque parezca extraño, el animal no tenía, en sí mismo, nada de particularmente espantoso. Era sólo repugnante. Un alguacil más o menos injertado en el cuerpo de un gusano, lo que le daba un aspecto ambiguo, indeciso, de cosa inventada. Y Esteban dejó de temblar. Absolutamente inofensivo, decidió. Y tuvo la curiosa sospecha de que emitían un suavísimo rumor-. Tres pares de alas –dijo con ese corpachón. Ninguna pata. Me muero de risa –dijo Esteban. Y el monstruo se revolvió, agitó con desesperación las alitas, intentó vanamente segregar un seudópodo y, plop, desapareció”.
El que tiene sed de Abelardo Castillo es una novela en la que, a través del personaje de Esteban Espósito, Castillo decide decirlo todo. Es un manifiesto sobre el alcoholismo y un grito con todas las fuerzas en la búsqueda del secreto de la vida.
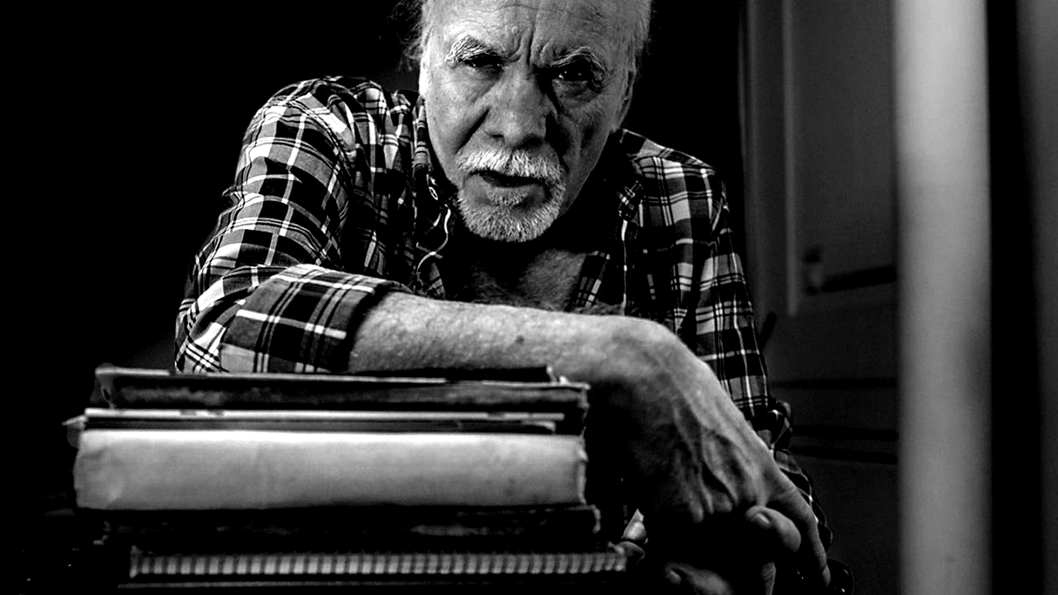
Sobre el autor
Abelardo Castillo (1935-2017) nació y murió en Buenos Aires. Practicó todos los géneros literarios con igual brillantez: es, sin duda, uno de los maestros del cuento latinoamericano, sus novelas son deslumbrantes, sus obras de teatro revitalizaron la escena argentina en los años 60 y lo mismo puede decirse de las tres revistas que dirigió: El Grillo de Papel, El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Escribió los siguientes libros: Las otras puertas (cuentos,1964), El otro Judas (teatro,1961), Israfel (teatro, 1964), Cuentos crueles (cuentos, 1966), La casa de ceniza (novela,1968), Sobre las piedras de Jericó (teatro, 1968), Las panteras y el templo (cuentos, 1976), El señor Brecht en el Salón dorado (teatro, 1982), El que tiene sed (novela, 1985), Las palabras y los días (ensayos, 1989), Crónica de un iniciado (novela, 1991), Las maquinarias de la noche (cuentos, 1992), Ser escritor (ensayo, 1997), El oficio de mentir (entrevista, 1998), El Evangelio según Van Hutten (novela, 1999), El espejo que tiembla (cuentos, 2005), Desconsideraciones (ensayos, 2010) y los monumentales dos tomos de sus Diarios (2014 y 2019). Sus libros han sido traducidos a catorce idiomas.
*Por Manuel Allasino para La tinta.



