El infinito en la palma de la mano, la creación de un mundo nuevo

Por Manuel Allasino para La tinta
El infinito en la palma de la mano es una novela de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, publicada en el año 2008. En ella, poesía y misterio se dan la mano para contar cómo la primera mujer Eva y el primer hombre Adán se descubren, experimentan y matan para sobrevivir. A través de una atrapante historia, Gioconda Belli crea un mundo nuevo que surge de los grandes libros secretos, de los textos apócrifos llenos de revelaciones y fantásticas apariciones. La idea de recrear estéticamente el mito fundacional es una importante apuesta y aporte a la literatura contemporánea.
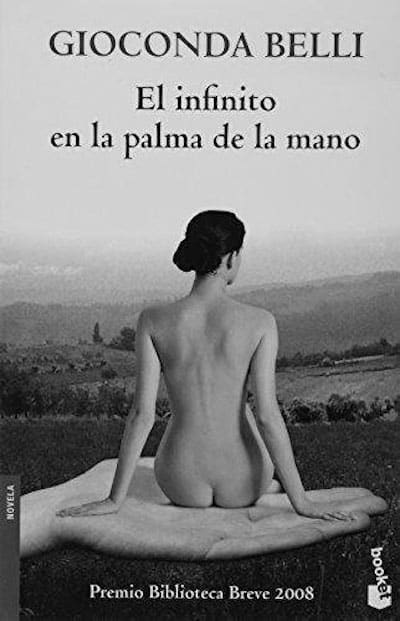 “La selva densa los hizo andar en círculos y perder el rumbo una y otra vez, pero persistieron. Al fin desembocaron en el centro del Jardín. Descubrieron que era de allí de donde irradiaban los senderos que luego se bifurcaban y los dos ríos que corrían al Este y al Oeste. El árbol, bajo cuyo tronco se anudaban la tierra y el agua, era descomunal. Hacia arriba sus ramas se perdían entre las nubes y hacia los lados se extendían más allá de donde alcanzaba la mirada. Adán sintió el impulso de inclinarse ante su magnificencia. Eva avanzó para acercarse. Instintivamente él intentó detenerla, pero ella se volvió a mirarlo con aire de lástima. –No puede moverse –le dijo-. No habla. –No se ha movido. No ha hablado –dijo él-. Pero no sabemos de lo que es capaz. –Es un árbol. –No es cualquier árbol. Es el Árbol de la Vida. -¿Cómo lo sabes? –Apenas lo vi, supe lo que era. Cierto que es hermoso. –Imponente. Y diría que no te debes acercar tanto. Si a él árbol parecía paralizarlo, ella apenas podía contener el deseo de tocar su tronco ancho y robusto, dulce y brillante. Tanta belleza anegándole los ojos por doquier, tantos colores y pájaros y fieras majestuosas le había mostrado el hombre, orgulloso, pero a ella nada le había parecido más hermoso que el árbol. Su imaginación se llenó de hojas. Eran lustrosas con el anverso pintado de un verde luminoso, en contraste con el reverso púrpura de que sobresalían anchas venas claras. Insertas en las múltiples ramas, extendidas en cada dirección, las hojas se tragaban la luz y la exhalaban iluminando el entorno. La piel de frutos redondos y blancos brillaba atrapada en la fosforescente claridad que el árbol irradiaba hacia todos los confines del Jardín. Según se acercaba, Eva sentía el aliento frutal del gran árbol como una incitación desconocida en su boca, una correntada de vida que se transmitía a cuanto lo rodeaba. La sobrecogió, igual que a Adán, un ánimo reverente y dudó sobre su impulso inicial de tocar la corteza y morder las frutas. Estaba muy cerca, la rugosa piel de la madera al alcance de su mano, cuando sus ojos distinguieron una imagen gemela, como si se tratase del reflejo de un estanque: otro árbol idéntico elevándose frente a ella, extraño y cómplice. Cuanto era claro en el primero, era oscuro en el segundo; púrpura el anverso de las hojas, verde el reverso, los frutos, higos oscuros. Lo envolvía un aire denso y una luz opaca y sin brillo”.
“La selva densa los hizo andar en círculos y perder el rumbo una y otra vez, pero persistieron. Al fin desembocaron en el centro del Jardín. Descubrieron que era de allí de donde irradiaban los senderos que luego se bifurcaban y los dos ríos que corrían al Este y al Oeste. El árbol, bajo cuyo tronco se anudaban la tierra y el agua, era descomunal. Hacia arriba sus ramas se perdían entre las nubes y hacia los lados se extendían más allá de donde alcanzaba la mirada. Adán sintió el impulso de inclinarse ante su magnificencia. Eva avanzó para acercarse. Instintivamente él intentó detenerla, pero ella se volvió a mirarlo con aire de lástima. –No puede moverse –le dijo-. No habla. –No se ha movido. No ha hablado –dijo él-. Pero no sabemos de lo que es capaz. –Es un árbol. –No es cualquier árbol. Es el Árbol de la Vida. -¿Cómo lo sabes? –Apenas lo vi, supe lo que era. Cierto que es hermoso. –Imponente. Y diría que no te debes acercar tanto. Si a él árbol parecía paralizarlo, ella apenas podía contener el deseo de tocar su tronco ancho y robusto, dulce y brillante. Tanta belleza anegándole los ojos por doquier, tantos colores y pájaros y fieras majestuosas le había mostrado el hombre, orgulloso, pero a ella nada le había parecido más hermoso que el árbol. Su imaginación se llenó de hojas. Eran lustrosas con el anverso pintado de un verde luminoso, en contraste con el reverso púrpura de que sobresalían anchas venas claras. Insertas en las múltiples ramas, extendidas en cada dirección, las hojas se tragaban la luz y la exhalaban iluminando el entorno. La piel de frutos redondos y blancos brillaba atrapada en la fosforescente claridad que el árbol irradiaba hacia todos los confines del Jardín. Según se acercaba, Eva sentía el aliento frutal del gran árbol como una incitación desconocida en su boca, una correntada de vida que se transmitía a cuanto lo rodeaba. La sobrecogió, igual que a Adán, un ánimo reverente y dudó sobre su impulso inicial de tocar la corteza y morder las frutas. Estaba muy cerca, la rugosa piel de la madera al alcance de su mano, cuando sus ojos distinguieron una imagen gemela, como si se tratase del reflejo de un estanque: otro árbol idéntico elevándose frente a ella, extraño y cómplice. Cuanto era claro en el primero, era oscuro en el segundo; púrpura el anverso de las hojas, verde el reverso, los frutos, higos oscuros. Lo envolvía un aire denso y una luz opaca y sin brillo”.
Giconda Belli, en la introducción, nos cuenta que el relato bíblico de Adán y Eva ocupa apenas cuarenta versículos del Génesis. A su vez, paralelamente, surgieron, en la antigüedad, una infinidad de variaciones apócrifas que, por distintos motivos, no fueron incorporadas en el canon eclesiástico. Algunos de estos “libros secretos” que, a pesar de haber sido excluidos, fueron difundidos masivamente como: El Libro de Noé, El Apocalipsis de Baruc, El Evangelio de Nicodemo, entre otros, fueron tomados por Belli para explorar con pasión y realizar una bella y profunda novela.
“La cueva era amplia, rocas planas irregulares sobresalían de sus paredes, dejando al centro un espacio cubierto de una fina arena oscura. Los lados se curvaban hacia arriba hasta cerrar una suerte de bóveda horadada en lo alto por un orificio por donde penetraba la claridad. Tras el calor del fuego y el resplandor del día, la frescura y la penumbra de su interior los alivió. Eva se dejó caer sobre una piedra plana. Adán miró la espalda de la mujer. Sus piernas largas y sus pies recogidos contra su pecho. Parecía el pétalo de una flor. A pesar del pronóstico de que se morirían el día en que comieran del árbol, seguía sintiéndose tan intensamente corporal y vivo como tras probar la fruta. Sólo el temor de otro inesperado y cruel castigo le impedía volver a entrar en la mujer y esperar dentro de ella a que se aquietara la agitación y pesadumbre que lo embargaba. Eva empezó a rogarle que le explicara cómo distinguir la vida de la muerte y no podía hacerlo sin tocarla. De tan apretadas unas contra otras, las nuevas y penosas sensaciones apenas le permitían pensar. –Nunca he sentido esta pena en mis pies, en mi piel. Tengo la boca llena de arena, la garganta me arde. ¿No crees que esto sea la muerte? –gemía Eva, inconsolable. –La muerte es lo contrario de la vida –dijo él-. Sientes todo eso porque estás viva. Es lo que querías, Eva, ¿no es cierto? –se escuchó decir a su pesar, mientras se sentaba a su lado -. Querías el conocimiento. Esto es el conocimiento: el Bien y el Mal, el placer y el dolor, Elokim y la Serpiente, cada imagen tiene su reflejo contrario. Por ella sé que estoy vivo, pensó. Aunque sus cuerpos ya no irradiaran luz, aunque estuviesen disminuidos de tamaño y la delicada cola que antes protegía sus escondidos orificios hubiese desaparecido, sentir el deseo de tocarla le impedía confundir la muerte con la congoja del profundo desamparo. Eva lo escuchó. Por más que se limpiaba los ojos, éstos volvían una y otra vez a llenarse de agua. No lograba retornar a la quietud, silenciar sus manos, sus pies, su boca. El dolor se le metía en las palabras. Los rasguños, los cortes, las quemaduras. El cuerpo de Adán era quizás más grueso. O quizás el dolor no entraba dentro de él contagiando de pena sus pensamientos. Ella sentía que las heridas de la piel transferían su ardor al vacío abierto en su centro, un precipicio igual al que los separaba del Jardín. La crueldad de Elokim y de lo que les sucedía la estrujaba sin tregua, dejándola sin ánimo, sin energía para comprender por qué lo hecho merecía los latigazos de fuego que los habían llevado hasta allí. –Tengo sed –dijo-. Sed se llama esto que nos ha dejado árida la boca. Ayúdame a buscar agua. El agua quita la sed. Apenas podía hablar. Sentía un ardor insoportable en la garganta, una espesura seca entre los dientes”.
La novela El infinito en la palma de la mano está dividida en dos partes: en la primera, se narra la creación de Eva y Adán, la rebeldía, el destierro del Paraíso, el castigo divino y la lucha que llevan para sobrevivir en un mundo hostil y desconocido. En la segunda parte, se relata la descendencia de la pareja original. Hay un crimen con ingredientes tan universales como la pasión, los celos, la injusticia de Dios y la imposibilidad del perdón.
“Sabían de memoria el camino al Jardín y por eso podían hurgar en su interior mientras sus pasos avanzaban por la pradera donde el trigo crecía alto y dorado, sin que ellos hubiesen aún intuido el pan que guardaban sus granos. El humo distante arrastrado por el viento opacaba la luz del día, diluyendo los contornos del paisaje. Como les sucedía siempre al aproximarse al Jardín, la tristeza les entraba por los pies y se les subía al cuerpo como una enredadera. En su memoria, la nostalgia exacerbaba el color, el peso y el aroma de sus recuerdos. Esta vez fue Adán el primero que notó los cambios. Eva iba con la cabeza baja concentrada en contener la repulsión que le producía el olor de los conejos muertos. El timbre de la voz de él la urgió a levantar la cabeza. -¡Se está borrando!, Eva, ¡se está borrando! –exclamaba angustiado. Eva miró. Pensó que se desplomaría al añadir al malestar de su cuerpo la sorpresa de sus ojos. Se tambaleó ligeramente. Adán corrió y la sostuvo. Apoyada en él vio entonces un ancho haz de luz dentro del cual, como succionado por una fuerza descomunal, el precipicio se cerraba, la tierra se unía otra vez, pero cuanto fuera el Jardín empezaba a ascender disolviéndose en un vaho resplandeciente como si un hervor oculto subiera del fondo de la tierra vaporizando los árboles, las orquídeas, las enredaderas de campánulas. Convertidas en alargadas siluetas, las formas vegetales se alargaban hacia el cielo en trazos verticales de verdor en los que vibraban tenues matices de rojo, azul, violeta y amarillo, como si de pronto el Jardín cediera a una confusa vocación de arco iris. Todavía los troncos de los árboles, los arbustos, cuanto estaba más cercano a la tierra, conservaba su contorno, pero el majestuoso ramaje del Árbol de la Vida y el más oscuro del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, así como el follaje y el colorido de las copas más altas, se separaba de la superficie creando el efecto de una lluvia contraria que ascendía vibrante y temblorosa conteniendo en sí todos los tonos del verde; era como ver la imagen de un estanque que alguien desde el cielo estuviese arrancando dulce y pausadamente. Eva cerró y abrió los ojos para cerciorarse de que la visión no provenía de su desvanecimiento. No conocía la palabra adiós, pero la sintió. Pensó que así sería la muerte que les habían prometido. Se diluirían el paisaje, los colores, se terminaría el sitio original de los recuerdos, quedaría uno indefenso, yerto, solo, viendo desaparecer impotente lo que era o podía haber sido. Sintió rabia ante un designio tan cruel. Aunque quizás era tiempo de que desapareciera el Jardín, de aceptar de una vez la realidad para la que estaban hechos y en la que tendrían que vivir. Sintió, en medio de su despecho, la claridad del pensamiento de Elokim extendiéndose dentro del suyo: Ellos no eran el principio, sino el perfecto final que Él había querido ver antes de animarse a darles la libertad, decía. Algún día su descendencia emprendería el retorno al Paraíso. Eva vio el nudo de su vientre desatarse, alejarse de ella eslabón por eslabón: seres rudos abriéndose paso, venciendo obstáculo tras obstáculo, llevando consigo el paisaje grabado por ella en sus memorias e intentando retornar la tenue claridad del Jardín. Comprendió la urgencia y esperanza que le provocara vislumbrar las imágenes confusas, multitudinarias, que aún era incapaz de descifrar. Había contemplado la búsqueda a tientas de su descendencia, el camino circular que habrían de transitar hasta divisar el perfil de los árboles bajo los que ella aspirara su primer aliento. Deseó poder retener para ella y Adán la pequeña parcela perfecta que para siempre la señalaría con su dedo acusador. Comprendió que de poco serviría proclamar su inocencia. Su culpa también era parte de los designios de Elokim y la Serpiente”.
El infinito en la palma de la mano de Gioconda Belli es una recreación original y valiente de una de las teorías de nuestros orígenes en dónde se supera la tradicional dicotomía de obediencia o desobediencia para ser presentada en toda su complejidad.

Sobre la autora
Gioconda Belli nació en Managua, Nicaragua. Es autora de una obra poética de reconocido prestigio, por la que ha recibido el Premio Mariano Fiallos Gil, el Premio Casa de las Américas, el Premio Internacional Generación del 27 y el Premio Internacional Ciudad de Melilla. Su primera novela, La mujer habitada (1988), ha sido traducida a catorce idiomas con enorme éxito y ha obtenido el Premio de los Libreros, Bibliotecarios y Editores a la Novela Política del Año, y el Premio Anna Seghers de la Academia de las Artes de Alemania. Es autora de las novelas Sofía de los presagios (1990), Waslala (1996), El pergamino de la seducción (2005), El infinito en la palma de la mano (2008), galardonada con el Premio Biblioteca Breve y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, El país bajo mi piel (2001), sus memorias durante el período sandinista, El intenso calor de la luna (2014); la antología poética Escándalo de miel (2011) y dos cuentos para niños: El taller de las mariposas (2004) y El apretado abrazo de la enredadera (2006).
*Por Manuel Allasino para La tinta. Imagen de portada: Michael Cook.



