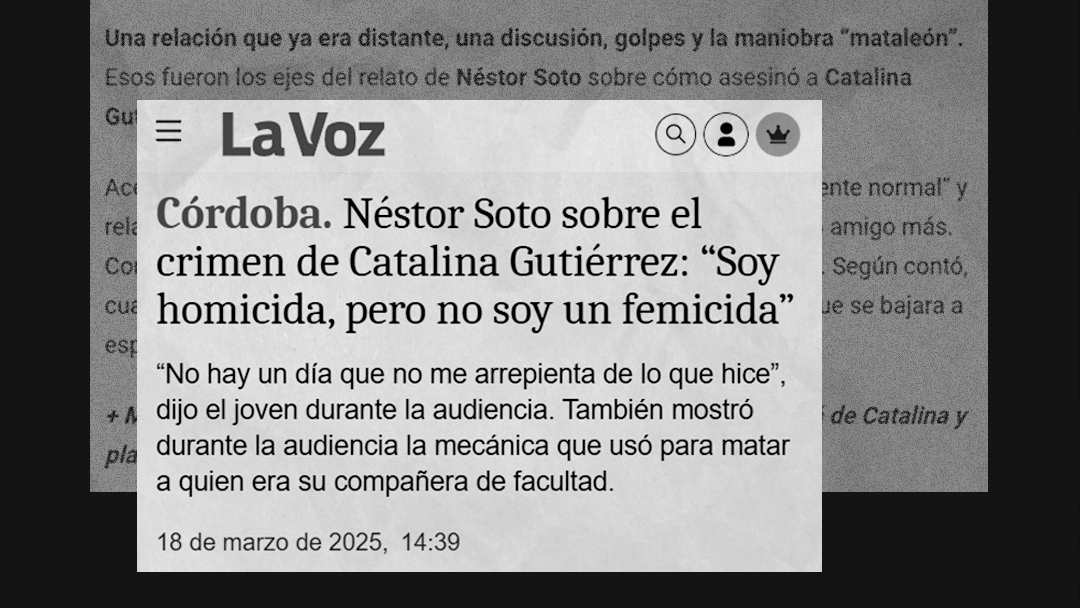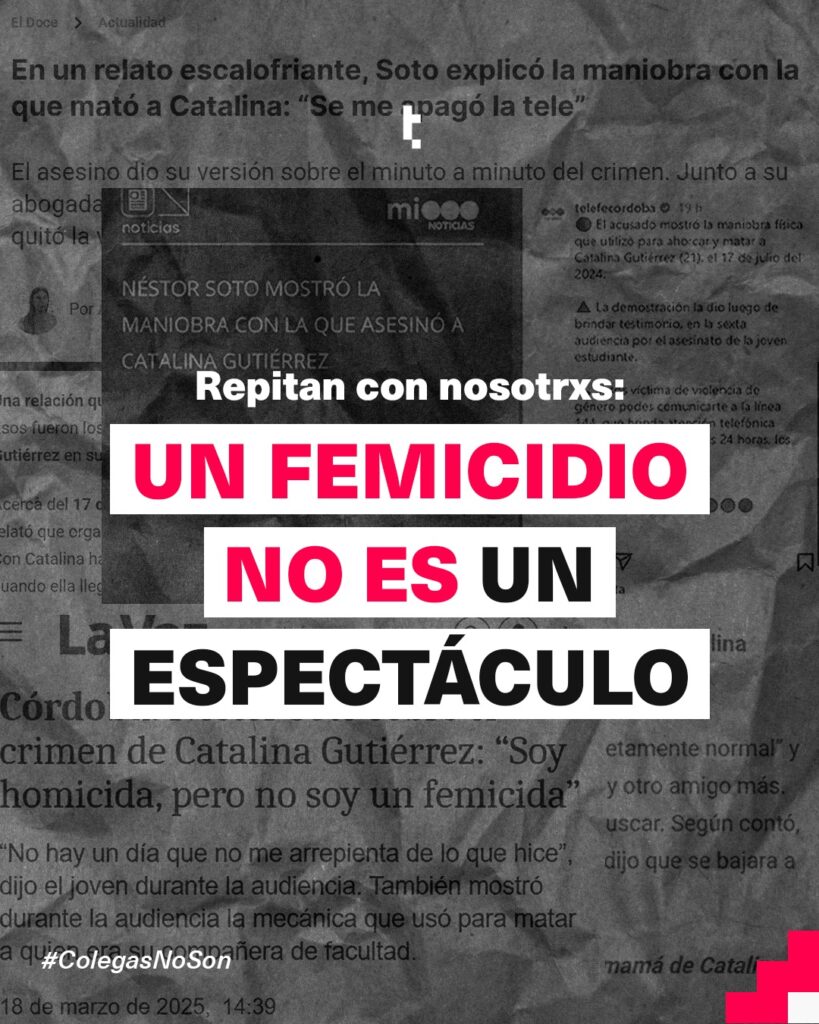La lucha por la supervivencia

Como una de las muestras del apocalipsis actual, seguimos a las #CaravanasMigrantes. Decenas de miles de personas autoconvocadas recorriendo juntas miles de kilómetros a pie para llegar al sueño de la supervivencia. Las mujeres son un porcentaje importante de esta caravana, que nos señala algunas pistas para pensar una migración femeneizada, forzada y específica.
Por Redacción La tinta
«Porque el mundo no es propiedad de ninguna bandera, es de todas, todos, quienes lo hacemos andar con nuestro trabajo, quienes lo hacen florecer, quienes siembran vida donde el sistema cosecha muerte».
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno – Octubre 2018
La Caravana Migrante, sin ser un fenómeno absolutamente novedoso, nos pega un cachetazo de realidad. Cientos de miles de personas emprenden juntas un camino de incertidumbre, no ya con el horizonte del sueño americano, sino por la mera supervivencia. ¿Qué te atraviesa para tomar la determinación de agarrar a tus niñes, un bolso y empezar a caminar con miles de desconocides unos cuatro mil kilómetros hasta un destino que te nombra como terrorista? ¿Cómo es el contexto de vida de una mujer que deja su tierra, aun sabiendo los peligros a los que se expone? ¿Qué nuevas formas de resistencia pueden leerse en este migrar colectivo?
La huida a la esperanza
“En las maquilas, está prohibido embarazarse, orinar más de dos veces al día e incluso tomar agua durante la jornada de trabajo (…) las maquilera sufren de persistente acoso sexual y abuso, pero las empleadas no lo denuncian (…) Muchas ceden a los manoseos, propuestas indecorosas y arreglo de citas porque necesitan el empleo; de lo contrario, las despiden. La gran mayoría tiene de uno a cinco hijos, son madres solteras o jefas de hogar, y necesitan alimentar a su familia”.
Alba Trejo – alainet
Algunos países de centroamérica concentran un cúmulo de violencias que configuran un panorama para nada sencillo. Hace décadas que se despliega una violencia de un mercado neoliberal que, por un lado, absorbe a grandes cantidades de personas en un mercado laboral transnacional explotador y, por otro lado, deja grandes porciones de la población sin empleo, convirtiéndolas en desechables. Por ejemplo, según el Fondo Social de la Deuda Social y Externa del país, en Honduras, más del 68.8 por ciento de la población vive en situación de pobreza, de la que poco menos de la mitad está en situación de pobreza extrema.
Cruzar las fronteras, llegar a Estados Unidos, significa la posibilidad de sobrevivir para quienes sólo tienen oportunidades de muerte, siguiendo, por lo general, los pasos de algún pariente y deseando luego poder llevar a los suyos. De estas miles de personas que emprenden el viaje, se estima que un tercio son mujeres. Una tendencia que creció desde la década del 90. Huyen de las múltiples violencias: violencia de la industria maquiladora, violencia machista y patriarcal que, además de desplegarse en el ámbito privado, usa también sus cuerpos como territorio de escritura para venganzas entre bandas o demostración de fuerzas, violencia de constatar la acción omisa o incluso la total complicidad de las estructuras de los Estados centroamericanos.
La industria maquiladora es un monstruo que en Centroamérica es bien conocido. El capital transnacional, actualmente, gestiona los bienes y servicios antes estatales, y todas las ramas productivas. Pero huir también significa, para las estructuras estatales, un ingreso, ya que una de las patas del modelo neoliberal centroamericano es la de las remesas de los migrantes, que, aunque más reducidas por la crisis, siguen siendo significativas.
Las mujeres, les niñes y les jóvenes centroamericanos comienzan a caminar para salir de la violencia de la cual son blancos específicos. Según las integrantes de la Caravana de Madres que buscan a sus hijas desaparecidas en el tránsito de la migración, la mayoría de ellas se fueron por la violencia sexual de algún familiar o vecino, y, en su mayoría, la violencia por parte de sus esposos.
Hay una maquinaria de guerra generadora de una violencia funcional al modelo de mercado neoliberal y de acumulación por despojo que, con distintos actores como victimarios, asesinó, en los últimos doce años, a 190 mil personas en Guatemala, Honduras y El Salvador. Una necropolítica donde el estado de excepción gobierna mediante perversas relaciones de poder, donde los sujetos son cuerpos desechables, donde las mujeres y cuerpos femeneizados luchan por que su cuerpo deje de ser también parte de los territorios conquistables, controlados y aniquilados. Para ellas, más que migración, es un exilio forzado.

El camino
La Caravana Migrante se compone de niñes menores, algunos no acompañados de familiares directos, mujeres que cuando migran solas quedan expuestas a la trata de personas que las chupa sin dejar rastros, hombres y hasta ancianos que buscan escapar de la violencia neoliberal de salarios que no alcanzan los 100 dólares mensuales, de la impunidad política y del pacto de silencio en torno a la violencia generalizada en los barrios pobres de sus ciudades.
La migración atravesando los cuerpos de las mujeres puede leerse como la exposición a prácticas patriarcales de expropiación y explotación del cuerpo femenino, que, según un análisis realizado por Amarela Varela Huerta, “les inscriben una triple venganza: intentar su aniquilamiento por haberse atrevido a desafiar la racialización del mercado laboral en el capitalismo neoliberal que las había relegado, sobre todo, a la industria de la maquiladora; por haber desafiado, con su fuga, a los hombres que las usan como papiros de sus prácticas performativas de masculinidad violenta; y, finalmente, por desafiar a los gobiernos y organismos internacionales que las concebían sumisas y les habían impuesto políticas de extranjería”. Así, para las mujeres, comenzar la caminata hacia un posible mejor destino es un acto de rebeldía.
Significa correrse de los lugares impuestos de ser blanco de las violencias sistémicas, negarse a ser la población que recibe las llamadas “ayudas” del gobierno y de ONGs, que terminan reclutándolas como trabajadoras temporales de la agricultura intensiva o en los circuitos de los cuidados, pero dentro de la legalidad. Así es que migrar también es un acto de rebeldía, continúa Varela Huerta, “a otro perverso dispositivo biopolítico de las migraciones amparado en la narrativa de los derechos humanos, pero que, en realidad, supedita los derechos de las mujeres a sus vínculos con `trabajadores´ migrantes”.

La esperanza
Su contexto de vida, tan atravesado por la pobreza y la muerte, lleva a estas personas a emprender un camino que, a primera vista, se nos aparece como terrible. Sin embargo, hablamos de rebeldías. Y es que en las estrategias de supervivencia de los pueblos es importante poner el ojo en la creatividad, en lo que nace como forma de vida. En algún lado, leí que no se trata de una caravana de migrantes, sino de un éxodo de desplazados, pero, sobre todo, es un nuevo movimiento social que camina por una vida vivible. Es justo en este punto donde las certezas dejan el lugar a las preguntas.
Haciendo una primera mirada, sin caer en idealismos, pero tampoco en derroteros, podemos aventurar algunas hipótesis que emergieron de la experiencia y el camino que abrieron las caravanas. Por un lado, esta novedosa forma de lucha migrante constituye un nuevo tipo de movimiento social que, sin tener consignas y formas de organización manifiestamente ideológicas y antagónicas al sistema, hacen de la migración una estrategia política de preservación de la vida. Las mujeres avanzan con sus niñes en brazos o en carritos atravesando México y sus obstáculos. Caminando, ellas desafían el destino impuesto por los diseñadores de la matrix, pero también las fronteras y todos lo acuerdos internacionales sobre seguridad nacional que las mantienen lejos del destino al que se acercan. Desafían a las estructuras patriarcales de diseño de la vida.
Por otro lado, ante la masculinización de las redes legales e ilegales de poder que atraviesan los territorios con el despliegue de la violencia sobre los cuerpos luego exiliados, la caravana migrante puede leerse como fuerza femeneizada, en tanto colectiva, autoconvocada, con redes internas de autocuidado comunitario, sobre todo, entre mujeres, para los peligros externos e internos a ésta.
Por último, las comunidades por las que pasó la caravana dieron grandes muestras de solidaridad que, en estos casos, se traduce a un “ayudar a vivir” en el tránsito peligroso. Si bien cientos de miles de centroamericanos cruzan México cada año para llegar a Estado Unidos, el hecho de llegar en masa a los pueblos interpeló a sus habitantes hondamente y desplegaron colectivamente redes de hospitalidad y bondad.
En un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno, expresaron: “En nuestros pueblos, en nuestras casas, en nuestros caminos, en nuestros territorios, compartiremos, como ayer, hoy y mañana, lo poco que tenemos; y tendrán la palabra de aliento y digna rabia que alivie sus pasos y les ayude a continuar. Porque el mundo no es propiedad de ninguna bandera”.

*Por Redacción La tinta / Foto de portada: Hilda Rios / EFE.