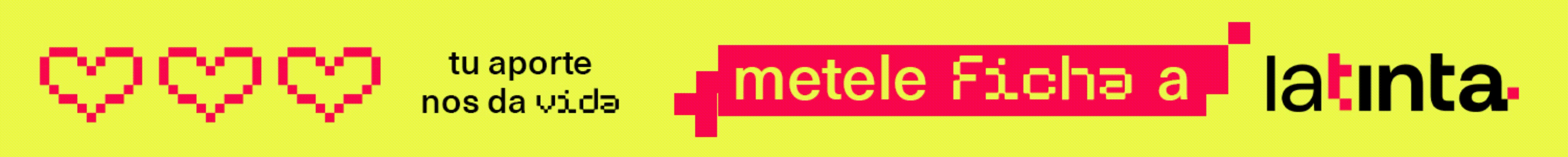Un vacío al que no le falta nada


Carina Sedevich acaba de presentar su nuevo libro El dios de los vacíos, publicado por la Editorial Alción. En esta nota, Claudia Huergo nos entrega unas claves para acercarnos a este poemario.
El recuerdo, ese borde contra el cual me he pegado tanto tiempo, / se disuelve. Tres versos más abajo: Me voy sabiendo que el punto más cercano entre dos almas es el silencio.
Así comienza El dios de los vacíos, reciente poemario de Carina Sedevich. Hablar de un libro es un intento de prolongar el diálogo en que nos deja después de terminarlo.
Es que antes las palabras ordenaban el mundo. / Después fueron azarosos, hondos tajos / en el aire. Nudos de tufo del atardecer. Hoy que todos se han vuelto callados y lejanos / comprendo que escribo esto con un lunar del cerebro / y sin ninguna felicidad.
Felicidad es una mariposa clavada tras un cristal / siempre y cuando no seas vos la mariposa.
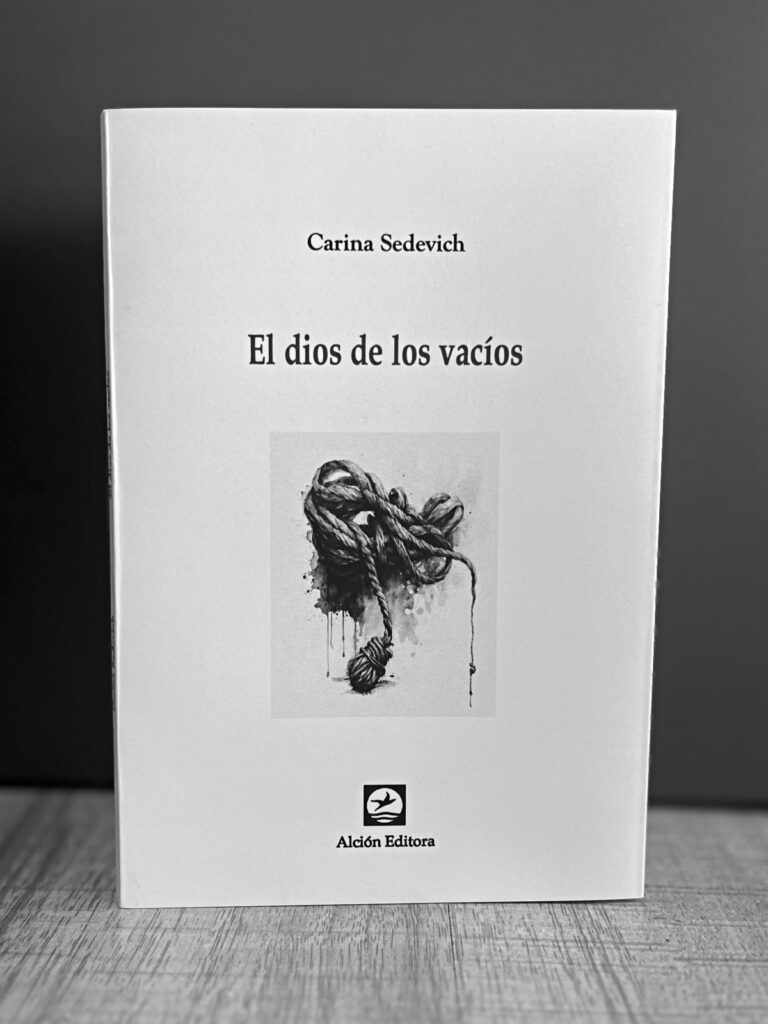
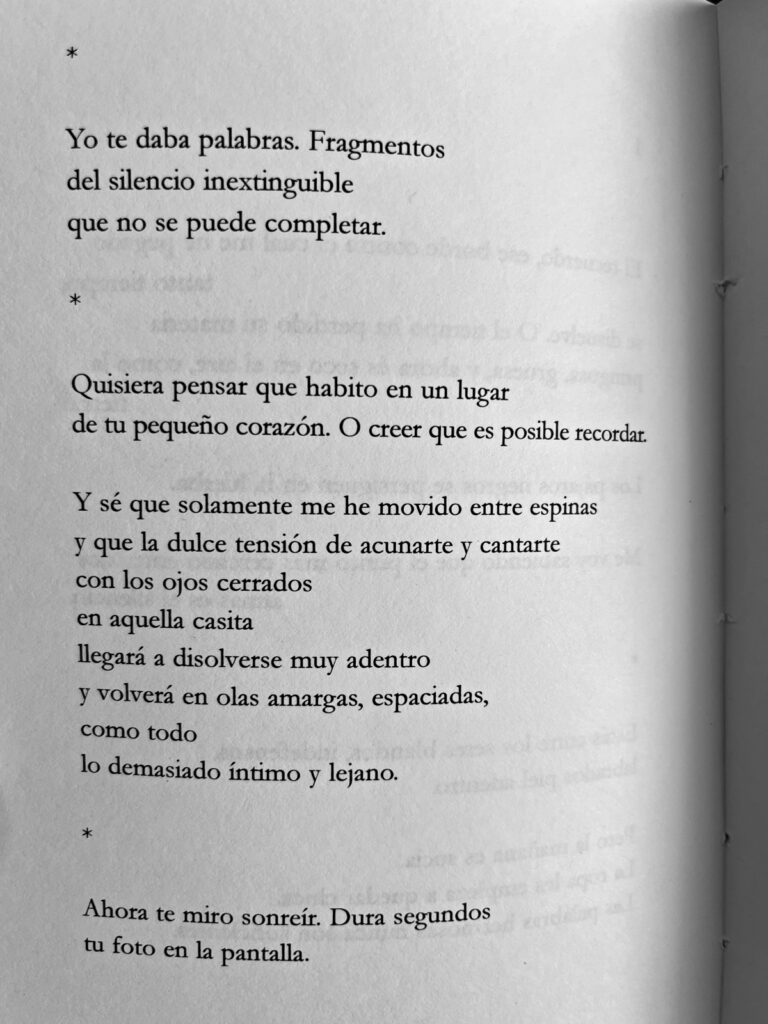
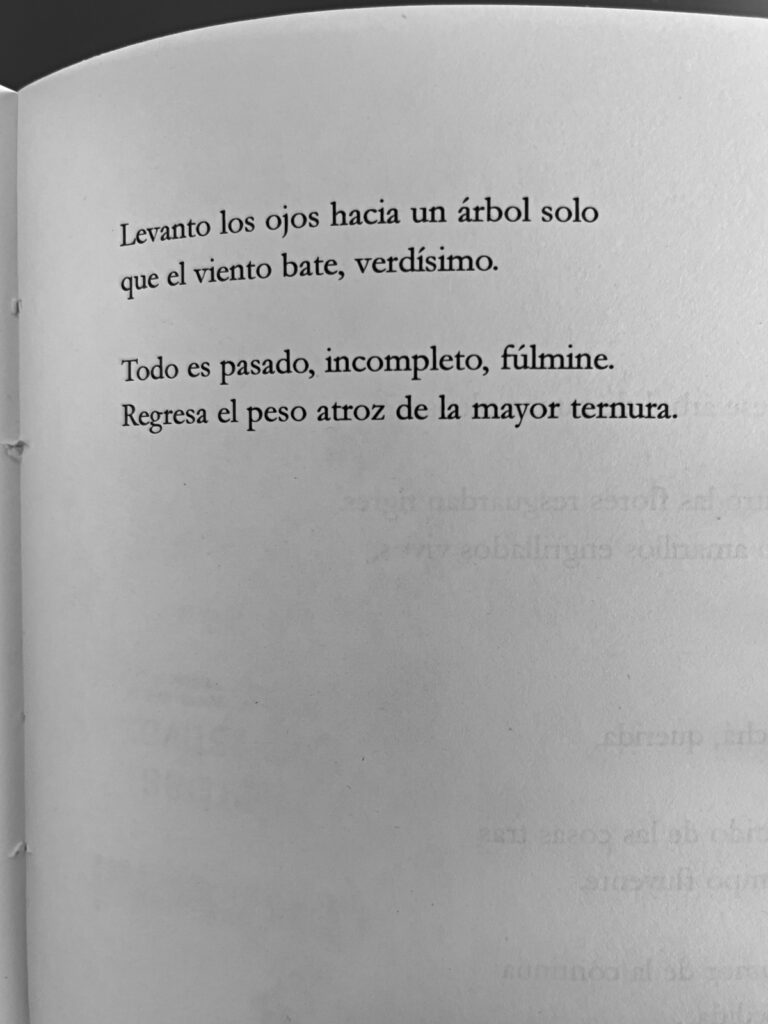
Si me apuraran a decir sobre qué trata, les diría que es un libro sobre el recuerdo, el tiempo, el silencio y las despedidas. Sobre los seres blandos e indefensos a los que les empieza a quedar chica la ropa, sobre las palabras hermosas que nunca son suficientes. También les podría decir que trata sobre el peso atroz de la ternura, sobre el querer tener un perro para elegir un nombre y salir a caminar con él. O que trata sobre los trabajos de remoción de tierra en el patio de una casa, o sobre una madre y la sonrisa del hijo al que ve por una pantalla a miles de kilómetros de distancia. Alguna de estas cosas les haría algún sentido, estoy segura.
Después de ese par de versos del inicio que son como el trueno de una tormenta que ya tenemos encima, mi explicación funcionaría como un pequeño alero de sentido donde cobijarse. Entonces, un poco mojados e inquietos, dirían: «Ah, sí, claro, entiendo, me identifico, yo también tengo un patio, un perro, un hijo que está lejos…». Y nos sentiríamos un poco a salvo, estaríamos quizá a un paso de ese sentimiento tan prescripto hoy, casi como el paracetamol: la empatía. Podríamos dejar correr el malentendido y, entonces, alguien diría que hay que leer poesía, o literatura, para ser más empáticos. Porque el problema hoy en día es que la gente es muy poco empática.
Pero si entonces yo les dijera que, en realidad, este es un libro sobre alguien que quiere tener un perro para elegir un nombre y no tener que nunca más usarlo. O sobre las palabras hermosas que nunca son suficientes, pero que, aparte, el cuerpo de la palabra pronunciada es sepulcro y quiero darla, y, no obstante, dejar todo ir sin sepultar. Exactamente como una palabra. Ahí las cosas se pondrían un poco más raras, ¿no? Ya no estaríamos tan cómodos en la empatía. Diríamos, pero ¿cómo? ¿Esta mujer quiere o no quiere ver al hijo? ¿Para qué quiere un perro, para salir a caminar con él o para darle un nombre y no tener que usarlo nunca más? Entonces, tendríamos el aguijón clavado, la toxina de la poesía en sangre. No andaríamos tan sueltos de cuerpo diciendo: «Te entiendo, me pasa lo mismo». O diciendo cómo hay que vivir, qué hay que sentir, cómo hay que ser.
La poesía nos hace el favor de enrarecer. De detener o, al menos, de hacer fallar por un instante la máquina clasificadora. De aliviarnos de la tortura de la luz encandilando los ojos en ese interrogatorio donde todo el tiempo se nos dice: identifíquese. La poesía como esa capacidad de sorprender a la lengua, a la cultura, a las lógicas normativas cuando están adoquinándose, haciéndose suelo. Introduce ahí un temblor.
La sequía endurece la luz del limonero. / Rueda a veces un fruto que persigue la perra. / Tomará solamente el tiempo necesario / la última vuelta, que será cualquiera. / Si yo tuviera un limonero / entraríamos juntos en la órbita / misma, en el orden jalde. / Todos los jugos / y el opaco paso / de los cuerpos / resumen cero.
Nada en la poesía de Carina es luminoso, claro o sentencioso. Pone un especial cuidado a la creación de atmósferas tenues ―porque tampoco es el gusto por la oscuridad―. Más bien, el tratamiento de una luz que no queme, que permita la reproducción de las formas, la mezcla entre especies, la descomposición y el compostaje de los afectos.

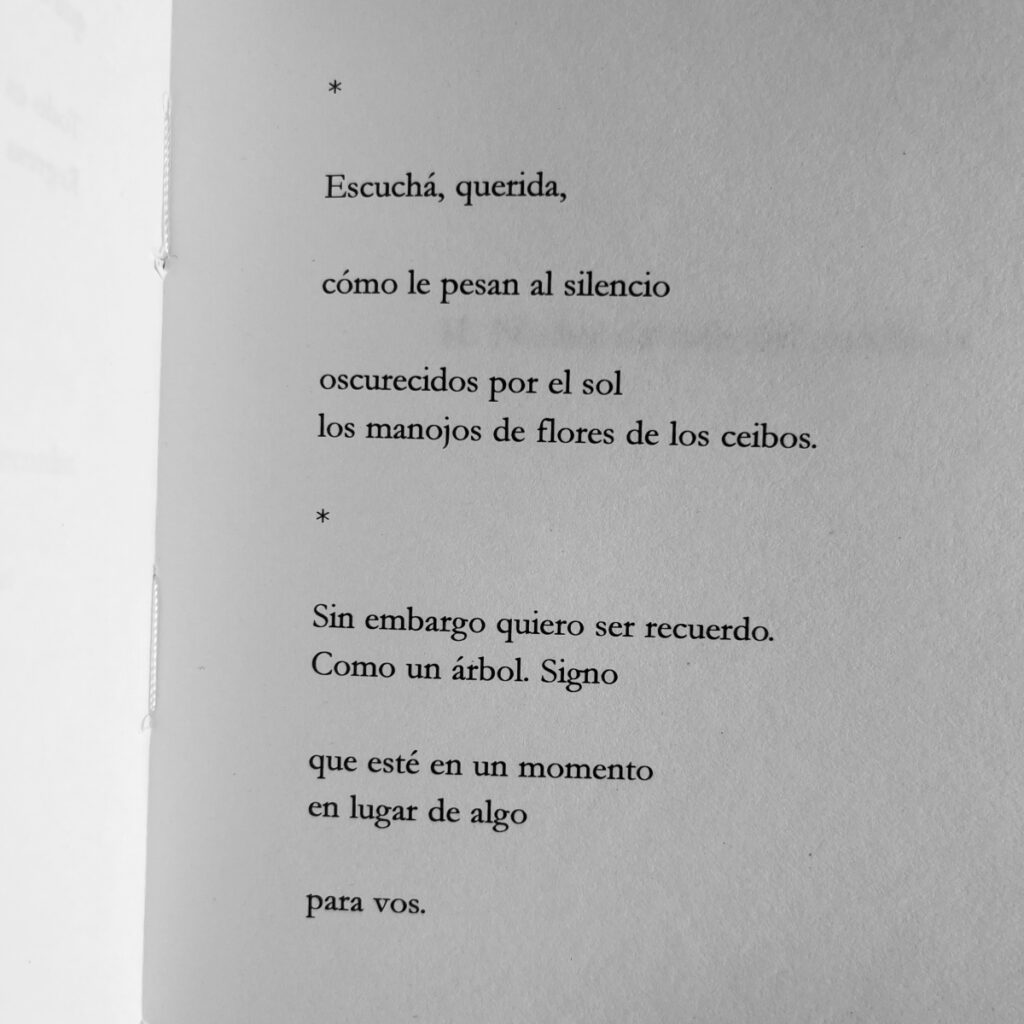
Un gran tema en este libro es la cuestión de las despedidas. Lo que me atrevo a llamar una erótica de la prescindencia, del desprendimiento, la posibilidad de una vida sostenida en el mero estar. La sutileza de la disolución parece ser un tratamiento adecuado para poder imaginar un mundo sin mí, por fuera del dramatismo o de la desgracia personal.
Escuchá, querida, / el sonido de las cosas tras / el tiempo fluyente. / El rumor de la continua / despedida, / del encastre pobre del / encuentro. / Los roces del alma / intentándolo / siempre. / Todo se disuelve menos ese sonido.
Sonidos, rumores, roces empiezan a recorrer el terreno estriado de esta escritura. Seguir la línea tenue de unos hilos desmadejándose, quizá, la resistencia de una trama disolviéndose, un destino molecular para las cosas que se pierden, una forma de inmanencia para lo que se transforma.
Escuchá, querida, / cómo le pesan al silencio / oscurecidos por el sol / los manojos de flores de los ceibos. Sin embargo quiero ser recuerdo. / Como un árbol. Signo / que esté en un momento / en lugar de algo / para vos.
Quisiera pensar que habito en un lugar / de tu pequeño corazón. O creer que es posible recordar. / Y sé que solamente me he movido entre espinas / y que la dulce tensión de acunarte y cantarte / con los ojos cerrados / en aquella casita / llegará a disolverse muy adentro / y volverá en olas amargas, espaciadas, / como todo / lo demasiado íntimo y lejano.
El poemario va siguiendo las huellas de una adherencia. Me parece hermoso desprivatizar la cuestión del recuerdo y el olvido, bajo la forma de unas adherencias. Nos invita a pensar cuáles son esas inclinaciones, esos agarres al mundo, a las cosas, a los espacios, a los otros. O encontrar un borde, un tope a ese otro imperativo tan de moda hoy: el soltar. Ya vieron la arrogancia de los sujetos soltantes, los renegados de la sujeción, los adalides de la libertad. La forma en que están desertificando el lenguaje.
Entonces, un poemario puede funcionar como el inventario de nuestras adherencias: el recuerdo con sus formas de archivo, sus ascensos y descensos, su capacidad caleidoscópica, fabulatoria. Su potencia de contaminarlo todo. Hay otras formas de hacer suelo. De desertar de las formas del poder y de la propiedad.
Días atrás, alguien contaba, a raíz de una consigna de escritura en un taller, que no tenía recuerdos o que eran muy pocos. Esta reflexión surgía frente a los floridos relatos y anécdotas de otras personas. Ese no tener la remitía a un no saber. O peor aún: a no estar lista para escribir. Pensé entonces en una anécdota que comparte Marcelo Percia para hablar del impoder. El joven Artaud manda unos poemas a un editor en Francia, quien muy amablemente le contesta que se nota que tiene cosas para decir, que tal vez ahora no las puede decir, pero que llegará el momento en que sí. Artaud le contesta que de ninguna manera. Que, si él pudiera escribir lo que no puede escribir, no escribiría, lo diría directamente. Justamente, escribe porque quiere rodear con palabras eso que no puede expresar. Que él escribe para rodear de palabras fallidas lo inexpresable. Y que es justamente ese no poder lo que habilita su escritura.
Mi cuerpo oficia de médium cuando olvida / que lo que pensamos unir ya estaba entero.
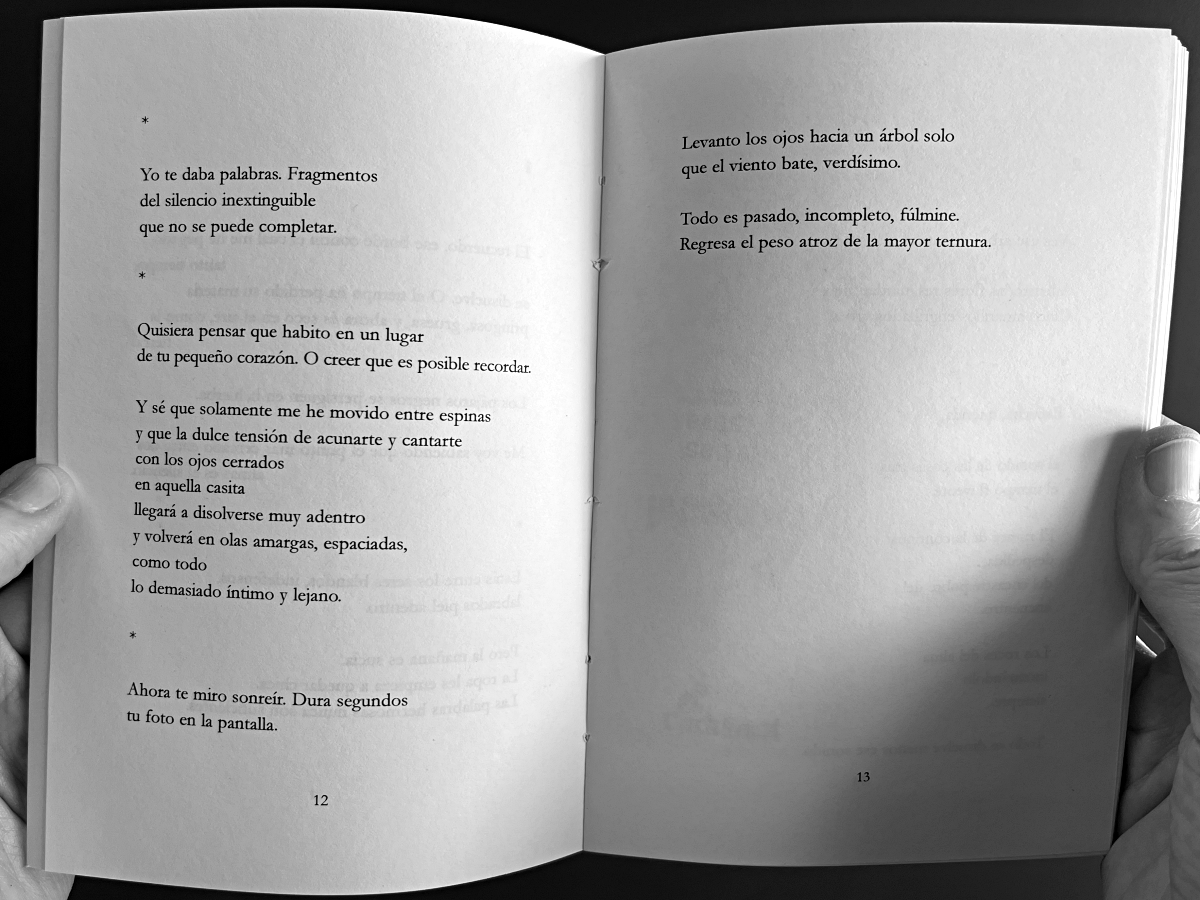
Quisiera detenerme en otra virtud de este poemario. Llegamos a su fin y no podemos hacer un solo juicio de atribución. No podemos decir si es una mujer triste, cansada o enojada. Si tiene una relación así o asá con su hijo. Si ama o no ama esa casa. No podemos decir por qué elige lo que elige, ni siquiera podemos decir si elige algo. No podemos decir si quiere estar sola o si extraña algo o si quiere compañía. Sin embargo, la tristeza, la soledad, la angustia, las elecciones han sobrevolado todo el tiempo. Sin nadie a quien adjudicárselas. Una maravilla.
Vengo de ver a la gente que me quiere. Sin nada. / Sin ningún calor en mi corazón. Si me muriera / se encogerían de hombros. Pero la gata, / que cada vez que salgo no sabe si vuelvo, / me mira con ojos de puro presente y gracia.
Todo ese arco de tensiones se mantiene allí, intacto. Sin conclusión, sin síntesis, sin la expectativa del famoso punto medio, ni tanto ni tan poco. Y le llamo a esto una virtud, porque nos ayuda a resituar nuestras preguntas fundamentales: ¿qué del estar juntos? ¿Qué de esa tensión entre la proximidad y la distancia nos orienta a la hora de sopesar nuestros encuentros? ¿Cómo pensar la vida en común, nuestra relación con el daño, la intimidad con el dolor? ¿Qué configuraciones del vivir que todavía no conocemos pueden desatarse de las formas de propiedad que ya conocemos? ¿Qué ecologías afectivas pueden germinar en estas ruinas?
¿Voy a sembrar álamos / para que la soledad en ellos / se persigne, / frondosa, como la del poeta, / y todo sea de mí porque no existe?
Carina trabaja en este poemario oraciones, conjuros con los que se prepara una tierra. Una forma de hacer frente o de dar la espalda al acoso de una lengua desquiciante. Si nos abstenemos de hacer de la poesía una respuesta, quizá, pueda ser parte de esos cuidados.
*Por Claudia Huergo para La tinta / Imagen de portada: Editorial Alción.