República luminosa, la incomprensión generacional

Por Manuel Allasino para La tinta
República luminosa es una novela de Andrés Barba, publicada en el año 2017. El narrador es un cronista que organiza la memoria: recuerda lo sucedido hace varios años atrás en San Cristóbal, una ciudad tropical de provincias ubicada junto a un gran río y a la selva profunda, en la que la aparición de treinta y dos niños violentos de procedencia desconocida trastoca por completo la vida del lugar.
El narrador, al poco tiempo de haber llegado con su esposa y la hija de esta, las dos de nombre Maia; y con nuevo empleo como funcionario del Departamento de Asuntos Sociales, se topó con la aparición de niños de entre nueve y doce años que parecían comunicarse telepáticamente, y hablaban entre ellos un lenguaje incomprensible. San Cristóbal, ese paraíso prometido, en cuestión de horas dejó de ser lo que era.
Con una profunda nitidez literaria, Andrés Barba nos introduce en una crónica tejida de hechos, pruebas y rumores sobre cómo una ciudad se vio obligada a reformular no solo su idea del orden y la violencia, sino hasta la misma civilización durante aquel año y medio en que los niños tomaron a San Cristóbal.
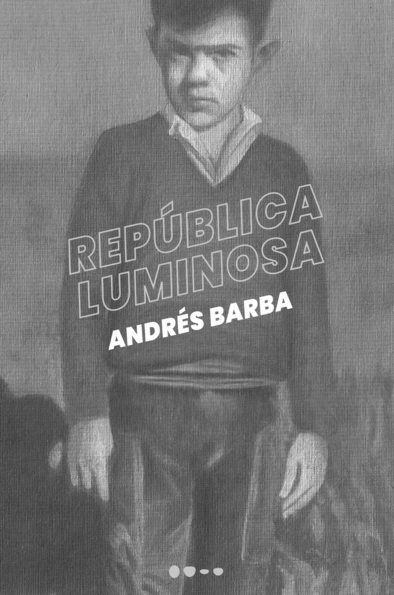 “Llegamos a San Cristóbal el 13 de abril de 1993. El calor húmedo era muy intenso y el cielo estaba completamente despejado. A lo lejos, mientras subíamos en nuestra vieja furgoneta familiar, vi por primera vez la descomunal masa de agua marrón del río Eré y la selva de San Cristóbal, ese monstruo verde e impenetrable. No estaba acostumbrado al clima subtropical y tenía el cuerpo empapado en sudor desde que habíamos tomado la carretera de arena rojiza que salía de la autopista hacia la ciudad. El aturdimiento del viaje desde Estepí (casi mil kilómetros de distancia) me había dejado el ánimo sumido en una especie de melancolía. La llegada se había desplegado al principio como una ensoñación y luego con la rugosidad siempre brusca de la pobreza. Me había preparado para una provincia pobre, pero la pobreza real se parece poco a la pobreza imaginada. No sabía aún que la selva iguala la pobreza, la unifica y en cierto modo la borra. Un alcalde de esta ciudad dijo que el problema de San Cristóbal es que lo sórdido siempre está a un pequeño paso de lo pintoresco. Es literalmente cierto. Los rasgos de los niños ñeé son demasiados fotogénicos a pesar de la mugre -o quizás gracias a ella- y el clima subtropical sugiere la fantasía de que hay algo inevitable en su condición. O por decirlo de otro modo: un hombre puede luchar contra otro hombre pero no contra una cascada o una tormenta eléctrica. Pero desde la ventanilla de la furgoneta había comprobado también otra cosa: que la pobreza de San Cristóbal podía ser despojada hasta el hueso. Los colores eran planos, esenciales y de un brillo enloquecido: el verde intenso de la selva pegada a la carretera como un muro vegetal, el rojo brillante de la tierra, el azul del cielo con aquella luz que obligaba a tener los ojos permanentemente entrecerrados, el marrón compacto de aquellos cuatro kilómetros de orilla a orilla del río Eré, todo me anunciaba con señales evidentes que no tenía en mi patrimonio mental nada con lo que comparar aquello que estaba viendo por primera vez. Al llegar a la ciudad fuimos al ayuntamiento para que nos entregaran la llave de nuestra casa, y un funcionario nos acompañó en la furgoneta indicándonos la dirección. Estábamos a punto de llegar cuando de pronto vi a menos de dos metros un enorme perro pastor. La sensación -seguramente provocada por el agotamiento del viaje- fue casi fantasmagórica, como si, más que haber cruzado, el perro se hubiese materializado de la nada en medio de la calle. No tuve tiempo para frenar. Agarré el volante con todas mis fuerzas, sentí el golpazo en las manos y ese sonido que cuando se ha escuchado una vez ya no se olvida jamás: el de un cuerpo al estamparse contra el parachoques. Bajamos a toda prisa. No era un perro, sino una perra, estaba malherida y jadeaba rehuyendo nuestra mirada como si algo la avergonzara. Maia se inclinó sobre ella y le pasó la mano sobre el lomo, un gesto al que la perra le respondió con un movimiento de cola. Decidimos llevarla inmediatamente a algún veterinario y mientras lo hacíamos, en la misma furgoneta con la que acabábamos de atropellarla, tuve la sensación de que aquel animal callejero y salvaje era simultáneamente dos cosas contradictorias: un pésimo presagio y una presencia benéfica, una amiga que me daba la bienvenida a la ciudad pero también una mensajera que traía una noticia temible. Pensé que hasta el rostro de Maia había cambiado desde que habíamos llegado, por un lado se había vuelto más común -nunca había visto a tantas mujeres parecidas a ella- y por otro más denso, su piel parecía más suave y a la vez más resistente, su mirada más dura pero también menos rígida. Se había puesto a la perra en el regazo y la sangre del animal le había comenzado a mojar los pantalones. La niña estaba en el asiento trasero y tenía la mirada clavada en la herida. Cada vez que la furgoneta se topaba con un bache el animal se daba la vuelta y emitía un sonido musical”.
“Llegamos a San Cristóbal el 13 de abril de 1993. El calor húmedo era muy intenso y el cielo estaba completamente despejado. A lo lejos, mientras subíamos en nuestra vieja furgoneta familiar, vi por primera vez la descomunal masa de agua marrón del río Eré y la selva de San Cristóbal, ese monstruo verde e impenetrable. No estaba acostumbrado al clima subtropical y tenía el cuerpo empapado en sudor desde que habíamos tomado la carretera de arena rojiza que salía de la autopista hacia la ciudad. El aturdimiento del viaje desde Estepí (casi mil kilómetros de distancia) me había dejado el ánimo sumido en una especie de melancolía. La llegada se había desplegado al principio como una ensoñación y luego con la rugosidad siempre brusca de la pobreza. Me había preparado para una provincia pobre, pero la pobreza real se parece poco a la pobreza imaginada. No sabía aún que la selva iguala la pobreza, la unifica y en cierto modo la borra. Un alcalde de esta ciudad dijo que el problema de San Cristóbal es que lo sórdido siempre está a un pequeño paso de lo pintoresco. Es literalmente cierto. Los rasgos de los niños ñeé son demasiados fotogénicos a pesar de la mugre -o quizás gracias a ella- y el clima subtropical sugiere la fantasía de que hay algo inevitable en su condición. O por decirlo de otro modo: un hombre puede luchar contra otro hombre pero no contra una cascada o una tormenta eléctrica. Pero desde la ventanilla de la furgoneta había comprobado también otra cosa: que la pobreza de San Cristóbal podía ser despojada hasta el hueso. Los colores eran planos, esenciales y de un brillo enloquecido: el verde intenso de la selva pegada a la carretera como un muro vegetal, el rojo brillante de la tierra, el azul del cielo con aquella luz que obligaba a tener los ojos permanentemente entrecerrados, el marrón compacto de aquellos cuatro kilómetros de orilla a orilla del río Eré, todo me anunciaba con señales evidentes que no tenía en mi patrimonio mental nada con lo que comparar aquello que estaba viendo por primera vez. Al llegar a la ciudad fuimos al ayuntamiento para que nos entregaran la llave de nuestra casa, y un funcionario nos acompañó en la furgoneta indicándonos la dirección. Estábamos a punto de llegar cuando de pronto vi a menos de dos metros un enorme perro pastor. La sensación -seguramente provocada por el agotamiento del viaje- fue casi fantasmagórica, como si, más que haber cruzado, el perro se hubiese materializado de la nada en medio de la calle. No tuve tiempo para frenar. Agarré el volante con todas mis fuerzas, sentí el golpazo en las manos y ese sonido que cuando se ha escuchado una vez ya no se olvida jamás: el de un cuerpo al estamparse contra el parachoques. Bajamos a toda prisa. No era un perro, sino una perra, estaba malherida y jadeaba rehuyendo nuestra mirada como si algo la avergonzara. Maia se inclinó sobre ella y le pasó la mano sobre el lomo, un gesto al que la perra le respondió con un movimiento de cola. Decidimos llevarla inmediatamente a algún veterinario y mientras lo hacíamos, en la misma furgoneta con la que acabábamos de atropellarla, tuve la sensación de que aquel animal callejero y salvaje era simultáneamente dos cosas contradictorias: un pésimo presagio y una presencia benéfica, una amiga que me daba la bienvenida a la ciudad pero también una mensajera que traía una noticia temible. Pensé que hasta el rostro de Maia había cambiado desde que habíamos llegado, por un lado se había vuelto más común -nunca había visto a tantas mujeres parecidas a ella- y por otro más denso, su piel parecía más suave y a la vez más resistente, su mirada más dura pero también menos rígida. Se había puesto a la perra en el regazo y la sangre del animal le había comenzado a mojar los pantalones. La niña estaba en el asiento trasero y tenía la mirada clavada en la herida. Cada vez que la furgoneta se topaba con un bache el animal se daba la vuelta y emitía un sonido musical”.
República luminosa está contada en primera persona por quien fue uno de los protagonistas implicados en el desarrollo y la resolución de la insólita crisis: treinta y dos niños, algunos pertenecientes a la población de San Cristóbal, huidos de sus casas y otros de origen desconocido, comenzaron a reunirse y cometer en grupo, primero pequeños robos, después actos de vandalismo y más tarde verdaderos crímenes, hasta llegar al asesinato en un asalto al supermercado del pueblo. La alarma social creciente, la indignación popular o el afán de perseguirlos y castigarlos comienzan a adquirir diferentes formas, al tiempo que entre los “niños civilizados” del lugar comienzan a percibirse comportamientos anormales y preocupantes, cambiando la percepción de los adultos respecto de sus propios hijos e hijas.
República Luminosa no solo es una novela de ficción, sino que plantea y redefine los estereotipos de santidad y bondad otorgadas a la niñez.
“No siempre es fácil determinar si lo que nos amenaza tiene más influencia sobre nosotros que lo que nos seduce. La propia naturaleza de esas dos cosas a veces no es contrapuesta sino casi indistinguible. En el diario se ve que Teresa es incapaz de resistirse a la tentación aún sabiendo que puede ponerla en peligro. Y no solo pasivamente: guarda la mitad de su bocadillo del mediodía y lo abre fingiendo distracción cuando pasa frente a los niños de regreso a casa, se <<deja ver>> desde el exterior del patio y juega en las partes que se pueden apreciar desde la calle. No es tan raro al fin que acabe enamorándose de uno de ellos. El <<gato>> no es más que una superconcentración de ese espíritu invisible. Tal vez uno de los momentos más emocionantes del diario sea la entrada del 21 de diciembre, cuando descubre el código de su lengua. Pero el relato de esa entrada requiere una pequeña explicación previa: pocos días antes los <<niños de la calle>> (como a veces se llamaba por aquella época a los 32) habían protagonizado un episodio que había acabado para siempre con el espíritu amistoso o indiferente de la ciudad, si es que había existido alguna vez. En el departamento de Asuntos Sociales habíamos aprovechado la cercanía de las fiestas de Navidad para hacer una campaña de solidaridad a la que aquel año habíamos querido dar un toque <<angélico>>: nuestra intención era que los productos básicos que solíamos repartir para cubrir las necesidades de las familias en las fiestas aparecerían anónimamente en las puertas de las casas de los más desfavorecidos. Aquella insensatez fue una de esas ocurrencias que a veces nacen por puro aburrimiento en mitad de una reunión. Tal vez habría bastado con que alguien, en un tono moderado, nos hubiese recordado que no vivíamos en Copenhague, pero como nadie lo hizo y el sentido común solo se pierde cuando más se necesita, la noche del veinte de diciembre –y con un secretismo del que en ese momento estábamos orgullosos- se repartieron más de tres toneladas de productos básicos comprados con las donaciones de caridad y el presupuesto que nos había quedado de ese año y se dejaron en puertas de casas, comedores, residencias, etc. El amanecer fue espantoso. Cuando la ciudad despertó sobre las seis de la mañana casi todos aquellos regalos tan prolijamente dispuestos la víspera habían sido reventados. Los 32 habían destrozado los paquetes de arroz y harina y los habían desperdigado por todas partes, las latas de aceite y las botellas de leche estaban rotas, las conservas abiertas y llenas de insectos. Cuando salí de mi casa para dirigirme al ayuntamiento y vi lo que había ocurrido, la imagen me dejó al borde del ataque de ira. Frente a la puerta de mi casa había algunos paquetes de golosinas y dulces tirados de cualquier manera. En algunos se veían las marcas de los bocados: no eran precisamente de animales salvajes, sino de huellas reconocibles y familiares de mordiscos infantiles y también de manos pequeñas. Habían dibujado caras sonrientes en las manchas de harina y desperdigado los paquetes de arroz. No se habían molestado en ocultar el delito. Todo había quedado destrozado por el simple placer de jugar. El espectáculo era una verdadera fiesta del ultraje. Si al menos se hubiesen comido ellos aquella comida o la hubiesen robado para hacerlo más tarde, la idea caritativa que nos había impulsado a dejar allí todas aquellas cosas habría tenido un propósito. Pero aquella destrucción gratuita fue demasiado”.
República luminosa de Andrés Barba es una novela que con maestría aborda las relaciones entre el amor y el miedo; y profundiza en la implacabilidad del dolor y la seducción infantil. Con una precisión de cirujano para fechar, nombrar y mostrar los hechos a través de periódicos, documentales y diarios, el autor ahonda en la incapacidad del mundo adulto de comprender a los niños y niñas.
Sobre el autor
Andrés Barba (Madrid, 1975) se dio a conocer en 2001 con La hermana de Katia (finalista del Premio Herralde y llevada a la gran pantalla por Mijke de Jong). En Anagrama, también ha publicado dos excelentes libros de nouvelles, La recta intención y Ha dejado de llover (Premio Nord-Sud), y cinco novelas más, que le confirmaron como uno de los escritores más importantes de su generación en España: Ahora tocad música de baile, Versiones de Teresa, Las manos pequeñas, Agosto, octubre y En presencia de un payaso. También es el autor de Muerte de un caballo, los ensayos Caminar en un mundo de espejos, La ceremonia del porno y La risa caníbal, el libro de poemas Crónica natural y, en colaboración con el pintor Pablo Angulo, Libro de las caídas y Lista de desaparecidos. Como traductor, ha publicado versiones de autores como Herman Melville, Henry James, Joseph Conrad y Thomas De Quincey, entre otros muchos. Fue elegido por la prestigiosa revista Granta como uno de los mejores narradores jóvenes en español. Su obra ha sido traducida a diecisiete idiomas por algunas de las editoriales más prestigiosas del mundo.
*Por Manuel Allasino para La tinta.




